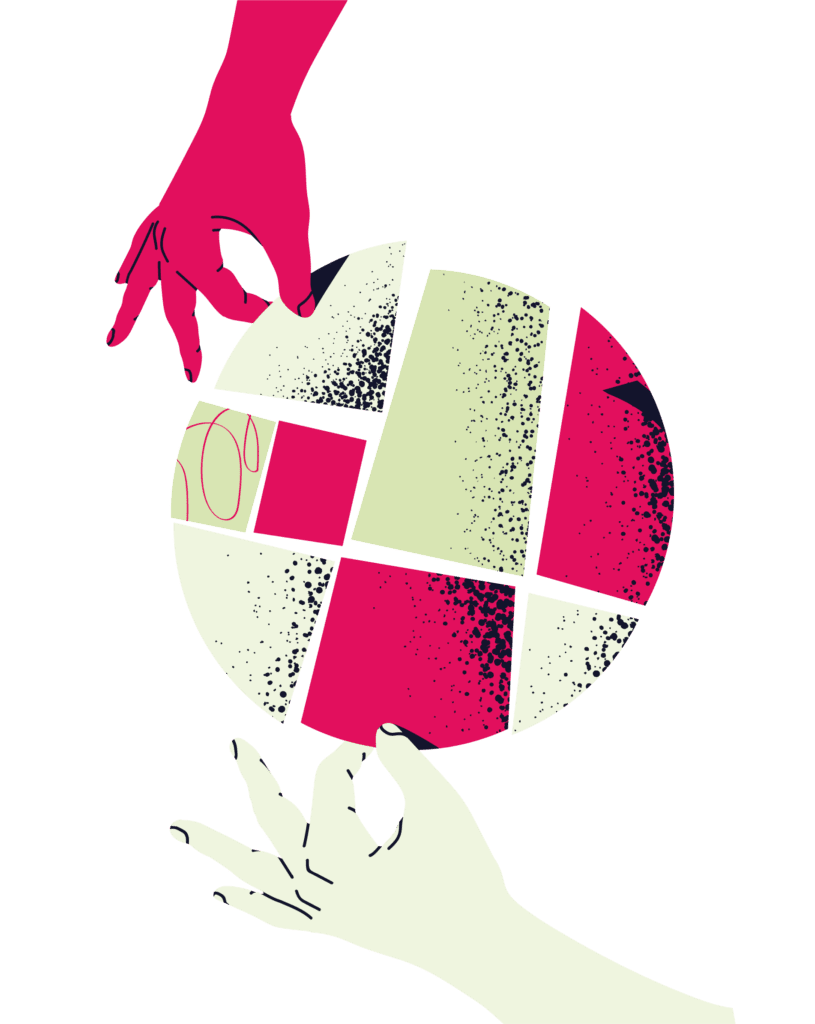Si aprecias que podamos difundir aportaciones como estas considera suscribirte para hacer posible este medio.
De centro social a red de estructuras populares
En el centro social La Villana de Vallekas vivimos un momento de transformación. Después de una década pagando alquiler en la calle Montseny 35, hace dos años dimos un paso decisivo: compramos un nuevo local de forma colectiva, entre todas las personas y colectivos que formamos parte del centro social. Evidentemente, esta compra no representa solo un cambio de ubicación, supone un salto cualitativo en nuestra manera de entender qué es y para qué sirve un centro social. Si antes nuestros debates giraban principalmente en torno a cómo dejar de ser «una caja de colectivos», ahora caminamos hacia algo que, siguiendo el ejemplo de las compañeras de Manresa, empezamos a llamar «red de estructuras populares».
Nuestro foco se ha desplazado del espacio hacia la comunidad.
Concebirnos como red de estructuras populares es nuestra respuesta a una pregunta fundamental: ¿cómo deben ser los centros sociales del futuro? Desde nuestro punto de vista, el centro social debe ir más allá de ser un mero contenedor que acoge colectivos políticos, incluso cuando esta relación toma la forma de una oficina de derechos sociales abierta al barrio. Nuestro foco se ha desplazado del espacio hacia la comunidad. La pregunta que ahora queremos responder es: ¿cómo ser capaces de sostener una comunidad en lucha? Hemos pasado de pensar en el espacio y el presente (¿dónde nos reunimos? ¿qué espacio liberamos?) a pensar en la comunidad, sus luchas y la infraestructura que las hace posibles (¿cómo mantenernos en el tiempo? ¿cómo construir una base material que nos permita dedicar más tiempo y recursos a las luchas?).
En La Villana, lo que a veces llamamos sindicato de la vida se complementa con proyectos de autoempleo.
Pensarnos como una red de estructuras populares implica pensar los colectivos como algo más que una amalgama y articularlos todos ellos para que actúen sobre las máximas dimensiones de nuestra vida: vivienda (pah-vallekas), feminismo (Ariskas), educación popular (Escuela de las periferias), ocio y tiempo libre (cine, yoga, pilates…), laboral (Red de apoyo laboral), alimentación (grupos de consumo, Despensa solidaria)… En nuestro imaginario, esta red de colectivos —que juntos podrían constituir lo que a veces llamamos «sindicato de la vida»— se complementa con proyectos de autoempleo que conforman una infraestructura económica. A este elemento productivo es al que en La Villana, inspirándonos en experiencias como Traficantes de Sueños, llamamos «empresas políticas».
Las empresas políticas y el sostenimiento de la lucha
Las empresas políticas nacen para transformar la economía de La Villana y de nuestra comunidad. Hasta ahora, el sostenimiento de nuestro espacio dependía principalmente de las cuotas de vecinas y personas afines. En esta nueva etapa, a estos ingresos se suman los beneficios de las empresas políticas. Con este salto pretendemos no solo reforzar nuestra infraestructura económica, sino también generar espacios de autoempleo que permitan que personas de nuestra comunidad no necesiten compatibilizar la militancia con un trabajo asalariado en una empresa del mercado. Tenemos, además, un horizonte transformador y una esperanza de contagio: los proyectos de autoempleo y cooperativas generan nuevas posibilidades para crear otras iniciativas de autoempleo (por ejemplo, la librería ha encargado unas bolsas de tela a unas compañeras del mercado social). Mi esperanza es que un centro social con cooperativas fuertes no solo sostenga mejor la lucha en el plano material, sino que abra la posibilidad de crear toda una red de cooperativas que amplíen las redes económicas al margen del mercado.
¿Cómo revierten los beneficios en la comunidad? Según los convenios negociados con las dos cooperativas que actualmente habitamos el centro social —la taberna gestionada por Veguiterráneo y la librería malaletra—, ambas empresas políticas pagamos un alquiler por el uso exclusivo del espacio para cubrir la hipoteca colectiva que tenemos con COOP57. Esto hace más sostenible nuestro endeudamiento colectivo. Pero hay más: según estos convenios, las cooperativas debemos destinar el 100% de los beneficios de la actividad económica a la caja común del centro social (considerando beneficios el dinero que excede la previsión de tres meses de gastos).
Los debates que surgen de este marco que nos hemos dado son fundamentales: ¿es suficiente este acuerdo —pagar por el espacio y destinar los beneficios excedentes— para considerar que las empresas del centro social son verdaderamente políticas? ¿O el centro social nos debe pedir más a las cooperativas para no ser solo un conglomerado de empresas que pagan por el espacio que usan? ¿Qué hace que una cooperativa sea verdaderamente política y combativa? ¿Cómo deben pensarse los proyectos de autoempleo en espacios de radicalidad política? En definitiva: ¿cómo construir una red de estructuras populares que sean genuinamente populares?
Estas preguntas son especialmente urgentes porque estas cooperativas, en el contexto actual, difícilmente pueden generar ahorros que superen los tres meses de gastos previstos. Es decir, es muy improbable que estas empresas tengan beneficios reales. La materialidad de nuestros proyectos hace que la dificultad sea, sobre todo, mantenerse y ser sostenibles, quedando muy lejano el horizonte de generar un excedente que funcione como motor económico del centro.
Por tanto, nuestra realidad es que las empresas, a día de hoy, principalmente pagamos nuestro uso del espacio —es decir, un alquiler—. ¿No hace esto más urgentes las preguntas sobre cómo politizar las empresas? Si es difícil que las empresas sean el motor económico de nuestras luchas, ¿no deberíamos entonces pensar cómo servir a las luchas más allá de lo económico? ¿Cuáles son las prácticas que nos permiten nombrarnos como una librería política y no solo como una librería dentro de un espacio político?
Salir del fetichismo de la cooperativa
Aunque jurídicamente somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, la práctica cotidiana de la librería es cooperativista: las dos personas que trabajamos decidimos de forma horizontal sobre el proyecto, sus problemas y sus soluciones. No hay distinción entre poseedores de los medios de producción y trabajadores asalariados que no deciden sobre su trabajo.
Si ser cooperativa ya es política radical, toda acción política se reduce a hacer sostenible el proyecto.
El primer error al definir qué es una empresa política es asumir que basta con ser una cooperativa. O, dicho de otra manera, creer que el hecho de ser cooperativa ya hace que las empresas de nuestro centro social sean políticas. A veces, en nuestros debates, se ha sostenido que «estar en un centro social», «ser un proyecto de autoempleo» o «mantener la cooperativa» ya constituye por sí mismo un acto político. La consecuencia de esta postura es peligrosa: si ser cooperativa ya es política radical, entonces toda acción política se reduce a hacer sostenible el proyecto.
Cierto, el modelo cooperativo es más político que una empresa tradicional. Que quienes trabajan sean también quienes poseen los medios de producción y se organicen horizontalmente es un modelo que merece ser defendido. Es el modelo que queremos para nuestras sociedades poscapitalistas. Pero esto no basta. En su artículo «Más allá del cooperativismo, más allá de la economía social», Emmanuel Rodríguez y David Gámez advierten, de hecho, lo siguiente: «El cooperativismo ha tenido una tendencia, con larga historia, a considerarse como una realidad (cumplida) de transformación social».
Esta creencia de «realidad cumplida» es clave porque tiende a hacer que quienes la sostienen piensen que no hay más militancia que trabajar en su cooperativa. Lo dicen mejor estos autores: «La presunción de ‘es una alternativa’ tiende a encerrar al cooperativismo en una cápsula autosuficiente y limitante». Tener una librería cooperativa es un paso importante en la organización económica que queremos, pero ¿genera esto un impacto real en nuestras luchas? ¿La mera existencia potencia y radicaliza las luchas? Pensar que el solo hecho de que la librería funcione como cooperativa la convierte en proyecto político es lo que estos autores llaman un «déficit de politicidad».
Entonces volvemos al inicio: si la forma cooperativa no es lo que hace política a una empresa política, ¿qué es lo que sí lo hace?
Sobre la separación entre política y economía
A veces, en nuestras discusiones sobre las empresas políticas, tratamos la economía y la política como esferas separadas. Analizamos si una decisión favorece la economía de la cooperativa sin considerar su dimensión política, como si fueran campos distintos. Pero este es un marco peligroso: toda decisión económica es, en realidad, una decisión política, porque implica una arquitectura de redistribución, producción y propiedad.
Reducir toda la acción al sostenimiento de la cooperativa significa reducir toda la acción política a la economía, es decir, despolitizarla. Si toda economía es siempre política —en tanto que configura un reparto de lo sensible—, entonces es importante abandonar la idea de que las decisiones de una cooperativa son meramente económicas, o que deben centrarse solo en alcanzar ciertos niveles de solvencia.
Marx observó en El capital que el capitalismo no es otra cosa que un flujo determinado de dinero: un flujo según el cual el dinero se convierte en más dinero a través de la compraventa de mercancías. Pensar una economía política implica, entonces, retornar a fórmulas que inviertan este flujo. Desde esta perspectiva, para que una cooperativa sea política dentro de un centro social, debe guiarse por una lógica alternativa a la acumulación capitalista (la célebre fórmula marxiana D-M-D’). En el caso de la librería, esto significa que algunas decisiones que tomemos pueden no sernos económicamente rentables. Pero eso no las hace menos deseables: al contrario, puede ser precisamente su falta de rentabilidad la que exprese mejor su dimensión política.
Un ejemplo concreto: el colectivo Ariskas trasladó su biblioteca transfeminista al interior de la librería. Aunque esto puede reducir las ventas de los libros que ahora tenemos en préstamo, desde malaletra consideramos más importante que esos libros estén accesibles y dar espacio y continuidad al proyecto de Ariskas.
Transformar la lógica capitalista exige decisiones que pueden limitar la rentabilidad, porque el objetivo no es maximizar beneficios
Aunque esta unidad entre economía y política parezca obvia, muchas veces las discusiones del centro social parten de su separación. Se pospone el debate político (¿qué sentido tienen estas empresas?) hasta asegurar la estabilidad económica. Pero transformar la lógica capitalista exige decisiones que pueden limitar la rentabilidad, porque el objetivo no es maximizar beneficios, sino fortalecer la autoorganización colectiva.
Por otro lado, una de las preocupaciones principales al colocar una empresa como la librería dentro de un centro social son las dinámicas de consumo y las barreras de clase que puede generar. Los dos trabajadores de la librería participamos en el colectivo de autoformación política La Escuela de las Periferias, donde organizamos charlas, debates, grupos de lectura y otras actividades de discusión política. Una de las líneas políticas de la Escuela ha sido siempre ofrecer todos los contenidos de forma abierta, aunque eso implicara piratear los libros de los grupos de lectura. Cuando organizamos eventos, incluimos la opción de bonos de apoyo para colaborar con la Escuela, pero entendemos que la financiación de un colectivo no debe estar necesariamente ligada a lo que la gente pague por participar. Desde la librería, y entendiendo que no todas las actuaciones deben basarse en la optimización económica sino en líneas políticas, hemos mantenido esta política, aunque suponga una disminución en la venta de los libros de los grupos de lectura.
La creación de comunes
Otro de los intereses políticos que tenido la librería ha sido generar un común que nos exceda: usar nuestras fuerzas y recursos para facilitar la vida y la acción de personas que van más allá de nuestra comunidad inmediata. Por eso grabamos nuestras charlas y las subimos a un archivo web, para que nuestras acciones superen lo local y puedan ser aprovechadas por colectivos de otros territorios.
En esta línea, una de las acciones más importantes que estamos llevando a cabo es el desarrollo de un software de gestión libre para la librería. Aunque cualquier software privado habría sido más sencillo, más eficaz y nos habría supuesto menos tiempo y recursos, creemos que una línea fundamental de las empresas políticas debe ser la soberanía sobre sus medios de producción y la creación de comunes. Es decir, luchar por tener soberanía sobre las herramientas que hacen posible nuestra infraestructura, al tiempo que las hacemos accesibles a otros colectivos para que desarrollen su propia infraestructura económica.
¿Qué estamos haciendo? La editorial Descontrol —a través de su subgrupo informático Devcontrol— nos presentó DPL, un software libre de gestión que habían desarrollado para editoriales y distribuidoras. En línea con esta idea de soberanía y creación de comunes, reunimos a nuestro alrededor a un grupo de activistas informáticas —que se han llamado malatecla— para ayudarnos a desarrollar la parte específica de gestión de librerías dentro de DPL.
Lo que politiza a una cooperativa son sus capacidades para hacer crecer los comunes colectivos.
Este ejemplo ilustra lo que entendemos por acción política de una empresa: aprovechar su infraestructura y su fuerza de trabajo para desarrollar comunes, mientras se tejen redes con otros grupos (porque no hay comunes en solitario). En este sentido, estar en red es tanto una condición de posibilidad para crear comunes como su consecuencia. Por eso, malaletra ya se piensa y fantasea como un futuro hacklab en el centro social. Así, lo que politiza a una cooperativa son sus capacidades para hacer crecer los comunes colectivos mientras amplía su red con otros muchos colectivos.
La participación colectiva en las decisiones cooperativistas
Otra forma de politizar las empresas que habitamos La Villana —más allá de su forma cooperativa— es ampliar la participación en la toma de decisiones. Mi ideal como librero es que cuanto más colectivizadas estén las decisiones a nivel de centro social, más políticas serán las empresas. Esto amplía la noción de propiedad, haciendo que las empresas estén bajo soberanía popular, y no solo de quienes trabajan en ellas.
En nuestro caso particular como librería, no podemos fijar de forma asamblearia los precios de los libros porque están fijados por ley. Pero una vía interesante sería que el centro social, a partir de las necesidades de los colectivos, propusiera qué libros tener, qué grupos de lectura organizar o a quién invitar a presentar sus libros. Así, los colectivos podrían servirse de las empresas para aumentar sus posibilidades de acción política.
Como muchas veces los colectivos operan desde la urgencia política, la librería puede ayudar a organizar los debates que queden latentes en sus asambleas. Y como hay dos personas asalariadas cuyo trabajo es precisamente ese, podemos pensarnos como un recurso para multiplicar las capacidades del centro social. Mi tesis es esta: las empresas deben funcionar como medios para los colectivos. Eso es lo que haría que las empresas de un centro social sean políticas.
Para ello, se requieren espacios formales de diálogo entre colectivos y empresas, más allá de la asamblea mensual que tenemos ahora —donde el tiempo asignado a las empresas suele ser solo informativo—. Podríamos crear dos espacios: uno de diálogo colectivos-empresas para fomentar la participación de los colectivos en las decisiones de las empresas, y otro —quizá previo el mismo día— exclusivo de colectivos, para construir un sentido común desde el que relacionarse con las empresas.
Hoy las empresas participamos de todos los espacios de discusión colectiva, lo que dificulta ciertos debates porque estamos presentes e intervenimos. No hay un espacio autónomo de los colectivos desde el cual dialogar luego con las empresas.
La relación con los colectivos
Una integrante de Traficantes de Sueños decía en una entrevista: «Es la interdependencia con los movimientos, con una comunidad política viva, lo que ha permitido que el proyecto sea sostenible». Es exactamente esto. Las empresas políticas no son externas: son parte de la red y solo tienen sentido como infraestructuras económicas al servicio de esta. Su relación con los colectivos debe ser de potenciación mutua.
El objetivo de crear cooperativas no puede ser limitar nuestras capacidades políticas, sino ampliarlas: fortalecer la base material de nuestra lucha y generar nuevos proyectos por contagio. Queremos ser un contrapoder cada vez más expansivo.
Las empresas políticas solo tienen sentido como infraestructuras económicas al servicio de la red.
Aquí se propone un cooperativismo expandido, donde la propiedad y la toma de decisiones no recaigan solo en quienes trabajan en las cooperativas, sino en toda la comunidad del centro social. Las empresas no son solo cooperativas internas, sino dispositivos al servicio de todos los colectivos que habitan La Villana. Esta democratización radical va más allá del modelo cooperativo tradicional.
¿Qué significa esto en la práctica? Significa que las decisiones estratégicas de las empresas —qué productos ofrecer, qué eventos organizar, con quién colaborar— deberían tomarse en diálogo directo con las necesidades y estrategias de los colectivos. Las empresas se convierten así en herramientas colectivas, no en proyectos autónomos que simplemente comparten espacio y donan beneficios.
Esta perspectiva transforma radicalmente la pregunta inicial. No se trata solo de cómo hacer que las empresas sean sostenibles económicamente, sino de cómo hacer que sean útiles políticamente para el conjunto de la comunidad en lucha.
Algunas dificultades actuales
El proceso de construcción de empresas políticas en La Villana no está exento de dificultades. Entre las principales tensiones que hemos identificado se encuentran las diferencias de ritmo entre las personas, la escasa generación de beneficios económicos y la falta de un sentido común consolidado sobre el diálogo y construcción con las empresas políticas. De las dos últimas ya hemos hablado: la construcción de estos espacios de diálogo y toma de decisiones expandida requiere un trabajo sostenido de creación de marcos interpretativos comunes. Necesitamos desarrollar espacios no ejecutivos, pero sí constructivos para la elaboración de estos marcos de interpretación para las empresas políticas. La pregunta es si La Villana tiene ya ese marco o si puede producirlo a través de la práctica colectiva.
Sobre los diferentes ritmos, la coexistencia de cooperativas en un centro social implica un desnivel a nivel de tiempo dedicado al centro social: las personas que trabajamos en las cooperativas, precisamente porque es nuestro trabajo, echamos muchas más horas y tenemos mucha más capacidad de trabajo que el resto de personas militantes. El problema, entonces, es un problema de ritmos: cómo conjugar los ritmos lentos de los colectivos con los ritmos y toda la fuerza de trabajo de las empresas a la hora de tomar decisiones y acompasarse en proyectos y necesidades.
La experiencia está siendo un laboratorio para explorar qué significa construir una economía política alternativa desde abajo
La experiencia está siendo, en definitiva, un laboratorio para explorar qué significa construir una economía política alternativa desde abajo, donde las empresas no sean fines en sí mismas, sino medios para potenciar la autoorganización colectiva y expandir las capacidades de transformación social de nuestras comunidades en lucha. Un laboratorio para construir una verdadera red de estructuras populares.
(Este artículo forma parte de una serie de debates internos de la librería y del centro social y representan únicamente las opiniones del autor.)