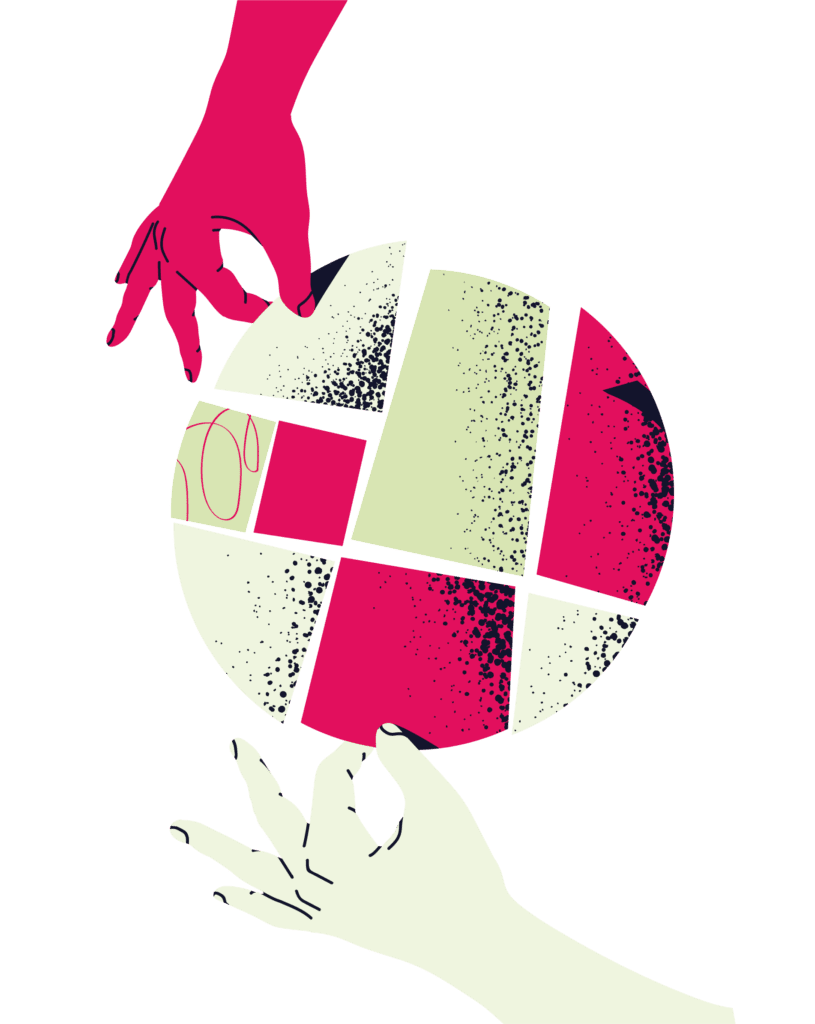Al hilo de determinadas resoluciones judiciales recientes que ya han aplicado la Ley de garantía integral de la libertad sexual –más conocida como la ley del solo sí es sí–, el debate social sobre la pertinencia de la pena impuesta parece haberse agudizado. Pero también existen otras discusiones de fondo en las que llevamos inmersas desde la tramitación de la referida legislación.
En principio, cabría apuntar que las confrontaciones teóricas que se utilizan en estos debates no son tan novedosas, sino que se retrotraen a las denominadas “guerras culturales sobre el sexo”, que se produjeron en EEUU con grandísima virulencia, a partir de los años 70, y que tan bien describe Clara Serra, en su reciente ensayo “El sentido de consentir”. Así, el antecedente del debate sobre la forma adecuada de valorar el consentimiento en las relaciones sexuales se podría retrotraer al enfrentamiento entre el denominado feminismo “radical” –el primero en apuntar a la cultura ontológica de la violación, al considerar la sexualidad como un escenario de violencia intrínseca para las mujeres por parte de los hombres–, y el feminismo “prosexo”, que ataca de forma directa al esencialismo, cuestiona el binarismo de género y reflexiona sobre las múltiples formas de opresión a las que se enfrentan las mujeres. Por otro lado, emerge la reflexión sobre el sentido mismo del derecho penal y de su capacidad, tanto en este como en otros temas, para conseguir un efecto de prevención general y una transformación social o educativa que consiga reducir los delitos o proteger de forma adecuada a las víctimas.
Las perspectivas críticas de la criminología han denunciado como el neoliberalismo vino a apuntalar un sistema de populismo punitivo, donde resulta fácil castigar la pobreza
Tampoco resulta novedoso que las perspectivas críticas de la criminología, encarnadas en autores como David Garland, hayan denunciado sin fisuras como el neoliberalismo iniciado por los gobiernos de Reagan o Thatcher vino a apuntalar un sistema de populismo punitivo, donde resulta más fácil castigar la pobreza que combatir y eliminar sus causas. Aquí, las corrientes del feminismo antipunitivo, entre las que me incluyo, alertan de los serios problemas que supone recurrir al sistema penal para abordar los delitos contra la libertad sexual. En este sentido, me parecen muy adecuadas las reflexiones de autoras como Dolores Juliano, Elena Larrauri, o Laura Macaya, entre tantas otras.
Pero, partiendo de tal contexto y de la evidente complejidad de estos temas, lo cierto es que el proceso penal existe y que se configura, como un mal, pero como un mal necesario, como no podría ser de otra manera en un Estado democrático. Trataré de explicarme.
La justicia restaurativa debería ser una vía a la que pueda recurrirse para afrontar una mayor reparación de las víctimas
Por un lado, la justicia restaurativa debería ser una vía a la que pueda recurrirse para afrontar una mayor reparación de las víctimas y una evidente disminución de su sufrimiento. De entrada, afirmo sin fisuras que prohibir recurrir a la mediación en este tipo de delitos me parece un inmenso error y creo que lo explica más que acertadamente la magistrada Carme Guil. Otra cosa es que, como ciudadanía comprometida, tengamos el deber de exigir instituciones que sean capaces de minimizar el mal que supone la perpetración de un posible delito, garantizando los derechos de todas las partes implicadas.
Aquí, la utilización simbólica del derecho penal para dar respuesta a los problemas sociales es sin duda una herramienta que ha sido utilizada de forma equivocada y perversa, tanto por gobiernos de derecha como de izquierda. Ante este hecho, partiendo de que los delitos contra la libertad sexual existen y que la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres, cabe preguntarse sobre la forma más adecuada de abordar su tratamiento.
La respuesta no puede pasar por un incremento punitivo, que se ha revelado impotente para frenar la comisión de estos delitos
La respuesta no puede pasar ni por un incremento punitivo, que se ha revelado impotente para frenar la comisión de estos delitos, ni tampoco por dar por buenas hipótesis que no han sido comprobadas empíricamente a través de las bases de datos judiciales. Estas sería por ejemplo, las que apuntan a que la jurisdicción penal en nuestro país absolvía mayoritariamente si no existía una resistencia casi heroica de las víctimas o que estas no contaban con herramientas de protección durante el proceso – como la capacidad de declarar acompañadas, hacerlo solamente una vez en la fase de instrucción para evitar la revictimización, denegar preguntas que se refiriesen a su comportamiento y que fueran irrelevantes para la averiguación de los hechos investigados, entre otras–. Todo ello ya lo introdujo el Estatuto de la Víctima en el año 2015.
Tampoco cabe afirmar que la justicia (qué palabra tan grande, tan compleja, tan llena de matices) sea, de por sí, ejercida siempre de forma patriarcal. Cuestionar interrogatorios para llegar a tal evidencia cuando la finalización del proceso ha acabado en condenas que suponen de 15 a 31 años de prisión –me refiero a los casos tristemente conocidos como las respectivas “manadas” de Pamplona y Sabadell– me parece que manda un mensaje equivocado a la ciudadanía.
Nadie niega el dolor que suponen tales interrogatorios, pero tampoco se puede cuestionar la necesidad de su ejercicio
Nadie niega el dolor que suponen tales interrogatorios, pero tampoco se puede cuestionar la necesidad de su ejercicio. La presunción de inocencia, no solo como derecho absoluto, sino como guía del procedimiento, es la herramienta que permite distinguir un derecho penal ilustrado en el que no puede caber la prueba legal tasada –donde los medios de prueba conllevan un componente de absolución o de culpabilidad previo y no existe la libre valoración–; la inversión de la carga de la prueba o la presunción de victimización –donde la víctima en su condición de tal tiene una posición de privilegio por la que el acusado debe probar su inocencia–.
En el proceso penal no se trata de creer, se trata de probar. Ello no implica descartar la existencia de prejuicios o estereotipos, pero no solo en relación con las víctimas, sino también con los presuntos agresores
La interposición de una denuncia implica corroborar su hipótesis mediante la práctica de todas las pruebas que sean necesarias para llegar, en su caso, a una condena, más allá de toda duda razonable. Y es que, más allá de cuestionar el mito de la hermandad universal entre las mujeres, como si la mera diferenciación biológica equiparara de golpe las enormes distancias entre cuerpos racializados, explotados o disidentes, en el proceso penal no se trata de creer, se trata de probar. Ello no implica descartar la existencia de prejuicios o estereotipos, pero no solo en relación con las víctimas, sino también con los presuntos agresores. Es lo que nos distingue, ni más ni menos, del Antiguo Régimen.