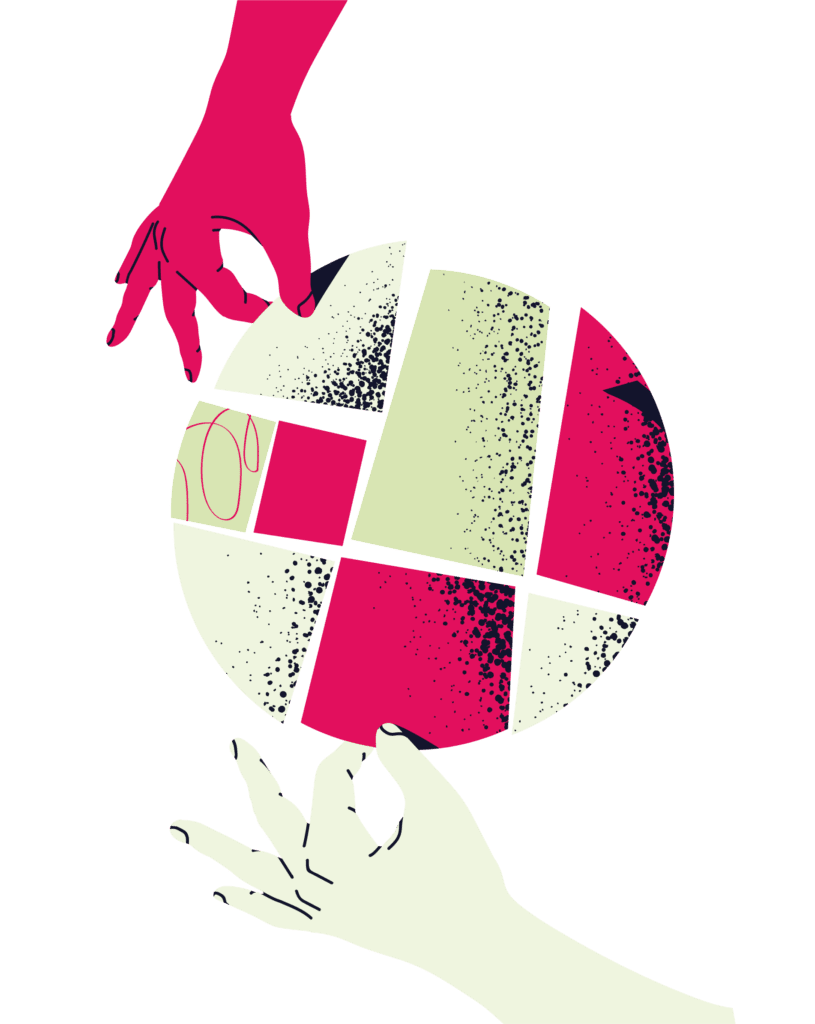Si aprecias estas aportaciones y puedes hacerlo, considera la posibilidad de suscribirte para hacer posible este medio.
Atravesar el ruido y la furia de los primeros días del mandato de Donald Trump no es tarea fácil. Sin que apenas lleguemos a un mes de su gobierno, la Casa Blanca parece el escenario de una ceremonia de la confusión en la que el presidente de los Estados Unidos pretende noquear al resto del mundo, amigos y enemigos, a base de un cóctel de cientos de órdenes ejecutivas y de declaraciones caóticas. Si el primer Trump era capaz de convertir el ruido que los demás generaban acerca de su persona, tanto a favor como en contra, en un activo para sus intereses políticos, el segundo ya es capaz de producir por sí mismo los niveles de ruido comunicativo que considera necesarios para sostener la promoción permanente de su personaje político. Y con él, el proyecto entero de la derecha norteamericana para el siglo XXI.
La notoriedad de Trump hace que su figura sea algo así como el «fenómeno social total» del que hablaba la sociología del principio del siglo XX. Ya sea admiración, miedo, odio o revanchismo, el significante «Trump» genera sentimientos fuertes, que son ideales para concentrar en torno a su figura las contradicciones de una sociedad rota en un mosaico de posiciones subjetivas que compiten entre sí. Al contrario de lo que sostiene el discurso mainstream, Trump no polariza tanto como aglutina en dos bandos: a favor y en contra de sí mismo. Y los resultados de las elecciones de noviembre no dejan lugar a duda: el campo antes conocido como la derecha norteamericana es actualmente de la misma extensión y profundidad que el campo de los partidarios de Donald Trump. Lo cual, teniendo en cuenta que Trump no va a presentarse a más elecciones, abre el problema del trumpismo sin Trump y de la reproducción de la derecha estadounidense.
Por si acaso, el valor del presidente en la economía de la atención fuera poco, a este proyecto se ha sumado el otro gran acaparador de titulares de los últimos tiempos, Elon Musk. Musk aporta su particular mezcla de enfant terrible cultural, capataz de mina de diamantes sudafricana y tech bro de Silicon Valley, al ya explosivo cóctel de afrentas y resentimiento trumpista. A cambio, el heredero del apartheid con más dinero del mundo, obtendría su ascenso a oligarca de toda la vida, empotrado en el aparato de Estado, a la manera de los Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt y demás barones ladrones. Con su tránsito desde la figura de incontinente niñato billonario global hasta la de neomagnate que se enciende puros con billetes de dólar mientras descansa los pies encima de la mesa del Despacho Oval, Elon actualizaría a la era digital uno de los principios del capitalismo monopolista norteamericano del siglo XX: ¿quién quiere verse beneficiado por las decisiones del gobierno cuando puede tomar las decisiones del gobierno directamente?
La guerra comercial y la ruptura de los grandes acuerdos comerciales multilaterales marcaron un punto de no retorno para la globalización neoliberal
Visto en retrospectiva, el primer mandato de Trump tuvo una incidencia mucho mayor en la esfera global que en la política interna norteamericana. La guerra comercial en la que Estados Unidos se embarcó frente a China y la ruptura de los grandes acuerdos comerciales multilaterales, marcaron un punto de no retorno para la globalización neoliberal, tal y como se había entendido desde finales de los años ochenta con la caída de los países comunistas. Cómo quedó claro durante la salida de la pandemia, China ganó la «guerra comercial» y el mandato de Trump, en ese sentido, simplemente fue la manifestación palmaria de la perdida de la hegemonía estadounidense sobre la economía productiva mundial.
En 2025, es evidente que Estados Unidos, incluso reteniendo sin discusión la hegemonía financiera mediante el dólar, no controla el mundo capitalista —hoy con su centro de gravedad en Asia— como lo hacía antes de las guerras comerciales trumpistas. Donald Trump se adscribe a la tradición conservadora no intervencionista en el exterior conocida como America First. En esta tradición se argumenta que Estados Unidos tiene que poner el foco en sí mismo y olvidarse de las eternas e incomprensibles guerras europeas. Este, por ejemplo, fue el argumento utilizado por Woodrow Wilson para no entrar en la I Guerra Mundial hasta que no tuvo más remedio. Aunque el conservadurismo no intervencionista repuntó durante el periodo de entreguerras, se perdió totalmente tras la Segunda Guerra Mundial y la confirmación de la hegemonía americana indiscutida sobre el mundo capitalista. Fueron Steve Bannon y los primeros equipos de Trump quienes repescaron el grito de guerra America First, en este caso con un contenido soberanista, nativista y antiglobalización.
Evidentemente, hoy después de un siglo largo de expansión imperialista americana por todo el mundo, con la era de la globalización neoliberal como colofón, Estados Unidos como supervisor de la moneda global y del sistema financiero y con una economía completamente integrada en los circuitos logísticos y cadenas de valor globales, hacer operativo el America First requiere una cantidad ingente de actividad exterior a la política norteamericana. Un buen ejemplo son las políticas de inmigración, que cuanto más se instrumentalizan y espectacularizan, más conflictos generan con los países de origen de los migrantes. Esta «imposible» vuelta a atrás en el reloj de la globalización, es una de las principales contradicciones del trumpismo, a la que, sin embargo, la izquierda global, y los críticos de Trump, no han sabido sacar partido. El problema de fondo es que se tiene tan asumido que los Estados Unidos son expansionistas, que toda la acción de retirada de la escena global y de su recentramiento como potencia regional se confunde con una suerte de neoimperialismo cuando, más bien, significa lo contrario.
Cualquier expresión de miedo, preocupación o superioridad moral en los rivales políticos se lee como una prueba de que se está haciendo daño al «wokismo»
Quizá sea este el elemento más sorprendente de la reelección de Trump: ocho años después continúa la absoluta desorientación del progresismo de izquierdas global, al que, en Europa, se suma la derecha tradicional, ante el tipo de dinámica política que abre el trumpismo. Denunciar al trumpismo como proyecto de ultraderecha que quiere terminar con las instituciones democráticas liberales para instaurar un nuevo fascismo no solo no funciona en un marco de guerra cultural avanzada, sino que es parte de la campaña a favor de Trump. La guerra cultural, que Trump ha llevado a otro nivel, funciona precisamente en este nivel porque cualquier expresión de miedo, preocupación o superioridad moral en los rivales políticos se lee como una prueba de que se está haciendo daño a la «progresía» y al «wokismo». Aunque, también, y ahí está el verdadero secreto del triunfo de las guerras culturales como formato de la política electoral, la guerra cultural, a partir de cierto momento, provoca el efecto rebote de validar y legitimar hasta la más penosa de las políticas públicas progres como «antifascista». Por ejemplo, tildar de negacionista climático a Trump por salir de los acuerdos de París, valida el modelo de grandes cumbres internacionales del clima, los mercados de carbono, la transición energética y el capitalismo verde que son responsables del agravamiento de la crisis climática en la última década. Negacionista climático hoy sería más bien quien defiende que se puede «transitar» hacia la «neutralidad» climática en un marco capitalista gracias a los mercados de carbono, los coches eléctricos y las energías renovables. Cuando dentro de cuatro años se marche Trump y venga un presidente que vuelva a firmar los acuerdos de París y canalice toneladas de dinero a las industrias verdes, la Tierra respirará tranquila porque el mundo civilizado seguirá «arreglando el clima» tan bien como hasta ahora.
Toda esta gran indignación y preocupación en la que se envuelve el progresismo global, que asume la defensa de unos sistemas políticos, sociales y económicos capitalistas occidentales claramente en crisis, sucede a costa del análisis histórico real de lo que es el trumpismo. La izquierda progresista global, precisamente, no parece dispuesta a hacer tal análisis porque de hacerlo, quedaría claro que el trumpismo se ha situado ya en la realidad de la crisis capitalista permanente que define el capitalismo del siglo XXI, mientras que la izquierda progresista global sigue vendiendo expresiones modificadas de la redistribución socialdemócrata de base industrial del siglo XX.
Sin ánimo exhaustivo, aquí queremos, al menos, plantear algunas posibles respuestas acerca de qué se puede esperar de la vuelta, casi diez años después, de Donald Trump a la Casa Blanca. Si se toma en conjunto la evolución de Trump desde su irrupción en 2016, se pueden identificar tres grandes dimensiones o frentes del trumpismo, que delimitan lo que van a ser las guerras reales del este presidente y del Partido Republicano.
Guerra cultural
Trump no inventó la guerra cultural, pero durante su campaña de 2016 y su primer mandato la elevó al status de principio rector de su proyecto político. En la campaña de las elecciones de 2015 y a lo largo de su primer mandato, toda intervención de Trump era un puñetazo en la cara de la «progresía» y lo «woke». Recordemos que los problemas de Trump durante la pandemia, que terminaron costándole el cargo, tenían que ver, precisamente, con que el contexto de excepción no admitía el juego político de la guerra cultural. Trump no pudo salir del muy peculiar contexto político pandémico lanzándolo «contra alguien». No logró endosarle la responsabilidad a China y su enfrentamiento con las agencias de salud pública del gobierno americano no consiguió reflotar su imagen de lunático en una realidad paralela y en este caso, era imposible acusar al «wokismo» de la extensión de la COVID-19.
El levantamiento de Black Lives Matters realmente consiguió poner en jaque al mainstream político americano.
Además 2020 fue el año de las mayores revueltas urbanas en Estados Unidos desde los años sesenta: el levantamiento de Black Lives Matters que realmente consiguió poner en jaque al mainstream político americano. El rechazo de la brutalidad policial cotidiana en las ciudades americanas estaba apoyado en una lectura política de la acción represiva de la policía como garante de la segregación racial continuada y, desde ahí, de la opresión de clase. La brutalidad policial, decía Black Lives Matter, es la manera de mantener a cada uno en su sitio y de reproducir las jerarquías raciales y sociales. La demanda concreta unificada del movimiento fue, nada menos que un ambicioso Defund the Police [Desfinanciar la policía]. Todo ese movimiento terminó en noviembre de ese mismo año. A Black Lives Matter le derrotó el Partido Demócrata de Joe Biden. Como ha sucedido una y otra vez en la historia de las democracias liberales, el encargado de terminar con cualquier atisbo de transformación real, es el partido de la izquierda institucional. El guión es conocido: primero se pide el voto en nombre de la unidad contra el fascismo, después se desactiva el núcleo real transformador del movimiento, y se le devuelve desde el gobierno progresista de izquierdas una serie de medidas simbólicas vacías. En el caso de Estados Unidos, estas medidas simbólicas se leen en forma de cuotas para mujeres y minorías étnicas en los empleos públicos y en los concursos para acceder a contratos gubernamentales.
El principio electoral de la guerra cultural es conocido: se vota para joder a alguien, no por apoyar un proyecto político u otro
Una vez restaurado el orden de la corrección política y la cuota, Kamala Harris sería la encarnación de esta propuesta. Así, Trump tuvo el terreno despejado para hacer lo que mejor sabe, demoler los estereotipos progres y sacar partido de ello. El principio electoral de la guerra cultural es conocido: se vota para joder a alguien, no por apoyar un proyecto político u otro. En sociedades tan fragmentadas como la norteamericana –o la española– la representación del Otro la proporcionan los medios de comunicación o se desciende hasta el familiar derechista al que hay que soportar en las comidas o el compañero de trabajo progre pesado, dependiendo de las fobias políticas de cada bando. En este marco, el voto es, fundamentalmente, la pequeña revancha que concede el sistema contra quienes más odiamos .
Desde 2016 en adelante no hay contexto electoral europeo, latinoamericano o norteamericano en el que no haya alguna opción practicante de la guerra cultural de derechas que no obtenga buenos resultados. Y frente a ella, la izquierda global se ha acostumbrado a un turnismo relativamente cómodo en el que basta agitar el miedo al fascismo para recuperar gobiernos cada cierto tiempo. Todo ello aunque por el camino este mismo izquierdismo progresista global haya terminado siendo el gran defensor del orden político existente. Como ejemplo, cuando aún parecía que Trump, enredado en mil juicios, no iba a poder presentarse a las elecciones de 2024, el aspirante a sucesor, el Gobernador de Florida, Ron de Santis, puso como eslogan de su gestión «Florida, donde el wokismo viene a morir» y se lanzó a una guerra sin tregua contra los parques temáticos de Disney en Florida por producir series con contenido LGTBIQ+, como primeros pasos hacia la presidencia de Estados Unidos. Una vez quedó claro que se presentaba Donald Trump, De Santis se hizo a un lado y dejó paso al oportunista en jefe, para que explotase mejor que nadie la posición acomodada y satisfecha de sí misma del Partido Demócrata de Biden.
No hay ya una «verdad» exterior a los afectos políticos inmediatos que sirva de referencia compartida.
La nueva portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, resumió a la perfección el enfoque de la guerra cultural cuando dijo que la campaña electoral era más una cuestión de tono que de contenido. Y habría que añadir que lo mismo le sucede al gobierno de Trump. Y si, estirando un poco esta lógica, es una cuestión de tono más que de contenido, lanzar datos a la cara al trumpismo es, simplemente, poco eficaz. No hay una «verdad» exterior a los afectos políticos inmediatos que sirva de referencia compartida. Ya en el cargo, la propia Leavitt ha demostrado ser ella misma una máquina perfectamente diseñada para las guerras culturales, cuando culpa a las políticas de diversidad, equidad e inclusión —conocidas como D.E.I.–, las cuotas raciales y de género, de ser las culpables del choque reciente de un helicóptero militar con un avión de pasajeros encima del río Potomac en Washington D. C.
Guerra comercial
Pero la guerra cultural per se no explica el inesperado auge del fenómeno trumpista hoy. Han pasado ocho años desde su primera victoria, y lo que entonces era una táctica sorpresiva para enredar al progresismo americano y global en sus propias contradicciones, se ha convertido en algo más estable y complejo que la escaramuza en las guerras culturales. En realidad, al terminar su primer mandato de Trump, el análisis generalizado que se hacía desde la izquierda más lúcida decía que las guerras culturales simplemente estaban manteniendo la base de votantes de Trump, pero no la aumentaban. Este análisis, correcto en ese momento, se ha visto completamente superado por los resultados electorales de Trump en 2024.
Todos los sondeos han apuntado a algo que en el mundo político norteamericano se llama the economy como causa del aumento del voto a Trump y, también, de la caída del voto al partido demócrata. Pese a lo que pueda parecer, the economy no es exactamente «la economía» tal y como aparece en las páginas sepia de los periódicos, llenas de datos y de gráficos, sino mucho más la percepción subjetiva de la propia situación económica dentro del entorno inmediato. En este sentido, el trumpismo se habría situado en el terreno del malestar económico por las subidas de precios posteriores a la pandemia con una lógica, precisamente, de guerra cultural. En lugar de abordar una explicación de las causas reales de la inflación demasiado compleja para el público en general, y muy relacionada con la decadencia económica irreversible de Estados Unidos, el trumpismo propone una serie de causas del malestar económico del ciudadano varón blanco anglosajón que apuntan todas a los migrantes, un viejo clásico de la construcción del nativismo a través de la guerra cultural. Acompañados, en este caso, de argumentos que señalan a los supuestos acuerdos comerciales o políticos predatorios o desventajosos que Estados Unidos habría ido firmando a lo largo del siglo XX.
Aranceles comerciales y regímenes fronterizos duros son las dos caras del proteccionismo americano
Aranceles comerciales y regímenes fronterizos duros son las dos caras del proteccionismo americano. El núcleo patriotero del America First viene a decir que la corrupción y la decadencia de los Estados Unidos solo pueden venir «de fuera». Pero que nadie espere en este mandato una guerra comercial contra China como la de 2017. Aunque Trump va a seguir poniendo aranceles elevados a algunos productos chinos, la retórica de enfrentamiento comercial abierto no va a volver. La irrupción en bolsa hace unas semanas de Deep Seek, el equivalente chino de ChatGPT, muchísimo más barato y en código abierto, ha hecho descender la valoración de las empresas tecnológicas americanas del NASDAQ cientos de miles de millones de dólares. Estas, se supone que van a gastar las enormes cantidades transferidas por el gobierno Trump en generar una ventaja competitiva en el campo de la IA que cada vez parece menos probable.
Estados Unidos está midiendo su perímetro territorial de cercanía, y usando los aranceles como una herramienta de bullying global
En una fusión de elementos de guerra cultural y guerra comercial, lo que estamos viendo en estos primeros movimientos arancelarios de Trump es un inesperado ataque a los antiguos socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá y México, por «no ser capaces de controlar el flujo de migrantes ilegales» y «permitir la entrada masiva de fentanilo» por sus fronteras. Además, Trump ha incorporado al repertorio de amenazas arancelarias, las emitidas contra Colombia y a Brasil de impedir su acceso al mercado americano si prohiben el aterrizaje de vuelos de deportación de migrantes. Este tipo de uso de los aranceles ha venido acompañado de reclamaciones sobre el Canal de Panamá y su supuesto control por parte de China y de un conflicto con Dinamarca por el control de Groenlandia. Es decir, Estados Unidos está midiendo su perímetro territorial de cercanía, y usando los aranceles como una herramienta de bullying global, antes que planteando un enfrentamiento global por la hegemonía contra China.
Por lo demás, el proyecto económico real de Trump tiene un solo árbitro y un solo destinatario: los mercados financieros. La autonomía de Trump para experimentar el discurso de la guerra cultural en el campo económico está totalmente subordinada a que los mercados mantengan la creencia en que el presidente, como ha afirmado en innumerables ocasiones, ponga en marcha la mayor rebaja de impuestos de la historia, transfiriendo a los más ricos todo un caudal de dinero que, sin duda, irá a parar a Wall Street y a revalorizarse en alguna burbuja financiera hoy por determinar.
Si la demencial propuesta de Trump de deportar a dos millones de palestinos a Egipto y Jordania, no va a ningún lado, es porque los saudíes no quieren ni oír hablar de ello
Mientras tanto, y para tranquilizar a los sectores populares frente a las más que probables subidas de precios consecuencia de la nueva ronda de aranceles políticos y económicos, Trump ya ha pedido bajos tipos de interés a la Reserva Federal y bajos precios del petróleo a Rusia y a Arabia Saudí. Hecho este que afecta a los dos principales conflictos bélicos del mundo ahora mismo: Oriente Medio y Ucrania. En el primer caso, el poder de Arabia Saudí sobre los precios del petróleo en última instancia subordina el apoyo de Trump a Netanyahu. Si la demencial propuesta de Trump de convertir Gaza en una mezcla de Marina D’or, Dubai y Atlantic City, previa deportación de dos millones de palestinos a Egipto y Jordania, no va a ningún lado, es porque los saudíes no quieren ni oír hablar de ello.
Europa se perfila como candidato preferencial a asumir los costes monetarios y políticos del trumpismo
En la primera declaración que hizo Trump sobre Ucrania declaró que la guerra debe terminar inmediatamente para que Putin relaje los precios del petróleo. Lo siguiente ha sido la intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, del inefable vicepresidente exmarine hecho a sí mismo, JD Vance, diciendo que lo único que hay que temer en Europa es a los países europeos mismos. Y que si la derecha europea quiere una guerrita con Putin para legitimarse, que se la pague ella. Con este movimiento en Ucrania, Trump deja claro que la suerte de la clase dirigente europea no le preocupa ni lo más mínimo. Junto con el capitalismo verde, el discurso de rearticulación de la OTAN como herramienta de una nueva Guerra Fría era el único del que disponían los gobiernos europeos para legitimarse en un continente que ve como poco a poco se va hundiendo en la irrelevancia a medida que busca, de forma patética y desesperada, que su antiguo amo norteamericano se siga haciendo cargo de él. Si a esto se le suma la aplicación de una nueva ronda de aranceles comerciales americanos, se puede ver cómo Europa se perfila como candidato preferencial a asumir los costes monetarios y políticos del trumpismo.
Guerra por el aparato de estado norteamericano
En su primer mes de gobierno de la pasada legislatura, Trump firmó seis órdenes ejecutivas, la forma legal que tienen las decisiones del presidente en Estados Unidos. En su primer mes de este segundo mandato, ya lleva aprobadas cincuenta sobre los asuntos más dispares, desde ejercicios de guerra cultural pura como renombrar el Golfo de México o devolver al Monte Denali de Alaska su nombre anglo, Monte McKinley hasta algunas directamente inconstitucionales, como la el fin de la adquisición de la nacionalidad norteamericana a todos los nacidos en el país —el derecho de suelo—. La inmensa mayoría de estas órdenes se judicializarán y no se llevarán a cabo inmediatamente, o quizás nunca. Estados Unidos es un país extraordinariamente complejo en su arquitectura institucional, los estados tienen muchísimas competencias, y estas no se establecen de antemano, sino a golpe de pleito, lo cual genera enormes diferencias entre ellos, a parte de interminables procesos judiciales. Solo las agencias federales, el equivalente aproximado a los ministerios en Europa, tienen competencias para manejar presupuestos y operar a escala federal. Y justamente ese es el objetivo inmediato de esta primera oleada de guerra relámpago trumpista.
El primer objetivo declarado es llegar a los 220.000 despidos en las instituciones del gobierno federal
La proliferación de órdenes ejecutivas, en este sentido, no cumple una función demasiado diferente de las declaraciones de Trump en la arena internacional: se trata de escenificar ante el electorado quiénes son los enemigos del verdadero pueblo de los Estados Unidos de América. En este caso, se señala directamente a los «burócratas de Washington», un viejo enemigo de la derecha populista estadounidense, y también, y esto es novedoso, a los jueces, como parte del enemigo interno. El resultado es un ataque bien duro a las agencias del gobierno federal estadounidense liderado por Elon Musk, que en este caso actúa a la manera de un gestor de fondos de capital-riesgo, eliminando alas enteras del gobierno federal. En menos de un mes, entre despidos forzosos y bajas voluntarias con compensación, Musk se ha deshecho de unos 85.000 trabajadores federales. El primer objetivo declarado es llegar a los 220.000 despidos. Algunas cifras lanzadas se sitúan en un objetivo final de más de 700.000 trabajadores menos de una fuerza de trabajo total de 2.400.000 trabajadores.
Las imágenes libertarianas del leviatán insaciable que se alimenta de los impuestos de los honrados trabajadores americanos coinciden en gran medida con las de la derecha religiosa sureña del Bible Belt
Esta remodelación fulminante del gobierno federal se puede leer desde varios ángulos. Por un lado, como demuestra la dispersión temática de las primeras órdenes ejecutivas, representa a la coalición de intereses de la derecha norteamericana que se ha formado en la estela de su persona política. Nada hay más norteamericano que subirse a un caballo ganador, pero no será sencilla de gestionar, entre otras cosas, porque en muchos temas las desavenencias son fuertes entre los integrantes de esta coalición de la propia derecha. En lo único en lo que están de acuerdo las derechas norteamericanas es en su sospecha hacia el gobierno del federal. Las imágenes libertarianas del leviatán insaciable que se alimenta de los impuestos de los honrados trabajadores americanos coinciden en gran medida con las de la derecha religiosa sureña del Bible Belt que, desde los años de la segregación, pintan al gobierno federal, y sus agencias, como el caballo de troya por el que se cuelan abortistas, homosexuales y comunistas. Desde el punto de vista de la guerra cultural, golpear al gobierno siempre suma en este sentido.
Pero también hay una racionalidad económica y política más profunda en el ataque al Estado federal por parte de Trump y Musk, dictada por sus jefes, los mercados financieros. Las bajadas de impuestos generalizadas que ha prometido el presidente no son novedosas, salvo quizá por la escala en que se van a producir. Durante toda la década de los ochenta, noventa y dos mil, los gobiernos republicanos han promulgado bajadas de impuestos monumentales que han ido transfiriendo enormes masas de riqueza financiera a los más ricos, que la han canalizado hacia los mercados financieros. La diferencia es que ahora el crecimiento económico no es una variable con la que se pueda contar en Estados Unidos. Y, aunque este país sea muy diferente al Reino Unido, el experimento de Liz Truss con las bajadas de impuestos generalizadas, unidas a recortes ambiciosos del gasto público, terminó con el desplome de la libra y la renuncia de la primera ministra del cargo. Sirve como aviso.
La única manera de que Trump y Musk se ganen a los mercados es canalizando hacia ellos más dinero del que les proporcionó el experimento del keynesianismo verde de Biden. Y puede que a Trump, y a sus soldados de la guerra cultural les den igual los datos, pero a Wall Street no. Como sucede con el nuevo régimen arancelario, la supresión de partidas de gasto del gobierno, prefinancia unas bajadas de impuestos gigantescas con unos ingresos que el crecimiento de la economía ya no puede financiar. En este sentido, la tarea de Trump y Musk consiste en convertir al Estado federal americano en una máquina de transferir recursos a las oligarquías financieras, que son quienes sostienen en la práctica al trumpismo. En este sentido, Trump y Musk serían respectivamente el CEO [Chief Executive Officer] y el CFO [Chief Financial Officer] de la empresa cotizada Gobierno de Estados Unidos, y responderían ante los mercados financieros de la misma manera en que una empresa cotizada responde ante sus accionistas.
La tarea de Trump y Musk consiste en convertir al Estado federal americano en una máquina de transferir recursos a las oligarquías financieras, que son quienes sostienen en la práctica al trumpismo
En buena medida, más allá de la larga batalla interna por el «alma» de los Estados Unidos de América en el ocaso de su papel hegemónico en el mundo capitalista —que a buen seguro no terminará con Trump— lo interesante de esta nueva deriva trumpista es que ya se sitúa en un escenario postcrecimiento en el que los ingresos que arroja la actividad económica corriente no se pueden dar por seguros en el futuro más inmediato. En este esquema de cosas, el control político del Estado es fundamental para reordenar las jerarquías de poder en disputa por el control político de la vida económica. Una vez más, el trumpismo se ha vuelto a adelantar al Partido Demócrata, y al progresismo global, que aún siguen rascándose la cabeza ante la victoria de Donald J. Trump.