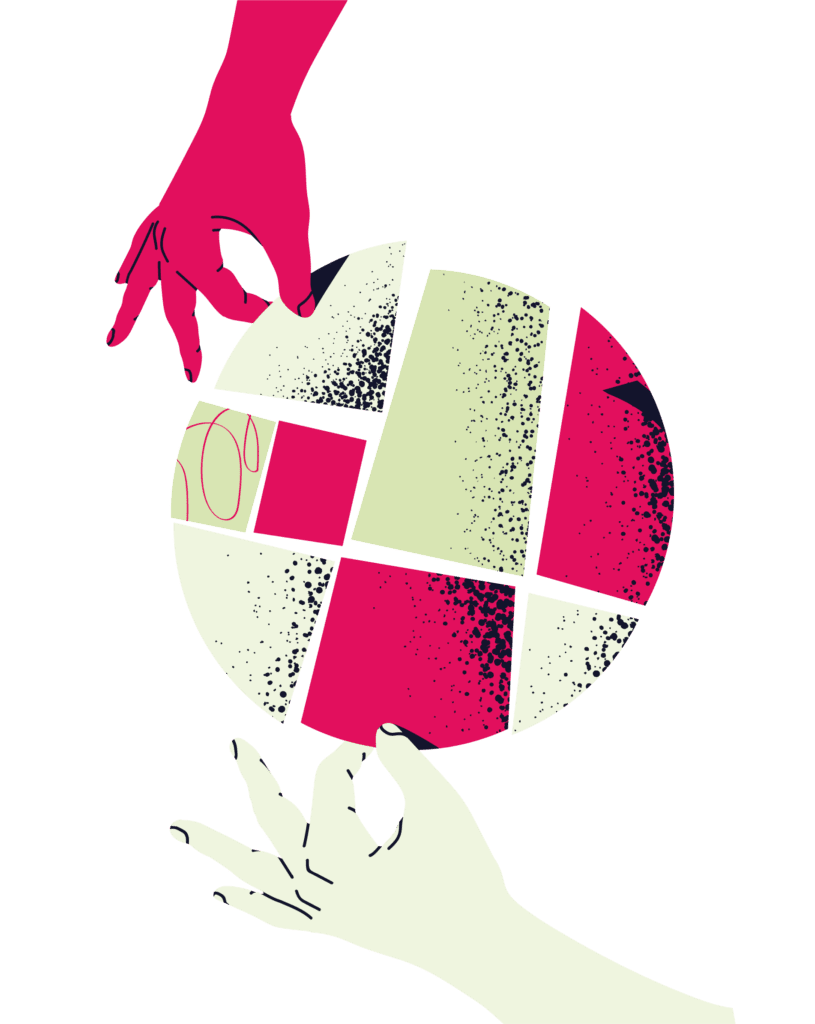Si aprecias nuestro trabajo y puedes hacerlo, considera la posibilidad de suscribirte para hacer posible este medio.
Que el término «crisis civilizatoria» se haya convertido en un tópico recurrente en cualquier conversación con pretensiones elevadas es quizás la mejor confirmación de que la premisa compartida es que «nosotros somos los últimos civilizados». Aunque pase por inocente, las elecciones lexicales rara vez lo son. Detrás del término civilización se esconde una memoria particularmente inefable de lo que somos y de eso que damos el nombre de modernidad.
Naturalmente, por «crisis civilizatoria» se pueden entender muchas cosas, muchas de hecho contradictorias. En primer lugar, para la mayoría de los lectores evoca un tiempo de colapso, empujado por el desequilibrio ecológico y la degeneración capitalista. En una metáfora particularmente repetida, nos vemos como los últimos habitantes de esta Isla de Pascua global. Hace tiempo que extinguimos los bosques y ya no somos capaces de construir y empujar los moai: los monolitos tallados, que a modo de columnas pétreas significaban nuestra grandeza en los acantilados de la costa. Con esta imagen de la suerte de los antiguos argonautas del Pacífico oriental, advertimos que los humanos (la humanidad) estamos a punto de alcanzar un final retrógrado.
Nuestra civilización está a punto de llegar a su fin por su exceso y su desmesura
La advertencia se puede además repetir con otros casos. La lista de civilizaciones perdidas por la combinación de agotamiento de los recursos e inadaptación a los cambios es extensísima. A la isla de Pascua se podrían añadir: la civilización maya y sus grandes ciudades consumidas por la selva yucatana, la caída de los grandes imperios de Oriente Medio a finales de la edad del Bronce (entre los siglos XII y XIII a. C.), el colapso de la Groenlandia o también los modernos ejemplos de la isla-continente australiana y el genocidio (¿maltusiano?) de Ruanda.1 En todos ellos, la explicación convencional repite más o menos el mismo patrón: tras el esplendor desmedido, basado en un aprovechamiento insostenible de los recursos y en ocasiones la explotación de los propios miembros de la sociedad, la civilización en cuestión cae en la pobreza y el aislamiento, para llegar a ese estado de desmemoria entre sus sucesores que es el síntoma evidente de su extinción. Por comparación con estos casos previos, nuestra civilización está a punto de llegar a su fin por su exceso y su desmesura. La novedad es que esta civilización tiene carácter global. No es solo una isla o una pequeña región continental la que se irá al traste, sino el conjunto del planeta. La izquierda verde ha trabajado con método para contrarrestar esta posibilidad. Su éxito ha sido parcial.
Otra campo de posibles interpretaciones de la crisis civilizatoria responde a las evocaciones de la caída del mundo clásico, Grecia y Roma. Según estos agoreros, que podrían caer dentro del tópico histórico de la «decadencia de Occidente», que se sigue de Spengler a Huntington, y que reúne desde a realpolitikers a filonazis, las antiguas civilizaciones, como la nuestra ahora, colapsaron menos por razones ecológicas, que por una combinación de invasiones bárbaras y degeneración interna. Históricamente, barbarismo y degeneración son, de hecho, las dos grandes fuerzas asociadas a la crisis civilizatoria.
Los pánicos sexuales de Occidente reúnen en un mismo arco a los propagandistas de las nuevas derechas, los hombres nativos agraviados en su masculinidad frente a la virilidad de los antiguos colonizados e incluso cierto feminismo nacionalista
Y es aquí donde las interpretaciones y la imaginación catastrofista se dispara siguiendo las líneas trazadas por el pánico conservador. Cada cual trae a la consciencia sus propios fantasmas. Así los bárbaros son representados como potencias rivales y amenazantes (China), minorías raciales o étnicas inasimilables, inmigrantes con pretensiones criminales o segmentos de las propias poblaciones proclives a la traición y la deslealtad. En el bestiario reaccionario, los bárbaros se confunden en una combinación nebulosa de figuras: inmigrantes, izquierdistas, negros, «moros», mujeres extranjeras a un tiempo víctimas y portadoras de una cultura-anticultura, jóvenes de periferia convertidos en depredadores sexuales y celosos patriarcas. No se requiere una aguda crítica cultural, acompañada de las viejas herramientas del psicoanálisis, para reconocer los pánicos sexuales de Occidente, que reúnen en un mismo arco a los propagandistas de las nuevas derechas, los hombres nativos agraviados en su masculinidad frente a la virilidad de los antiguos colonizados e incluso cierto feminismo nacionalista, escandalizado por la violencia de los salvajes.2
En las narrativas más alucinadas de la crisis civilizatoria, la migración sur-norte se entiende de hecho como una invasión silenciosa, y por eso, más peligrosa. Las migraciones existentes y por venir aparecen, de hecho, como la parte visible de un movimiento continuo, que poco a poco nos sustituye y nos expulsa a nosotros (los europeos, los blancos, los civilizados) a la condición de minoría residual. La racionalización de este temor, que toda persona de bien puede verificar en el vagón de metro de cualquier gran metrópolis occidental, donde su cuerpo se mezcla invariablemente con los olores y los ruidos del nuevo proletariado migrante, ha provenido una vez más de la Francia republicana. Allí algunos hombres laicos y cultivados, nos han enseñado que esto no responde al mismo movimiento capitalista de gentes venidas de otros lugares, menos ricos y más explotados, a trabajar para nosotros (los civilizados), sino a un gran desplazamiento tectónico de los bloques humanos.3
Los migrantes son así representados como la punta de lanza de las nuevas invasiones bárbaras
Los migrantes son así representados como la punta de lanza de las nuevas invasiones bárbaras, de dimensiones tanto o más catastróficas que las de los godos y los pueblos germanos, que al fin y al cabo acabaron por adoptar la cultura superior grecorromana. Difícil de admitir para estos campeones de la supremacía europea, que los hijos de los magrebís con su Islam superficial y muchas veces reactivo, los hispanos con su lengua también europea o los asiáticos con su invariable capacidad para integrarse en las capas profesiones nativas en solo dos o tres generaciones, vayan a ser los nuevos europeos (o estadounidenses, o australianos, o canadienses), y seguramente tan europeos como sus antecesores, también hijos de las periferias bárbaras, si bien entonces «internas» de la vieja Europa.
En estas visiones, la civilización amenazada tiene un nombre, y este no responde al de la Humanidad o, si se prefiere en una figuración más crítica, a la civilización capitalista. Lo que esta amenazado es solo una parte del mundo, la más rica, las más cultivada y la más civilizada: Occidente. En este tópico de la «decadencia de Occidente» coincide con una larga tradición literaria, compartida por la parte más conservadora y reaccionaria de las élites euroestadounidenses, que va de un filonazi como Spengler,4 a un liberal-conservador e importante responsable intelectual de la política exterior estadounidense, como Samuel Huntington.5 El núcleo de estas narrativas descansa en la división del mundo en razas o culturas, grandes bloques ontológicamente distintos que separan la humanidad de la subhumanidad, a Occidente —que forma la parte dominante y más valiosa de lo humano— de aquella salvaje, redundante, o en otras ocasiones, excedente. Apenas sorprende, que, sumergidos en la era de las catástrofes, de la onda larga de la crisis capitalista —manifiesta de forma casi telúrica en 2008—, de la crisis climática y también del sorpasso económico del resto del mundo sobre los europeos y sus descendientes, el tópico de la decadencia de Occidente, con todas sus connotaciones fascistas, haya alcanzado una renovada preeminencia.
«Crisis civilizatoria» admite, en definitiva, definiciones distintas, causas contradictorias, soluciones opuestas
«Crisis civilizatoria» admite, en definitiva, definiciones distintas, causas contradictorias, soluciones opuestas, hasta el punto de que podría pensarse que es un término básicamente inútil. Y, sin embargo, resulta curioso que sirva a tanto a tirios como troyanos: que sea usado por ecologistas desesperados por advertirnos de que hemos rebasado ya demasiados puntos de inflexión (tipping points) del desequilibrio ecológico; socialdemócratas, conscientes e inconscientes, que nos avisan que nuestras sociedades se desestructuran al ritmo que colapsan los Estados bienestar; y también a supremacistas y racistas confesos, que nos hablan del fin de Occidente a causa de la invasión migrante y nuestra propia degeneración moral. Pero es como si detrás de estas diferencias existiera un consenso subyacente que podríamos cifrar en la eminencia de la catástrofe y en que la «civilización», un logro al fin y al cabo de la humanidad (o de la parte «más valiosa» de esta), se encuentra irreversiblemente en peligro.
En el marco de este consenso, la lucha ideológica se sitúa después, no antes del enunciado «crisis civilizatoria». Se discuten las causas y se ofrecen matices sobre la civilización que queremos conservar, pero se parte del hecho de que «nuestro mundo civilizado» tiene algo preciado. Lo que se comparte es así una suerte de matriz conservador. Hay algo fundamental que tenemos que conservar, rescatar, y ese algo es la civilización. Que para unos tenga tientes universales y para otros raciales, que sea una propuesta para toda la humanidad o solo para una parte relativamente pequeña, solo habla en última instancia de la amplitud de miras y la generosidad aparente de la persona que la defiende. Lo que se comparte, es que nos vamos al carajo, aunque las causas de la caída puedan ser del todo distintas.
Por eso merece la pena especificar un poco lo que invariablemente aparece como la premisa compartida por todas estas posiciones, es decir: «nosotros los civilizados» (que en algunas versiones también podría ser «nosotres les civilizades»). Como se decía al principio, nada menos ingenuo que el término civilización. Los occidentales, al igual que otros tantos imperios del pasado, han hecho de este término, una barrera infranqueable a la crítica, una poderosa forma legitimación. La cuestión es que civilizado es el modo más autocomplaciente de decirse, por su presunta inocencia: «yo señor y amo de este mundo».
Para Spengler, la civilización descansa en la voluntad de poder: su decadencia tiene que ver con la pérdida de vitalidad de esa voluntad
Sin duda hay también disputa acerca de lo que significa «nosotros los civilizados», pero las diferencias entre las narrativas alternativas sobre cómo los occidentales conquistaron la civilización son meramente superficiales. La versión más cruel y más brutal marca la guía de la verdad civilizatoria. Esta viene a decir que detrás de los cantos a los logros de Occidente como civilización prometeica y faústica, está el hecho insoslayable de que lo que la hizo grande fue el dominio sobre la naturaleza y otros pueblos. Nada como la inteligencia reaccionaria alemana del periodo de las grandes guerras mundiales para ofrecernos una versión pura de acero bruñido de esta interpretación, y de nuevo Spengler, discípulo de Nietzsche, se expresa claro, demasiado claro.6 Según el intelectual alemán, si Europa presenta —más bien presentaba— su espléndida cultura, sus teatros, sus cultas y ricas ciudades, esto es, su misma belleza, es porque esta península asiática había sabido imponerse al resto del mundo a través de la conquista y su artificioso maquinismo. Para Spengler, la civilización descansa en la voluntad de poder. Su decadencia tiene que ver con la pérdida de vitalidad de esa voluntad.
Otra versión de la «explicación civilizatoria», más cristiana y servil —seguramente hoy hegemónica— pero que tampoco se separa ni un milímetro de la autocomplaciente mirada del civilizado, salvo por un puntito de mala conciencia, es la de Norbert Elias, el sociólogo canónico del hecho civilizatorio. En su libro más conocido, considera la civilización como un largo proceso progresivo en última instancia,7 si bien sujeto a algunas regresiones. En una clave freudiana y psiconalítica, la civilización es una conquista: el triunfo de la cultura, de la coacción interiorizada, que establece unas determinadas formas de convivialidad: maneras, costumbres y gustos. Según estas normas de estilo —pues ser civilizado es ante todo un estilo—, la violencia y la expresión emocional primaria deben ser progresivamente limitadas. En su apasionada defensa de los civilizados, Norbert Elias no esconde que la civilización es una conquista de clase, de hecho una forma de la lucha de clases, tal y como se desprende en las guerras por el estilo entre la nobleza feudal y la corte, y luego entre la aristocracia y la burguesía. En cualquier caso, esta guerra es anterior y empieza contra los primeros proletarios: los bárbaros esclavizados.
Recordemos. Para los griegos «bárbaro» era una derivación de su onomatopeya bar bar, lo que correspondería a nuestro bla bla y al verbo balbucear. Con este términos se referían a los hablantes de una lengua ininteligible. También para este etnos, que pasa por ser la cuna de «nuestra civilización» y que llegó a identificar logos y razón —la lengua griega, con la capacidad racional—, los bárbaros aparecían, debido a lo que hoy llamaríamos sus determinaciones culturales, como desprovistos de la más alta capacidad humana. Entre los griegos clásicos, era opinión corriente que los bárbaros sometidos invariablemente a monarquías o a un estado sin ley, no pertenecían a la polis y por esta razón eran incapaces de libertad. Sobre estas razones, Aristóteles condenó la esclavitud entre griegos, al tiempo que sancionó la esclavitud por conquista de los bárbaros. Razonamientos similares se encuentran allí donde un pueblo-Estado ha reclamado para sí el hecho civilizatorio. Así, en la larga historia de China, los “cocidos” son los civilizados y todos aquellos asimilados y ya indistinguibles de los han. A su vez, los bárbaros son los “crudos”, a quienes les falta la cocina civilizatoria hecha de escritura y cultura letrada, sometimiento a la administración de los mandarines, asentamiento estable, cultivo de arroz, etc. Del mismo modo, entre los aztecas los bárbaros eran llamados chichimecas, aquellos que vestían con pieles y una parte de su alimentación se basaba en la caza de venados, la pesca y la recolección.8
La frontera es solo una forma de administrar esa desigualdad, lo que se muestra de la forma más evidente hoy en la era del capitalismo global e integrado, que ha colonizado el conjunto del planeta
En definitiva, no hay civilizados sin sus bárbaros. El barbarismo es una categoría civilizatoria, y el hecho fundante de la civilización, que opera como su negativo y su fantasma. Como en la novela de Coetzee, si los bárbaros no existieran habría que inventarlos, no solo para establecer la civilización, sino lo que es casi lo mismo, para poder «defenderla».9 Por ese motivo, los bárbaros son siempre pobladores de la civilización. Pululan en sus intersticios, como una sombra que se proyecta al exterior, pero que resulta esencial para la propia definición. La frontera es solo una forma de administrar esa desigualdad, lo que se muestra de la forma más evidente hoy en la era del capitalismo global e integrado, que ha colonizado el conjunto del planeta, y en el que no hay ya nada parecido a un «afuera».
El acierto de Elias fue entender la civilización como un proceso, una secuencia, en la que el civilizado por antonomasia corresponde con la imagen idealizada de la «clase dominante» (aristocracia, burguesía, neoburguesía), en una secuencia que desciende por abajo a los semicivilizados, a los semibárbaros, para caer en los inintegrables, los bárbaros puros. De hecho, ser civilizado, querer ser civilizado, es querer distinguirse por arriba o ser asimilado por abajo. Es la forma cultural característica en la que se expresan las pasiones desigualitarias en todas las sociedades de clases y con Estado —léase las sociedades civilizadas—. La violencia del dominio, que Spengler reivindicaba, se esconde así detrás de las cuidadas maneras del civilizado, que Elias glorificaba.
En este sentido, entendemos la definición de Elias del proceso civilizatorio como un proceso de racionalización (en sentido weberiano). En sus propias palabras: «En la sociedad civilizada se responde al cálculo con el cálculo; en la no civilizada se responde al sentimiento con el sentimiento».10 Este proceso de racionalización es a la vez un fenómeno social y psíquico, o en otra fórmula de Elías «la conciencia se hace menos permeable a los instintos y los instintos menos permeables a la conciencia».11 Las mediaciones sociales, que aseguran el dominio y la desigualdad, se esconden y se proyectan en formas culturales intocables. La reacción violenta e inmediata queda prohibida, sustituida por nuevas formas de cálculo. La civilización es por decirlo en términos psiconalíticos la sublimación del dominio.
Concebido en estos términos, el hecho civilizatorio se descubre como la más eficaz herramienta del gobierno de clase. De hecho, el «proceso civilizatorio» permite desplazar las clases, que organizan realmente a la «civilización capitalista», para convertirlas en grupos culturales de inercia granítica. La división social se redobla y se vuelve así más correosa: esta ya no solo separa a ricos y pobres, burgueses y proletarios, sino que distingue entre civilizados y bárbaros, y dentro de estos, los que son civilizables y aquellos inintegrables. En última instancia, la defensa de la civilización determina quiénes están dentro y quiénes fuera, en otra palabras quiénes merecen y quiénes no.
Los sujetos potencialmente menos adaptables son así condenados a la extranjería permanente, sujetos al gobierno de la policía, que es la garante de todas las fronteras
No hay ninguna casualidad en que en estos tiempos de crisis capitalista el lenguaje se haya vuelto «civilizatorio» de nuevo. Empujados por la dinámica de desarrollo combinado y desigual, el Sur, en sus últimos estertores de expansión demográfica, empuja población sobre el Norte rico y envejecido. El gobierno de las poblaciones se vuelve a vestir así con el ropaje civilizatorio, que tuvo en el gran periodo del imperialismo, pero con el propósito de administrar la fuerza de trabajo de global, que aplica a su servicio. La agricultura de las naciones «civilizadas», lo que les queda de industria, pero sobre todo los culos de sus numerosos ancianos y escasos niños son regularmente limpiados por un ejército de bárbaros y semibárbaros importados de las antiguas colonias. A estos se les pide ya no solo una larga prestación laboral —comparable a la de la servidumbre por deudas—, sino una nebulosa integración cultural. La residencia y la nacionalidad están cada vez más vinculadas a este carnet de civilización por puntos. Los sujetos potencialmente menos adaptables son así condenados a la extranjería permanente, sujetos al gobierno de la policía, que es, como siempre, la garante de todas las fronteras.
Esta es la verdadera raíz del retorno por lo puerta grande (aunque se pueda decir que nunca se fue) del racismo moderno. En el nuevo régimen económico y político, del estancamiento y la crisis del Estado, el margen para el reformismo del reparto de las migajas se estrecha y se raciona. Al proletariado de servicios, de origen migrante o descendiente de la migración, se le aplica, ya no solo la vieja disciplina laboral, sino también distintos grados de extranjería, que se prolongan y postergan sobre su condición de mayor o menor «integrabilidad». Este racismo no es tanto de color de piel, aunque esta siga contando como un indicador relativo (especialmente en lugares como EEUU), como cultural, étnico, civilizatorio. Por supuesto, quienes finalmente obtienen el passing cultural se incorporarán al muestrario de la sociedad de las oportunidades y del mérito, la prueba irrefutable de que la civilización occidental sigue siendo abierta, inclusiva y compasiva. Pero siempre sobre esa realidad persistente de que quienes sirven y trabajan ya no tienen garantizada su consideración como miembros de la sociedad de pleno derecho.
El discurso civilizatorio confirma así la condición «incivil» de esta sociedad: dividida entre quienes tienen y no tienen, quienes se ven obligados a trabajar en condiciones inaceptables y quienes se mantienen dentro régimen de propiedad y monopolizan las sinecuras del Estado. Y sin embargo, lo que la civilización añade es una pátina cultural, casi imposible de cuestionar. La división entre civilizados y bárbaros, o entre civilizaciones irreconciliables —si se prefiere el discurso del choque de civilizaciones a lo Huntington— no solo justifica las divisiones sociales existentes, sino que las reafirma y las proyecta sobre supuestas esencias culturales. La civilización tiene así esa condición balsámica, que ante la cruenta guerra civil en Siria o el genocidio palestino, dice «normal, son árabes, tribales y embrutecidos». Y ante la petición de asilo de los desahuciados de esas guerras, hace del rechazo un consenso sobre la base de la innegable alteridad cultural y el riesgo de terrorismo.
Hasta tal punto impregna el discurso civilizatorio la lucha de clases del capitalismo en declive, que este constituye también el centro de las nuevas guerras culturales entre progres y fachas
Hasta tal punto impregna el discurso civilizatorio la lucha de clases del capitalismo en declive, que este constituye también el centro de las nuevas guerras culturales entre progres y fachas. No hace falta insistir de qué modo las nuevas derechas han desplazado sobre el chivo expiatorio del inmigrante y del musulmán todos los miedos sociales cristalizados en la diferencia civilizatoria. Pero resulta interesante considerar como el progre, encarnación de la más alta realización de los logros civilizatorios —en su respeto por los derechos humanos, la diversidad y los buenos sentimientos—, proyecta también sobre el «facha» la sombra del barbarismo.
Pero hay que preguntarse si hay alguna ventaja política de participar en esta carrera civilizatoria. La lógica cultural de la izquierda descansa sobre una particular versión del discurso civilizatorio, concebido en clave liberal. Su propuesta, nos insisten, pasa por ser más civilizados, no menos. Una suerte de extensión universal de la civilización capitalista incorporando a aquellos sujetos quebrados por los prejuicios conservadores —que sufren especialmente las minorías de todo tipo—, pero sin modificar ni un ápice el criterio de distinción que empuja el discurso civilizatorio, ni el propósito de pacificación por medio de la interiorización de la coacción social que señalara Norbert Elias. Sea como sea, la civilización que defiende la izquierda es progresista y meritocrática, no igualitaria. Se nos presenta en el mismo horizonte civilizatorio hoy en crisis. No articula una alternativa —otro proyecto de civilización— como en su tiempo representó el movimiento obrero.
¿Merece, por tanto, insistir en la defensa de la civilización, recuperar el viejo eslogan de Luxemburgo y de la revista francesa «socialismo o barbarie»? O es justo el otro polo de la ecuación —lo que ha sido excluido y lo que se pone del otro lado de la frontera civilizatoria— lo que merece ser convertido en propuesta política. Entre las poblaciones europeas descendientes de la migración africana, diana de la discriminación sistemática del racismo de Estado y de la subordinación laboral, la reivindicación de su condición bárbara ha ido tomando cuerpo. «Seguir siendo bárbaro», y por ende no integrable, constituye una reivindicación de autonomía política.12
Los bárbaros que habitaban como sombras en los intersticios se hacen visibles, y pueden llegar a ser cualquiera, esto es: todo aquel que no se conforme a la disciplina social que a buen seguro se acabará por imponer
Pero conviene no restringir la condición de lo bárbaro a lo extranjero, hacia esos otros que, en realidad, llevan compartiendo con nosotros siglos de historia, y más o menos son nuestros iguales. Conviene considerar lo que el «barbarismo» representa en una situación de crisis civilizatoria, cuando el incendio ha dejado de estar contenido en la periferia del imperio y se extiende ya dentro de la península itálica, a las puertas de la misma Roma. En esa situación, el bárbaro se convierte en una categoría en expansión. Los bárbaros que habitaban como sombras en los intersticios se hacen visibles, y pueden llegar a ser cualquiera, esto es: todo aquel que no se conforme a la disciplina social que a buen seguro se acabará por imponer.
La civilización ha sido siempre una jerarquía y una aspiración. El discurso civilizatorio solo resultó exitoso en compañía del progreso: cuando las élites nativas podían aculturarse y educarse al modo de las élites coloniales, bajo la promesa de gobernar su propio Estado; cuando los obreros irredentos eran progresivamente domesticados en la escuela y en la promesa de mejores salarios y condiciones de vida; cuando los inmigrantes internos y externos podían ser integrados en la nueva nación y sus respectivos sistemas de protección. En esas situaciones, la «civilización» todavía respondía parcialmente a la vieja promesa de paz, integración, compensación, implícita en sus pretensiones de superioridad cultural.
En la era de las catástrofes ya no es previsible tal generosidad. La civilización expulsa hoy incluso a sus hijos legítimos. Como tantas otras veces —como siempre en realidad en la historia de los imperios— el proceso civilizatorio se invierte y se convierte en su negativo. La involución civilizatoria no es la de la barbarización, sino la de la surgencia sin mayores mediaciones culturales de la violencia implícita al dominio. Esto es lo que en el lenguaje de la sociología podríamos llamar en clave internacional “crisis de hegemonía” y “caos sistémico”;13 y en clave doméstica, una situación larvada de guerra civil. Las crisis civilizatorias son fundamentalmente involutivas. Lo que los bárbaros con su fuerza externa representan no es así la involución de la civilización, que ahora desnuda su violencia fundacional, sino su alternativa.
En la crisis civilizatoria, quizás la única propuesta política viable sea la de una nueva confederación de tribus bárbaras, formada por las poblaciones redundantes de todo el planeta
El bárbaro representa otra forma de vida y de organización social distinta a la del civilizado. Por supuesto, el bárbaro puede ser tanto o más brutal que el civilizado. Pero en su condición de negativo de la civilización, no tiene porqué aferrarse a ningún contenido positivo. Por eso los obreros despojados por la acumulación originaria fueron los primeros bárbaros del capitalismo industrial, al igual que los esclavos desarraigados lo fueron del capitalismo de plantación. En principio, queremos creer que el bárbaro, al invertir la violencia que le somete, es mucho más libre de inventarse otra forma de vida, otro modo de ser y estar con otros. Por eso, en la crisis civilizatoria, quizás la única propuesta política viable sea la de una nueva confederación de tribus bárbaras, formada por las poblaciones redundantes de todo el planeta. Todos aquellos que han llegado a la convicción de que ya nunca serán integrados; y que por esa misma razón son más libres de inventarse otro modo de vida.
En ese proceso de invención hay dos tareas que resultará imprescindible realizar. La primera consistirá en librarse definitivamente del régimen de coacción interna que según Norbert Elias caracterizaba al civilizado: por tanto, volver a ser bárbaro, reivindicar al bárbaro interno.14 La segunda, consecuencia de la primera, será la de actuar como un bárbaro: las prácticas de saqueo y apropiación de aquello que le resulta necesario para inventar su propia vida. Por eso, el elogio del barbarismo no tiene nada que ver con un juego de lenguaje —a pesar de lo que digan, nunca sociedad alguna cambió al hacerlo su lenguaje, sino que el lenguaje expresó los cambios—. El bárbaro no deja de serlo cuando interioriza la politesse de lo políticamente correcto. No se trata así de decir como quiere la izquierda hoy que los bárbaros no son bárbaros, que todos somos civilizados, respetables por nuestra propia cultura. El reto es más sencillo, más redentor y más brutal: hay que mearse en la cara de los civilizados, aunque seamos nosotros mismos. No hay ninguna civilización que defender.
- Un ejemplo sintético de esta literatura es el extenso ensayo de Jared Diamond, Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, Barcelona, DeBolsillo, 2006. ↩︎
- Véase aquí el trabajo de Sarah R. Farris, En nombre de los derechos de las mujeres. El auge del femonacionalismo, Madrid, Traficantes de Sueños, 2021. ↩︎
- La teoría del gran reemplazo, de evocaciones bíblicas, fue enunciada por primera vez por el delicado esritor de los Élogues, y gran conocedor de Francia y la cultura occidental, Renaud Camus (quien quiera conocer la Francia provinciana y rural no perderá el tiempo leyéndole). El tópico del reemplazo (pues no deja de ser un espectro) ha tenido una gran acogida, entre las nuevas derechas europeas, que acusan también a la caída de la natalidad y al feminismo, como grandes causantes de esta «derrota demográfica». ↩︎
- Se puede aquí citar su obra más conocida: Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología de la historia universal, 2 tomos, Madrid, Espasa Calpe, 1966 [1918]. ↩︎
- Véase Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Buenos Aires, Paidós, 1997. ↩︎
- Oswald Spengler, La decadencia de Occidente I y II, Madrid, Austral, 2011[1923]. ↩︎
- Norbert Elias, El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, Ciudad de México, FCE, 2016 [1977-1979 / 1938-1939]. ↩︎
- Pero los mexicas recordaban y sabían bien que ellos mismos habían sido (todavía eran) chichimecas, cuando vivían en la antiquísima Aztlán. ↩︎
- J. M. Coetzee, Esperando a los bárbaros, Barcelona, DeBolsillo, 2003. ↩︎
- N. Elias, op. cit., pp. 576-577. ↩︎
- Ibídem, p. 589. ↩︎
- Se puede leer al respecto una parte del material de los Indígenas de la República o, dentro de ese marco, el pequeño ensayo de Louisa Yousfi, Seguir siendo bárbaro, Barcelona, Anagrama, 2024. ↩︎
- Arrighi, G., & Silver, B. J., Caos y orden en el sistema-mundo moderno. Madrid, Ediciones Akal, 2001.; Wallerstein, Immanuel, El moderno sistema mundial IV. El liberalismo centrista triunfante 1789-1914, Madrid, Siglo XXI, 2016. ↩︎
- «Disminuye el miedo inmediato el que hombre causa al hombres y en cambio aumenta el miedo interior en relación con aquel miedo producido por la mirada y por el superyo». Op. cit. p. 600. ↩︎