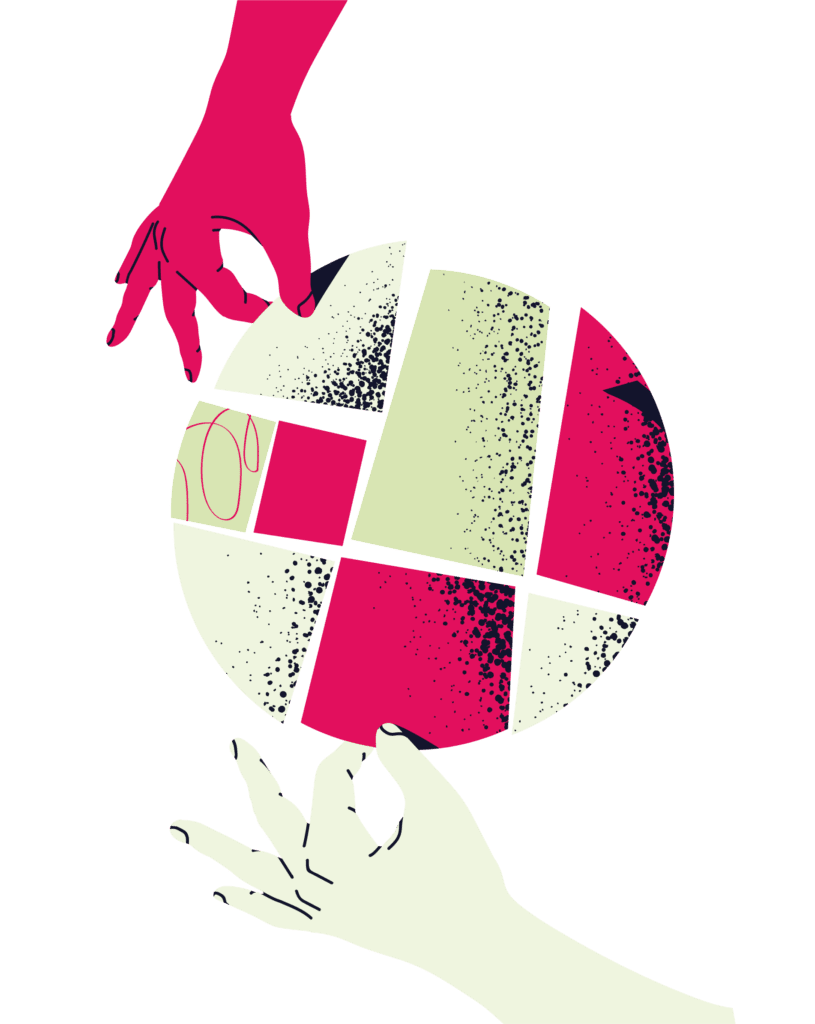Retorno a la normalidad. Así rezaba uno de los carteles más conocidos del Mayo del 68. Ilustrado con un rebaño de ovejas en su dócil regreso al redil, este cartel retrató la derrota de las revueltas francesas.
A modo de requiem, el 30 de mayo de 1968, el Presidente de la República, el General Charles De Gaulle pronunció un discurso en favor de la restauración del orden. Se daba carpetazo a la crisis con la convocatoria de elecciones y con un llamamiento a medirse en las urnas. Una especie de plebiscito donde se enfrentasen la Francia revolucionaria y la normalidad republicana.
Las votaciones se produjeron los días 23 y 30 de junio de 1968 y sus resultados fueron aplastantes. Con un 80% de participación, el 57,63 % de los votos fueron para la derecha. Los gaullistas de Georges Pompidou en alianza con el resto de las derechas se hicieron con las riendas de la Quinta República. La izquierda «de orden», que había depositado enormes expectativas en una eventual victoria, se quedó lejos de lograr el éxito electoral. Los socialistas y los comunistas del PCF se quedaron con otro 40% de las papeletas.
¿Cómo era posible que una insurrección de las dimensiones del Mayo del 68 se desvaneciera con tanta facilidad? ¿De qué sustancia estaban hechos los Estados del bienestar europeos que resultaba tan difícil desestabilizarlos y revolucionarlos?
¿Cómo era posible que una insurrección de las dimensiones del Mayo del 68 se desvaneciera con tanta facilidad?
Acababan de vivirse momentos históricos, la mayor acumulación de fuerzas radicales de la Francia posterior a 1945. Ni la crisis insurreccional y ni las mayores olas huelguísticas producidas hasta la fecha, huelga general masiva incluida, parecían haber movido de su sitio los mecanismos de gobierno del Estado. Qué más se necesitaba para abrir una crisis de Estado en el país, esa era la cuestión. Cómo construir una estrategia socialista dentro de los países de capitalismo avanzado y sus robustos Estados del bienestar contra este modelo de Estado absolutamente novedoso de democracia liberal ensayado en la posguerra europea.
Esta preocupación sobre la estrategia socialista ocupó en los años sesenta a distintos pensadores que veían casi imposible reeditar procesos revolucionarios clásicos. Al menos no como los vividos en las primeras décadas del siglo XX. La estabilidad de los sistemas políticos de posguerra y sus mecanismos institucionales de provisión social hacían muy difícil esta labor.
Fue André Gorz, un intelectual ecléctico formado en los círculos existencialistas y autogestionarios franceses y director de las revista Nouvel Observateur y Les Temps Modernes quien intentó ofrecer alguna salida a este atolladero. Se trataba de pensar la estrategia socialista en un momento donde estos aparatos estatales tenían la capacidad de redistribuir entre la población una parte de los excedentes generados durante aquellos años gloriosos de las economías fordistas. En sus propias palabras, el problema era el siguiente: “En el futuro previsible, no habrá una crisis tan dramática del capitalismo europeo como para que la masa de los trabajadores, para defender sus intereses vitales, se lance a la huelga general revolucionaria o a la insurrección armada”.1 O, en términos de los Situacionistas de la época, se trataba de enfrentarse a un sistema que condenaba a morir de aburrimiento antes que de hambre.
Las reformas no reformistas
La propuesta de Gorz tenía que ver con un contexto histórico muy concreto, articulado en torno a dos realidades. La primera, que las lógicas keynesianas habían producido en toda Europa sistemas de concertación y negociación tripartitos –gobiernos/patronales/sindicatos– que habían incorporado a buena parte de las estructuras obreras –partidistas y sindicales– en el corazón de la gestión del sistema. Fenómeno al que Gorz denominó «el reformismo neocapitalista». La segunda, que esta integración se producía además en un momento en el que no se enfrentaba una crisis traducible a lógicas revolucionarias, al contrario de lo que sucedería pocos años después.
Ante estos condicionantes, para Gorz todo debía resolverse en el plano concreto de las «reformas no reformistas» o «reformas estructurales» como realmente las denominó. A su modo de ver, este tipo de reformas crearían las condiciones objetivas y subjetivas para una revolución a largo plazo. Para ello se necesitarían instaurar «poderes obreros y populares» que se zafasen del reformismo neocapitalista impuesto por la socialdemocracia, encargada de convencer de que todas las reformas y cambios necesarios se podían producir dentro del sistema existente.2
Las reformas debían romper el equilibrio del sistema y aprovechar esa ruptura para engranar un proceso revolucionario de mayor escala
A su vez, estas reformas debían romper el equilibrio del sistema y aprovechar esa ruptura para engranar un proceso revolucionario de mayor escala. No se trataba de crear –en sus propias palabras– «islotes socialistas en un océano capitalista», tampoco de «escaramuzas esencialmente tácticas». Para hacernos una idea de a qué se refería Gorz con estas reformas podríamos recurrir a tres ejemplos citados por él mismo para ilustrar su propuesta. Transformaciones tales como la creación de centros de gestión social y de democracia directa, la apertura de espacios propios en asambleas representativas o sacar productos y servicios básicos del mercado valdrían como ejemplos para este marco de las «reformas no reformistas».3 Como se puede ver, todas ellas eran demasiado generales como para pensarse en términos de reformas concretas.
Consciente de los obstáculos a los que se enfrentaban sus tesis, el autor también trató de pensar los límites con los que se toparían sus propuestas, básicamente reducible a uno: la capacidad del Estado para integrarlas y despotenciarlas. «Si la transición no comienza a consecuencia de la ruptura de equilibrios que produzca la lucha por reformas, entonces no ocurrirá. El sistema dislocará, dispersará y digerirá las reformas»4 –dijo Gorz–.
¿Cómo se lograría entonces que estas reformas escalasen el conflicto? Y ¿cómo evitar que fuesen capturadas o subordinadas por el Estado y sus palancas de representación política y electoral? Para responder, Gorz añadió tres nuevas condiciones para su plan. La primera era que debían generarse lazos orgánicos entre las diversas reformas; la segunda, que se debían coordinar el ritmo y modalidad de su aplicación y la tercera, que cada reforma no reformista debía desencadenar nuevas acciones y no agotarse en sí misma.
Equiparable a una especie de asalto coordinado al Estado con múltiples reformas radicales, perseguía que se pusieran en jaque sus estructuras de poder y lo desbaratasen. Pero de partida, cualquiera que piense en esta imagen, descubrirá la compleja y difícil articulación que requiere para llevarse a cabo. Pongamos como ejemplo una reforma estructural propuesta en el ámbito de la vivienda, otra desde las luchas ecologistas, otra tercera de movimientos campesinos y una cuarta de trabajadores autónomos llegando de manera masiva, incontestable y coordinada a un proceso legislativo. Se antoja difícil, sobre todo sin pensar en un contexto de crisis generalizada que ponga el foco en movimientos insurreccionales que –por definición– se alejan mucho de una planificación de luchas en torno a distintas reformas concretas.
Este problema –evidente también a los ojos de Gorz– lo resolvió por medio de la única estructura política que, a su entender, podía hacer posible que esa situación se diese: el partido. Recordemos que Gorz participó del Partido Socialista Unificado (PSU) y otras ramas políticas autogestionarias. Aunque, como en tantas ocasiones, su idea de partido funcionaba mejor en su esquema político como atajo teórico que como solución real.
El Partido de André Gorz
Encontramos aquí uno de los atascos principales de la propuesta de Gorz. De un lado, las «reformas no reformistas» se nos aparecen como dispersas y plurales, cada una con su propio proceso. Por otro, se presentan como huérfanas de estrategia, necesitadas de un partido que las coordine para lograr que sean eficaces y no acaben devoradas por el Estado. Pero ¿es esto lo que sucedió en Mayo del 68? Para Gorz, sí.
«La función del partido sigue siendo insustituible»
A pesar de que los hechos del mayo francés atropellaron sus tesis de la imposibilidad de la insurrección en aquellos años, él pensó que este proceso revolucionario aún era interpretable desde su óptica. Su solución, que las reformas allí expresadas debían depender y organizarse desde un partido revolucionario. «De hecho, que el PCF sea incapaz de asumir las funciones de un partido revolucionario no significa en absoluto que el problema de la revolución deba plantearse en lo sucesivo en ausencia de un partido capaz de guiarla y llevarla a buen término (…) hay que recordar que la función del partido sigue siendo insustituible».5 Gorz reservaba para este partido, cuatro grandes funciones: el análisis y la elaboración teórica, la síntesis ideológica, la educación y el liderazgo del proceso y –por último– la toma del poder y la transformación del Estado.
A modo de resumen –para Gorz– «El nuevo partido revolucionario debe definirse por su capacidad tanto para tomar y ejercer el poder central (…) como para destruir en sus propios términos la naturaleza autoritaria de ese poder central»6. Pero el problema iba mucho más allá, el viejo dilema revolucionario sobre el Estado aparecía revivido con un nuevo añadido, el Estado francés de 1968 no tenía nada que ver con el que enfrentó en sus debates a la Primera Internacional o al Lenin de El Estado y la revolución.
Es quizás aquí donde se observa con mayor claridad la imprecisión de Gorz. De algún modo, sus reformas pasarían a tener el apelativo de «no reformistas» simplemente por proponerse dentro de una estrategia coordinada y porque esta era definida de manera centralizada. Pero el problema en ese contexto no era tanto predefinir el valor estratégico de las luchas o las reformas, algo del todo imposible, sino desbordar las potencias y capacidades de su principal contraparte: el Estado.
El uso del tópica de las «reformas no reformistas» generaba una falsa ilusión: la del autogobierno de la estrategia revolucionaria
El uso del tópica de las «reformas no reformistas» generaba una falsa ilusión –quizás la que hoy más seduce en la recuperación del término–: la del autogobierno de la estrategia revolucionaria. Según esta lógica serían los propios proponentes de estas reformas quienes tendrían la capacidad de articular, moldear y definir el calado de las mismas. Serían ellos quienes, en última instancia, se arrogarían la pericia de definir si estas reformas son reformistas o revolucionarias, según se incluyeran o no en una determinada estrategia que mereciese ese apelativo. Todo sin ninguna consideración dialéctica de las posiciones del resto de actores en disputa y, mucho menos, del Estado o la fase concreta de crisis capitalista.
De hecho, la propia búsqueda de un concepto que –en realidad– es un juego de palabras, tendría que ver con este dilema irresoluble en la época: la capacidad de integración social de la que hicieron gala los Estados europeos en aquellos años e incluso en momentos peores. En resumen, el dilema de entonces y actual es cómo enfrentarse a un sistema político capaz de convertir toda política en política de reformas, relegados –en última instancia– a un lugar donde «todas las reformas devenían y devienen reformistas».
Con su propuesta, Gorz reforzaba una mirada demasiado corta para los militantes revolucionarios y hacía que estos redoblasen sus esfuerzos y su astucia para encontrar esas «reformas no reformistas» sin entender los límites políticos de su propio tiempo.
Se quisiera o no, los procesos revolucionarios no dependen tanto de una estrategia prediseñada a largo plazo en minoritarios reductos militantes, como de la compleja relación que debía descubrirse en el cruce entre las líneas de vertebración de la autonomía social, la crisis capitalista y –en nuestro caso– del nivel de eficacia de los mecanismos de integración y reparto articulados por los Estados. En última instancia, esta era la clave del debate. Es decir, hay que entender la naturaleza del Estado del bienestar, de los estados sociales o –en términos liberales– de la economía social de mercado como disruptores y mediadores básicos de la lucha de clases, que juegan un papel de generación de consensos y reubicación de los conflictos difícil de sortear.7
Por este motivo, no se trataría de resolver –como algunas veces parece– el dilema Luxemburguista –reforma o revolución–, sino pensar cómo desarmar el monopolio del Estado como agente regulador de las relaciones sociales y de la lucha de clases, saber en qué medida hay fuerzas sociales que lo permiten. Salir de cierto dilema chovinista sobre si la acción propia es reformista o revolucionaria para entrar al fondo de la cuestión: la de los procesos de integración política de los que recurrentemente se ha sido incapaz de escapar.
Un reformismo para nuestro tiempo
Nuestro retorno a Gorz se debe a que algunas de las cosas planteadas por él han vuelto a ganar cierta relevancia en la actualidad. Por ejemplo, la revista Jacobin en su serie de artículos titulada La izquierda ante el fin de una época ha recuperado algunas de ellas.
En lo que toca a nuestro texto, el artículo de Ed Rooksby titulado «La reforma estructural y el problema de la estrategia» sería el que plantea de manera más compleja la cuestión. En su participación en el debate de Jacobin, Rooksby opuso una suerte de nuevo reformismo radical inspirado en Gorz frente a la estrategia de doble poder leninista, que inspiró las críticas más feroces frente a la experiencia de Syriza en los años más duros de la crisis de 2008.
Para verlo con más detalle, este se sitúa en un momento histórico donde muchos movimientos radicales europeos salieron de la lógica de la protesta masiva, como sucedió en el «movimiento antiglobalización», para decantarse desde 2011 por abrir diversas vías electorales. El autor lo resumía así, se trataba de poner «un nuevo énfasis en las posibilidades de ganar poder directamente para resistir y revertir las embestidas del ajuste capitalista en la era de la crisis y la austeridad posterior a 2008».8
A su parecer, este ciclo quedó tocado de muerte tras la derrota de Syriza ante la Troika en 2015, cuando esta línea de la izquierda radical que apostó por la vía institucional no fue capaz de superar sus propias contradicciones. Atrapada en un callejón sin salida, su estrategia electoral de reforma galvanizó claramente el apoyo de las masas, pero fue incapaz de liberarse de los límites estructurales del estatismo parlamentarista. Mientras por otro lado, según el autor, las estrategias revolucionarias encontraron poca resonancia entre las clases trabajadores.9 Y aquí comienza el debate.
La estrategia electoral de Syriza galvanizó claramente el apoyo de las masas, pero fue incapaz de liberarse de los límites estructurales del estatismo parlamentarista
De nuevo se plantea la cuestión de cómo salir de ese callejón sin salida que nos impone el Estado. O, en términos más claros, cómo se puede superar la distancia que existe entre la lucha final y la lucha cotidiana. Así, «el reformismo se ocupa de reformas inmediatas dentro del sistema que no desafían los límites capitalistas(…)» mientras del otro lado parece que se invoca a «una revolución que sale de la nada», una invocación revolucionaria que –según el autor, citando a Panagotis Sotiris–, funciona más en términos de generación de una identidad compartida que de una práctica. La cuestión es que la síntesis entre los dos extremos se presenta como irresoluble.
La clave para Ed Rooksby era que en Grecia no hubo un doble poder y que nadie sabía muy bien cómo se debía producir un proceso de reforma revolucionaria del Estado que –en términos marxistas clásicos–, provocase el paso de una democracia burguesa a una revolución socialista, si un objetivo tan ambicioso hubiese sido posible.
Debemos coincidir con Rooksby en que la imagen del doble poder leninista que él retrata, una especie de sociedad paralela de poderes obreros que en un momento determinado toma el poder y lo sustituye, no encaja con ninguna teoría del Estado contemporáneo mínimamente solvente. Pero por esta misma razón, cualquier tesis que parta de definir las reformas como revolucionarias puede jugar a la misma confusión de los términos del debate. Esto es, caer de manera similar en la trampa de apuntar hacia aquellas reformas que sí estarían bien posicionadas en el camino a la revolución frente a las que no lo están. Aunque el problema no se reduce a quién realiza la propuesta, sino también a quién se dirige. A nuestro modo de ver, el cuello de botella no se produce en el pedigrí revolucionario de las reformas propuestas, sino en la misma concepción del Estado que presuponen. Esto es, toda teoría de la reforma necesita una teoría del Estado muy precisa, y sobre esto volveremos más adelante.
Sea como fuere, el texto de Rooksby se decanta finalmente por la propuesta que desarrolló la «Plataforma de izquierdas» en el contexto del gobierno de Syriza, donde se teorizó una relación de doble vínculo entre movimientos de lucha y gobierno. Algo similar, por otro lado, a algunas propuestas radicales municipalistas ensayadas en el Estado español en 2015. Para teorizar ese doble vínculo, donde gobierno y movilización autogestionaria de base mantendrían su autonomía y a la vez se retroalimentarían mutuamente, Rooksby recupera las tesis de las reformas no reformistas de Gorz y –sobre todo– las posiciones del eurocomunismo de izquierdas, donde se ubicaría Nicos Poulantzas.
Con buen tino, el autor lleva el debate hacia el centro de la cuestión, la relación entre las reformas y el Estado. Una nueva teorización del papel de este último que pasaría obligatoriamente por romper el viejo dilema «reforma o revolución» para pasar a centrar la mirada sobre el Estado como espacio de relación entre distintas fuerzas sociales. Inspirado en Poulantzas, buscaría así superar el doble poder leninista, donde el Estado se presenta como un instrumento total y autoritario al servicio de las clases dominantes que debe ser derribado por asalto desde las instituciones obreras. El reto, ya habitual, está en pensar cómo se puede llevar a cabo esa superación. Y aquí es donde Rooksby se apoya en Poulantzas.
Para Poulantzas, el doble poder de la izquierda y su exterioridad frente al Estado tendría que construirse en torno a un doble «proceso» que ya no se pensaría como externo al propio Estado, sino de manera interna a él. Por decirlo muy resumidamente, de intervención sobre el Estado. Doble camino que se concretaría a la vez en la vía electoral y de representación parlamentaria y en la vía de los movimientos e instituciones autogestionarias de base. Esta era su propuesta.
Como una maldición ¿Quién puede escapar del Estado?
La dicotomía reforma o revolución –por tanto– quedaba subordinada al problema del Estado. Aquel Estado de los años 60 –antecedente directo de la forma de Estado a la que nos enfrentamos hoy–, nada tenía que ver con el aparato zarista de 1917. Esta fue la hipótesis de partida que planteó el pensador greco–francés en sus obras «Poder político y clases sociales» (1968/1974) o «Estado, Poder y Socialismo» (1978). Contribuciones clave para pensar el papel del Estado contemporáneo que despertó un enconado debate que sumó numerosas réplicas y contrarréplicas en la New Left Review y otras revistas de la izquierda de los años 70.10
No todas las acciones del Estado se reducen a la dominación política, pero todas están constitutivamente marcadas por esa dominación”
Pero antes de nada, presentemos la posición del Poulantzas en sus propios términos. Su teoría del Estado podría resumirse en esta primera afirmación: «si el Estado no es producido de arriba a abajo por las clases dominantes, tampoco es simplemente acaparado por ellas: el poder del Estado (el de la burguesía en el caso del Estado capitalista) está trazado en esa materialidad. No todas las acciones del Estado se reducen a la dominación política, pero todas están constitutivamente marcadas por esa dominación”11 La pregunta que lanzaba Poulantzas era en extremo inquietante para la izquierda radical del momento ¿Quién no escapa hoy al Estado y al poder?
Para Poulantzas, el campo del Estado estaría conformado básicamente por las relaciones de producción. Por tanto, el propio Estado sería la condensación de esas relaciones y fuerzas, también de sus expresiones de clase y sus respectivas fracciones de clase. Esta definición del Estado como relación es la que permitiría –desde su óptica–, entender las fisuras, divisiones y contradicciones internas que el propio Estado contiene. «El establecimiento de la política del Estado debe ser considerado como el resultado de las contradicciones de clase inscritas en la estructura misma del Estado (Estado–relación)»12, afirmaría el autor. Y es este elemento de tensión el que permitiría, según su criterio, que el Estado, lejos de ser un instrumento a las órdenes de las clase dominantes tuviese cierta «autonomía relativa» frente a todas ellas. Esta era la clave de bóveda de su propuesta.
La transformación más importante que aportó Poulantzas en este sentido tenía que ver con encontrar un camino que superase la socialdemocracia y que a la vez dejase fuera de juego la estrategia leninista del doble poder. Con ello afirmaba que las luchas podían girar e incluso torcer las líneas de mando del Estado por medio de la participación en la política representativa y la generación de poderes populares autogestinarios bien organizados desde la base.
Pero afirmaba tajantemente –y aquí está su enfoque más polémico– que todo ello nunca escaparía del Estado como forma principal de organización y mediación política de la sociedad. En definitiva, que siempre estarían atravesadas por este. De este modo, los procesos de participación en política representativa estaban tan integrados en el Estado como lo estaban las masas populares y sus instituciones. Poulantzas afirmaba: «Pienso que las masas populares, en el estado capitalista, no pueden ocupar posiciones de poder autónomo, ni siquiera subalternas. Existen como dispositivos de resistencia, como elementos de corrosión o de acentuación de las contradicciones internas del Estado.»13
Poulantzas defendía la destrucción del Estado burgués pero manteniendo su esfera de libertades civiles
Podemos detenernos en este punto, el de la capacidad o no de construcción de un poder popular autónomo. Para Poulantzas, no solo se trataba de una quimera –algo imposible de construir fuera del campo estatal– sino que iba más allá. Afirmaba que incluso defendiendo la destrucción en última instancia del Estado burgués, no se podía negar que el Estado socialista debía mantener las libertades formales y políticas de este mismo Estado burgués. Atacaba en este punto a Lenin y defendía la posición de Rosa Luxemburgo. Esto es, defendía la destrucción del Estado burgués pero manteniendo su esfera de libertades civiles y –se entiende– su sociedad civil, además de ciertos mecanismos transformados de democracia representativa.14
En este punto se entenderán las solidaridades que existían –tal y como señaló Ed Rooksby– entre las tesis de Gorz y las de Poulantzas. Dicho de forma sencilla, Poulantzas dio forma a la teoría del Estado que necesitaba Gorz para su propuesta, de aquí el enlace que hace Rooksby en su artículo. Sin duda, las reformas no reformistas no tendría sentido plantearlas en un Estado autoritario, tampoco en una sociedad sin derechos liberales básicos.15 Pero visto así, las reformas no reformistas de Gorz no parecían nutrirse de una sustancia muy distinta de las reformas reformistas de la socialdemocracia. Solo el horizonte revolucionario las dotaba de una naturaleza revolucionaria. Y la supuesta autonomía relativa del Estado de Poulantzas se presentaría como un muro infranqueable para los procesos de construcción de autonomía social o de fuga, mostrándose como algo siempre mediado y organizado por el poder estatal.
Ante estos argumentos, la extrema izquierda de la época respondió con contundencia. «Lo que me molesta de tu exposición –le diría Henri Weber, director de la revista de la LCR, Critique Communiste– es que tengo la impresión de que polemizas un poco contra molinos de viento, es decir, contra tipos que quieren hacer un nuevo Octubre de 1917, lo que no es en absoluto el caso de la extrema izquierda de hoy. No pensamos que el Estado sea un monolito que haya que afrontar y romper solo desde fuera, estamos perfectamente convencidos de la necesidad de la «guerra de posiciones», de que en Occidente hay todo un largo periodo de preparación, de conquista de la hegemonía, etc.»16
En el caso de Weber el punto de discrepancia central estaba en que para muchos, ese propio proceso de «guerra de posiciones» –recuperando el término Gramsciano– era un fin en sí mismo. Mientras que ellos defendían que era solo un paso previo de acumulación de fuerzas para medirse con el poder capitalista. Una posición ante la que Poulantzas contestaría con un cierto sentido melancólico, «Bueno, verás, estoy de acuerdo contigo en las cuestiones de la ruptura, de que hay que medir las fuerzas; pero pienso que, de todas formas, la repetición de una crisis revolucionaria que lleva a una situación de doble poder es sumamente improbable en Occidente.» Poulantzas defendía que esa idea de ruptura que expresaba la extrema izquierda –cuyo mejor ejemplo para él fue Daniel Bensaïd– era el problema, pues así planteada «esta medición de fuerzas realmente no puede existir revolucionariamente más que entre el Estado como tal, por una parte, y su exterior absoluto o supuestamente absoluto, es decir, el movimiento, los poderes populares de base centralizados como segundo poder.»17
Los partidos y movimientos, sus siglas, sus militantes y sus organizaciones, así como sus instituciones de base, eran la prueba de fuerza contra el Estado
Desde nuestra óptica, aunque ambas posturas parecerían a primera vista, irreconciliables, realmente partían de una misma concepción del contrapoder político. Tanto para Poulantzas como para la extrema izquierda y también para Gorz, los partidos y movimientos, sus siglas, sus militantes y sus organizaciones, así como sus instituciones de base eran la genuina expresión de la transformación, la prueba de fuerza contra el Estado. La discusión erradicaba en si esta construcción y acumulación de fuerzas suponía un proceso antagónico exterior o no a la articulación estatal, pero desde ambos lados se dejaba fuera la construcción política desde procesos más amplios de autonomía de lo social. Esto es, se pensaba esa «guerra de posiciones» en términos clásicos, donde los actores centrales son las propias organizaciones de la izquierda y no los procesos de construcción autónoma de la sociedad, condensados o no en las formas organizativas de la izquierda. El fetichismo de la organización y del ecosistema de organizaciones de la izquierda, sus riñas y disputas sería uno de los peores aliados del análisis de lo que estaba sucediendo en aquel momento histórico.
Esta perspectiva encajaba con la propuesta de Poulantzas de construcción de un socialismo democrático, heredero de una sociedad en extremo orgánica. Mientras que en el caso de la extrema izquierda encajaba con la construcción de un poder de clase propio que se articulase con propuestas electorales y de representación política, también con sus ecosistemas de organizaciones, como fue la propuesta de la «Plataforma de izquierdas» en Grecia. Pero ambas herencias tenían un problema esencial. Focalizaban los procesos de lucha en una suerte de doble poder: Estado y sociedad civil que, como ya hemos señalado, para el autor griego solo se podía expresar como doble poder dentro del marco estatal. Se prefiguraba así una sociedad proletaria lista para romper y disputar la hegemonía capitalista. Y aquí es donde se desvelaban sus límites más importantes.
El debate Poulantzas. Marxismos y autonomía
En el abordaje de los debates que despertaron las tesis de Poulantzas, se han primado los producidos en el campo de la extrema izquierda y las corrientes neogramscianas, donde entrarían algunos marxistas británicos como el propio Miliband o postmarxistas como Laclau. Aunque el debate con Miliband fue, sin duda, el más suculento.
Entre ambos se escenificaron diferencias muy claras en un enconado debate sobre la concepción del Estado que resuena en la actualidad. Para explicarlo de manera muy resumida, podríamos decir que mientras Poulantzas buscó un esquema teórico y abstracto sobre el Estado, Miliband ensayó un aterrizaje más concreto y encarnado. Una posición que permitió a Miliband ofrecer algunas claves interesantes para pensar el Estado que en Poulantzas no aparecen, como era el papel de las clases medias en los sistemas políticos europeos o el papel de las nuevas élites funcionarias en su modelo gerencial de gobierno. Descripción del todo pertinente para una Europa que según avanzada el proceso de construcción del Estado del bienestar y de integración europea engrosó sus estructuras sociales con cientos de miles de empleados públicos y puestos de trabajo dependientes de sus administraciones.
Sin entrar más en esta polémica, cabe señalar que, a pesar de las diferencias, ambos autores compartieron una visión relativamente clásica acerca de las instituciones de poder y disciplinamiento. Para Poulantzas estas se agruparían –además de a través del aparato represivo del Estado– en distintos aparatos ideológicos como eran la familia, los medios de comunicación, la escuela o la religión.18 En la tópica althusseriana, estos aparatos ideológicos del Estado vertebrarían a los individuos como sujetos, entendida esta sujeción en una triple dimensión de sujetar, subordinar y producir sujeto.19
Por otro lado y, de manera similar, estas instituciones o aparatos, en el caso de Ralph Miliband, tomaron el nombre de procesos de legitimación (partidos conservadores, medios de comunicación, escuela, etc.) destinados a realizar –dentro de esta lógica neogramsciana– un «esfuerzo permanente y omnipresente» de socialización política, coerción y producción de consentimiento que mantuviera la hegemonía de la clase dominante.20
Se preguntaron por el modo en el que la coerción es acompañada de nuevos y múltiples mecanismos de pacificación social y gestión de las tensiones de la sociedad
Como podemos ver, ambos autores abordaron la cuestión de la integración política en el marco del Estado del bienestar. Se preguntaron por el modo en el que la coerción es acompañada de nuevos y múltiples mecanismos de pacificación social y gestión de las tensiones de la sociedad. Pero el problema que realmente se intentaba enfrentar era otro aún más interesante: el de la capacidad o no de que distintos procesos sociales actuasen con autonomía e independencia con el objetivo de escapar de esos aparatos ideológicos del Estado y de esos procesos de legitimación.
Pero para contestar a esta cuestión los debates señalados entre Poulantzas y Miliband ofrecen pocas pistas. Al contrario, resulta más interesante abordar otros diálogos abiertos por Poulantzas que –aunque indirectos– fueron más productivos. Nos referimos a los los diálogos que mantuvo la obra de Poulantzas con las distintas corrientes autónomas, consejistas y marxistas heterodoxas del momento. En ellas entrarían tradiciones tan dispares como la revista Socialismo o Barbarie en Francia, autores de la autonomía obrera italiana como Antonio Negri o la corriente esquizoanalítica representada por Gilles Deleuze y Félix Guattari. No tendremos espacio aquí para poder abordar todas ellas, pero sí al menos daremos algunos apuntes que consideramos últiles para la línea argumental que estamos desarrollano.
De todas estas corrientes, Poulantzas eligió a la revista Socialismo o Barbarie –y en concreto a su integrante Claude Lefort– como contraparte más directa con la que medirse. Buscaba con esto desmontar uno de los mitos que, según su parecer, atenazaban a esta corriente y que podríamos resumir en pensar que pudiera existir una política autónoma que ofrecería una especie de «exterioridad absoluta» con respecto al Estado. Si, como afirmaba Poulantzas, las masas populares no podían ocupar una posición autónoma, ni siquiera subalterna frente al Estado, toda tesis de autonomía radical como la de Lefort y –añadiríamos nosotros– Castoriadis, cabezas visibles de Socialismo o Barbarie, era una pura ilusión.
Así, Poulantzas diría: «Hay que guardarse, por otro lado de caer en una concepción esencialista del poder (incluido el Estado), según la cual frente al poder existirían luchas (lo social) que no podrían subvertirlo más que en la medida en que fueran exteriores a él. Sin embargo, recuerdo que esto es lo que últimamente sigue manteniendo, todavía Claude Lefort y los autores de la revista Libre, criticando a Foucault y al marxismo a partir de rancias antiguallas como la existencia de lo social instituyente. En exterioridad radical al poder instituido.»21
Para Claude Lefort la democracia sería un forma que toma la sociedad, un tremendo vacío
Aquí comenzaría el choque de trenes. Para Claude Lefort la democracia sería un forma que toma la sociedad, un tremendo vacío. Mientras que la política autónoma sería un exterior radical a esa forma–democracia. ¿Se podrían tener dos puntos de partida más distintos? La clave en este aspecto es que en la tradición de Socialismo o Barbarie el elemento medular de la política de clase se situaba en la propia experiencia obrera autónoma. Este sería el gran elemento desaparecido de la filosofía del momento en la línea Althusser–Poulantzas. Como afirmaría E.P Thompson esta corriente carecería «de la categoría (o modo de tratamiento) de la experiencia (o huella que deja el ser social en la conciencia social)»22
Podría parecer que esta sentencia de Thompson nos devuelve a cierto marginalismo de los experiencial o a un particularismo sin marco de interpretación general. Pero a lo que se referían Lefort y Thompson con su radical apego a la experiencia (y a la percepción) era determinante en la época. Mientras buena parte de las extremas izquierdas y los marxismos más sofisticados daban por hecho el conocimiento de eso que se denominada el proletariado y sus luchas, las corrientes autónomas entendieron que en las luchas obreras de los sesenta y en la experiencia del nuevo proletariado fordista europeo, como también en el conjunto de la sociedad, había un claro elemento de innnovación. De singularidad, si se quiere. Por tanto, si se daba por supuesto que los marcos teóricos aprendidos no podían encajarse en esta realidad, se podía afirmar que la nueva cuestión proletaria era un problema sin nombre.
En pocas palabras, para ellos el Marx periodista y político, el Marx de la encuesta obrera debía tener más presencia que el Marx científico, inspirador a su pesar de no pocos dogmas. A partir de aquí Lefort construyó el conjunto de su práctica teórica y política sobre la intención de refundar la filosofía política. Allí donde la propia percepción y experiencia de la explotación capitalista formaban un nudo central. En términos filosóficos su propósito se encardinaba con el proyecto filosófico de Merlau–Ponty del que repetiría varias veces su cita «El Ser es lo que exige de nosotros creación para que tengamos la experiencia de él»23
Precisamente, lo que despreciaba Poulantzas de esta corriente de pensamiento era justamente su aportación más valiosa: la de pensar una política de clase reconociendo la existencia de innovación en la misma clase obrera y en sus luchas, preguntándose por la radicalidad de sus aspiraciones como un factor de creación externo al mandato del Estado y sus aparatos ideológicos. Aquí es donde el concepto criticado por Poulantzas, esa institución imaginaria de la sociedad, permitía abrir un campo político no estatal.
¿Qué es la autonomía?
Parece que la sucesión histórica que dio sentido a todas las corrientes autónomas del siglo XX no terminó de calar en estos debates. La Hungría de 1956, la Checoslovaquia de 1968, los procesos de radicalización del proletariado juvenil y migrante de los años 60, la aparición de los movimientos contraculturales no suponían un factor de innovación a los ojos de una parte importante de la izquierda. La nueva marginalidad y exterioridad radical con respecto a las prácticas sociales reconocibles en el momento no se traducían en buena parte de los aparatajes filosóficos marxistas sino como una parte más de la falsa conciencia o la desviación pequeñoburguesa.
La crítica a la familia, la aparición de las comunas, el desbordamiento de las estructuras sindicales, el sabotaje y la ocupación de fábricas, la deserción del sistema escolar…
Sin embargo, fueron estas, en su cruce con la crisis económica arrancada a finales de los 60 quienes desplegaron multitud de prácticas políticas sin nombre que poco a poco fueron desbordando el imaginario instituido: la crítica a la familia, la aparición de las comunas, el desbordamiento de las estructuras sindicales y de representación de la izquierda en las huelgas salvajes, el sabotaje y la ocupación de fábricas, la deserción del sistema escolar. Cientos de nuevos fenómenos que parecían no existir a los ojos de la izquierda instituida. Pero la pregunta es si aquellas experiencias, prácticas y formas de lucha eran autónomas, si escapaban de este marco estatal profetizado como infranqueable por Poulantzas.
En la obra principal de Cornelius Castoriadis titulada La institución imaginaria de la sociedad (1975), el otro autor greco–francés apostó por delimitar a qué se podía denominar autonomía. Para él la autonomía era llanamente «la ley propia» frente a la «ley del otro».24 «Mi propia ley» dirá Castoriadis. Pero según él «La autonomía no es, pues, elucidación sin residuo y eliminación total del discurso del Otro no sabido como tal. Es la instauración de otra relación entre el discurso del Otro y el discurso del sujeto. La eliminación total del discurso del Otro, no sabido como tal, es un estado no histórico.»25
Como se puede ver, el problema de la cuestión de la autonomía –tal y como la plantea Castoriadis– no tiene realmente nada que ver con la exterioridad o no con respecto al poder, como señala despectivamente Poulantzas. El problema de la autonomía tiene que ver con el sujeto y su capacidad para construir, crear e imaginar formas de vida que escapen de la ley del Otro que nunca deja de ser también la propia. Por tanto, dirá Castoriadis, el conflicto no se puede reducir al choque entre las pulsiones –por ejemplo de una vida digna– y la realidad, sino al resultado del choque de las pulsiones de vida y la realidad social frente a la institución imaginaria de la sociedad. Esto es, la capacidad de pensar un mundo construido con nuestra propia ley y que se fuga del mundo instituido.
El problema de la autonomía tiene que ver con el sujeto y su capacidad para construir, crear e imaginar formas de vida que escapen de la ley del Otro
Las huelgas salvajes que rompieron los sistemas de mediación sindical, que fueron irreductibles a los marcos de la izquierda marxista, que pusieron en juego un nuevo deseo de fuga del trabajo, no se podían entender sin esta mirada. Un proceso instituyente desde el sujeto e irreductible al orden de la sociedad civil. Sin entender esta producción autónoma de un imaginario de vida fuera de lo existente, habitado por decenas de miles de personas, lugares e instituciones de experimentación, no se podría entender aquel momento. Valga como ejemplo el caso de las comunas.
Alejados del paradigma de las izquierdas, esta nueva realidad sí constituía en parte un exterior absoluto. Si con Antonio Negri entendemos que el «Estado moderno, a su vez, no es sino la organización que la sociedad burguesa reviste para poder salvaguardar las condiciones externas generales de la producción capitalista frente a los ataques tanto de los obreros como de algunos capitalistas por separado»26, entenderemos que todos estos movimientos escaparon en gran media del Estado y de sus lógicas desviándose de su axiomática pero también construyendo nuevos planes de vida con el objetivo de institucionalizarlos.
Pero Negri llega mucho más allá en su crítica a Poulantzas y los neogramscianos, como él los denomina. En un giro radical, Negri piensa que la cuestión no pasaría por el debate de la exterioridad al Estado o no, sino en entender que Poulantzas con su crítica encierra a la fuerza toda política bajo el manto del Estado y es precisamente esta operación analítica la que le impide pensar más allá. Así, el gran error de los neogramscianos estaría en que la «autonomía de lo político» más que ubicar el «nexo dialéctico entre las fuerzas productivas y modelos organizativos capitalistas de la producción, lo situaría como un tercer ámbito entre unas y otros. Lo que significa que, de nuevo, la metodología de Poulantzas resulta funcional a una distorsión específica de la concepción marxista del Estado, que consiste en el establecimiento de un ámbito de fundación del Estado que no es el mundo marxiano de las relaciones de producción, sino el fetiche de una sociedad civil recompuesta, esto es, una imagen indeterminada de las relaciones de clase sub especie de representaciones.»27 Se trataría en términos muy clásicos de volver –como señala Negri– a la temática del obrero28 y su experiencia de lucha (autovalorización del trabajo) frente a la del ciudadano.29
El problema planteado por Negri se resumiría en lo siguiente. Para él, las tesis de Poulantzas parten de un elemento erróneo que sería la lucha por la hegemonía. Posición hegemónica que solo se justifica en la posibilidad de hacer virar al Estado como institución que goza de cierta «autonomía relativa». Sería esta focalización de la mirada en el ámbito estatal la que llevaría a desvirtuar dos elementos. El primero, que la mirada política se depositaría en el ámbito de la distribución de la riqueza y no de la producción y la circulación. Y el segundo, que esta compleja operación sustituiría la relación entre los sujetos y su papel como productores –como señalábamos antes–, por la de ciudadanos que forman parte de una sociedad civil en la que ganar posiciones.
Negri lo explica de la siguiente manera. «El Estado mistifica su autonomía relativa del término antagonista de la lucha de la clase obrera. La lucha obrera no se conduce, no puede conducirse con el Estado, sino que debe mediarse en el ámbito de la sociedad civil. A la lucha contra el trabajo asalariado y, a partir de ésta contra el Estado como organizador directo del trabajo asalariado, se contrapone, sustituyéndola, un modelo de lucha en el mundo de la distribución de mercancías.»30
El problema de la autonomía por tanto no tiene nada que ver con el de su exterioridad o no con respecto al Estado. Tiene que ver con su exterioridad con respecto a la sociedad civil como mecanismo de articulación política dentro del propio Estado.
Lo que hoy nos queda. Sociedad civil y economía política de la integración.
La conclusión a la que podemos llegar detrás de la línea argumental de Negri es muy clara. En una sola sentencia y dando la vuelta a los argumentos de Poulantzas, se podría decir que la sociedad civil no es más que el último y más perfeccionado aparato ideológico del Estado.
A partir de aquí debemos pensar con cierta profundidad a qué nos referimos con sociedad civil. Y hacerlo además dentro de un terreno histórico, aquel que demarcarían los sistemas de integración puestos en marcha por los Estados del bienestar. Este razonamiento daría la vuelta también al significado mismo de eso que llamamos sociedad civil. El problema no estaría tanto en la lucha entre clases y sus fracciones por configurar el sistema de hegemonías y capacidades para influir en el Estado, sino que sería el propio Estado el que configuraría a su medida y en última instancia eso que denominamos sociedad civil.
Con cierta perspectiva histórica las luchas producidas desde finales de los años sesenta atacaron y –en cierto modo– dejaron heridas a las tradicionales formas de concertación social de la Europa de posguerra. El sistema parlamentario, los partidos políticos y las grandes centrales sindicales y patronales no parecían ya suficientes para gestionar la enorme capacidad del momento para generar antagonismos. Así, con el paso de las décadas, Europa se ha llenado de agentes sociales mucho más capilares y diversos, con mayor capacidad de implantación social y con mayores cotas de legitimidad social que fueron complementando e incluso sustituyendo a algunos de aquellas estructuras y sus funciones.
El neoliberalismo no ha desarmado esas sociedades civiles y sus formas organizativas
La falta de un acercamiento más certero a lo que Perry Anderson ha denominado la «economía política de la integración en Europa»31 ha permitido que trabajemos políticamente con un buen número de confusiones. La primera de ellas, pensar que el neoliberalismo ha desarmado esas sociedades civiles y sus formas organizativas. Mientras que, muy al contrario, su intento por desmantelar en parte los viejos sistemas de concertación fordista abrió —sin acabar con los viejos sindicatos, por citar solo un ejemplo— un enorme proceso de multiplicación de entidades dentro de esa sociedad civil.
Esto es, esa operación política por la que se daría por buena una sociedad civil con un acertado programa de reformas no reformistas, capaz de colar en el Estado cambios que a futuro posibilitarían un camino hacia el socialismo, no ha hecho más que reproducir la hipótesis derrotada de los años 60. Con numerosas crisis en marcha y un mundo literalmente en llamas, pensar que los más sofisticados aparados de Estado como es la sociedad civil con sus formas partido y sindicato en el centro van a ser los mecanismos de organización del conflicto debería someterse a crítica.
Toda institucionalidad autónoma debe sustraerse a estos y otros mecanismos de mediación política, orientarse hacia un horizonte de emancipación y desvincularse de una sociedad civil que aún opera según lógicas orgánicas propias. Se trata de romper con el perímetro del reparto funcional de roles que caracteriza a la izquierda política, encarnación central —y la más creyente— de dicha sociedad civil. Un espacio que, como prolongación del Estado y de su sistema de creencias, permanece atrapado en formas de mediación política y en las lógicas del tercer sector, las cuales deben ser superadas ante las condiciones de crisis actuales. Más aún si, en el porvenir, aspiran a intervenir en la conflictividad creciente que se avecina.
- GORZ, André, «Reform and revolution», The Socialist Register, marzo, 1968. Pág. 111. ↩︎
- Para una aproximación con mayor detalle ver AKBAR, Amna A, «Demands for democratic political economy», Harvard Law Review, vol 134, nº1, 2020. ↩︎
- ENGLER, Mark y ENGLER, Paul, «Las reformas no reformistas de André Gorz», Revista Jacobin, 25 julio 2021. ↩︎
- GORZ, André, «Reform and revolution», The Socialist Register, marzo, 1968. Pág. 120. ↩︎
- GORZ, André, «The Way Forward», New Left Review I, noviembre–diciembre,1968. Pág. 56. ↩︎
- GORZ, André, «The Way Forward», New Left Review I, noviembre–diciembre,1968. Pág. 56. ↩︎
- Se puede ver en este ámbito RANCIÈRE, Jacques. El desacuerdo: política y filosofía, Buenos Aires, Nueva visión,1996. ↩
- Rooksby, Ed (2018) ‘«Structural Reform’ and the Problem of Socialist Strategy Today», Critique, Vol. 46, Nº 1, pp. 27–48. ↩︎
- Rooksby, Ed, «La reforma estructural y el problema de la estrategia” en Revista Jacobin Lat, 08/10/2024. ↩︎
- MILIBAND, Ralph, POULANTZAS, Nicos y LACLAU, Ernesto, Estado, clase dominantes y autonomía de lo político. Un debate marxista sobre el Estado capitalista, Madrid, Sylone–Viento Sur, 2021. ↩︎
- POULANTZAS, Nicos, Estado, poder y socialismo, Buenos Aires, Silo XXI, 1979, pág. 9. ↩︎
- POULANTZAS, Nicos, Estado, poder y socialismo, Buenos Aires, Silo XXI, 1979, pág. 159. ↩︎
- POULANTZAS, Nicos, «El Estado y la estrategia socialista» Entrevista a Nicos Poulantzas realizada por Henri Weber, Critique Communiste, nº16, junio 1977. ↩︎
- POULANTZAS, Nicos, «El Estado y la estrategia socialista» Entrevista a Nicos Poulantzas realizada por Henri Weber, Critique Communiste, nº16, junio 1977. ↩︎
- A pesar de esto, Poulantzas fue crítico con la idea de las «Reformas estructurales» de Gorz y que Poulantzas consideraba un simple reflejo de un momento de debilidad del movimiento obrero para el que intentaban construir una propuesta realista. Ver Nicos Poulantzas: «Una réplica a Miliban y Laclau» en MILIBAND, Ralph, POULANTZAS, Nicos y LACLAU, Ernesto, Estado, clase dominantes y autonomía de lo político. Un debate marxista sobre el Estado capitalista, Madrid, Sylone–Viento Sur, 2021. Págs. 108–109. ↩︎
- POULANTZAS, Nicos, «El Estado y la estrategia socialista» Entrevista a Nicos Poulantzas realizada por Henri Weber, Critique Communiste, nº16, junio 1977. ↩︎
- POULANTZAS, Nicos, «El Estado y la estrategia socialista» Entrevista a Nicos Poulantzas realizada por Henri Weber, Critique Communiste, nº16, junio 1977. ↩︎
- ALTHUSSER, Louise, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Colombia, La oveja negra, 1969. Especialmente ver capítulo sobre El Estado, páginas 23 y siguientes. ↩︎
- ALTHUSSER, Louise, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Colombia, La oveja negra, 1969. pág. 42–43. ↩︎
- MILIBAND, Ralph, El Estado en la sociedad capitalista, México, Siglo XXI, 1969, págs. 174–176. ↩︎
- POULANTZAS, Nicos, Estado, poder y socialismo, Buenos Aires, Silo XXI, 1979, pág. 180–181. ↩︎
- THOMPSON, E.P, Miseria de la teoría, Barcelona, Verso, 2023, pág. 49. ↩︎
- GOICOHEA PAREDES, Diego, «Claude Lefort y la filosofía» en Revista Internacional de Filosofía, nº 94 (2025), pp. 55–68 ↩︎
- CASTORIADIS, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquets, 2013, pág. 162. ↩︎
- CASTORIADIS, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquets, 2013, pág. 162–163. ↩︎
- NEGRI, Antonio, La forma–Estado, Madrid, AKAL, 2003, pág. 301. ↩︎
- NEGRI, Antonio, La forma–Estado, Madrid, AKAL, 2003, pág. 307. ↩︎
- Entiéndase obrero en un concepto amplio, como forma social y capacidad de trabajo, no como obrero varón, blanco sino como productor–reproductor del mundo. ↩︎
- NEGRI, Antonio, La forma–Estado, Madrid, AKAL, 2003, pág. 310. ↩︎
- NEGRI, Antonio, La forma–Estado, Madrid, AKAL, 2003, pág. 307. ↩︎
- ANDERSON, Perry, El nuevo y el viejo mundo, Barcelona, AKAL, 2012, pág. 144. ↩︎