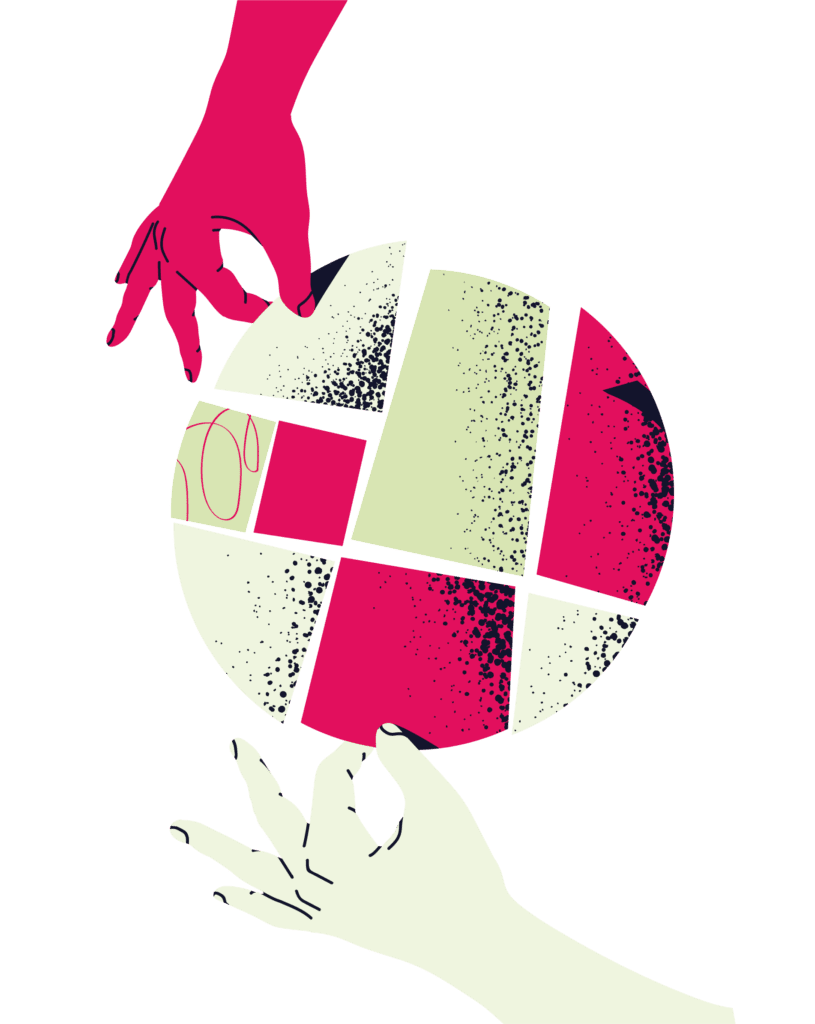“La proposición de los sin rostro es una pregunta abierta”, cantaban los vallecanos Hechos Contra el Decoro a finales de los noventa. Esto fue exactamente lo que sucedió en septiembre de 2010 en Barcelona. Un sujeto difuso, sin rostros ni banderas reconocibles para el gran público, formado por personas vinculadas a centros sociales, ateneos y cooperativas –lo que la mayoría despachaba con el entonces ya muy denostado apelativo de “okupas”–, lanzó una pregunta al aire días antes del paro convocado por CCOO y UGT —el 29 del mismo mes—: “¿Cuál es tu huelga?”. Y lo hizo desde una tribuna inmejorable: el antiguo edificio del desaparecido Banco de Crédito Español de la céntrica Plaça de Catalunya, okupado para la ocasión. Ese espacio efímero (resistió cuatro días, hasta la jornada de huelga) se convirtió en un catalizador de la olla a presión que era la sociedad en crisis de aquellos años: cientos de personas pasaron por las asambleas que se organizaron bajo ese techo para socializar lo que hasta la fecha muchos vivían como una fatalidad individual e inevitable. Todo ello, con el sugerente nombre de Moviment del 25.
Las fuerzas se agotaron en los años siguientes, cuando casi todos los movimientos populares catalanes se vieron arrinconados en las luchas antirrepresivas
Cuesta transmitir la euforia que desató aquel momento entre personas y colectivos que habían experimentado el espejismo de la pujanza de las luchas sociales durante los últimos años de gobierno del PP, marcados por las movilizaciones contra la Guerra de Irak en 2003 y la gestión del ejecutivo de José María Aznar de la catástrofe del Prestige. La victoria del candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 y el acuerdo para el primer tripartito catalán formado por el PSC, ERC e ICV un año antes dieron inicio a una etapa de horas bajas para los movimientos. Esos años empezaron con cierto impulso, con la movilización internacional en defensa de algunos de los centros sociales okupados más emblemáticos de Barcelona y su periferia en octubre de 2003: la Quinzena de Lluita per l’Okupació; la manifestación del Euromayday y protestas contra el Fòrum de les Cultures, o como las que tuvieron lugar en la capital catalana contra la ordenanza de civismo aprobada por el Ayuntamiento del también socialista Joan Clos en 2005. Pero las fuerzas se fueron agotando en los años siguientes, cuando casi todos los movimientos populares catalanes, por lo menos los más antagonistas, se vieron arrinconados en las luchas antirrepresivas. Sin perjuicio de reconocer que el trabajo subterráneo de aquellos últimos años no fue en balde, pues cristalizó en 2007 en las manifestaciones de “La repressió no ens tallarà les ales” y en una cierta coordinación estable fuera de Barcelona.
De fondo, una discusión muy dura culminó en 2008 en la ruptura del movimiento de okupaciones de la capital, cuando la Assemblea d’Okupes estaba bajo mínimos, entre los que defendían legalizar la okupación del Espai Social Magdalenes (ESM) y los que creían que este tipo de operaciones imponían una distinción entre okupas “buenos” y okupas “malos”. Tal fue la tensión que se vivió que algunos de los contrarios a la legalización llegaron a poner encima de la mesa la posibilidad de desalojar el ESM con sus propias manos. Esta okupación objeto de controversia surgió de un debate en el CSO Miles de Viviendas y por parte de un sector que se implicaría con fuerza en iniciativas como V de Vivienda y la campaña de la Promoció d’Habitatge Realment Públic (PHRP), que contó entre sus caras visibles con Ada Colau, la futura alcaldesa de Barcelona. Tras años de acusaciones de “ciudadanismo” y de “maximalismo” cruzadas entre los dos bandos contendientes, entró en juego una nueva generación de militantes al calor de las movilizaciones contra el Plan Bolonia de finales de los 2000. Concretamente, entraron con las okupaciones de los centros sociales La Rimaia y Barrilonia tras el desalojo del rectorado de la Universidad de Barcelona (UB) en marzo de 2009. Fue esa la sabia nueva que puso sus cuerpos al servicio de la recomposición de la autonomía difusa que daría lugar al Moviment del 25.
Nuevas huelgas
Zapatero anunció una reforma laboral que fue contestada por CCOO y UGT con una convocatoria de huelga general. La acumulación de fuerzas y de legitimidad de diferentes expresiones del antagonismo barcelonés junto a la de los trabajadores de los autobuses de la ciudad condal, que en 2007 sostuvieron un paro salvaje por los dos días de descanso, se tradujo en un llamamiento por parte de los segundos a la constitución de la Assemblea de Barcelona en junio de 2010. Más de 400 personas acudieron a la cita, que a pesar del sopor que producían los discursos proferidos durante el micrófono abierto por parte de generales sin tropa al frente de los últimos muertos vivientes de la extrema izquierda local y de algún que otro iluminado, fue el pretexto perfecto para ensayar la creación de comités de huelga en los barrios de la ciudad en los que empezaron a resonar algunas propuestas que recordaba Ivan Miró en 2011 en Espai en Blanc:
Para mí una nueva huelga es crear una cooperativa de trabajo o consumo. Para mí una nueva huelga es un nuevo sindicato social que detenga los desahucios. Para mí, una nueva huelga es una organización de trabajadoras domésticas. Para mí una nueva huelga es dejar de consumir mercancías superfluas. Para mí una nueva huelga es una asamblea local en la que respondamos a los abusos empresariales de nuestro barrio. Para mí, una nueva huelga es dejar de mirar la televisión. Para mí una nueva huelga es una organización que nos defienda a los sin papeles. Para mí una nueva huelga es dejar de pagar juntos los alquileres y las hipotecas. Para mí una nueva huelga es luchar por el transporte público gratuito. Para mí una nueva huelga es…
La pregunta de “¿Cuál es tu huelga?” no era nueva. Ya se la habían hecho en voz alta las feministas autónomas en el paro general de 2002 en Madrid y en 2003 en Barcelona, cuando algunas, en las movilizaciones contra la agresión militar de Estados Unidos contra Irak, se preguntaban: “¿Cuál es tu guerra?”. Pero el contexto del 2010 no era el mismo que el de los primeros 2000, en plena belle epoque de las clases medias: la crisis hipotecaria de 2008 y un amplio conjunto de luchas sedimentadas en los barrios bajo el yugo de gobiernos progresistas, coyuntura política que supuso una limpieza profunda de oportunistas en los movimientos, implicó una clarificación —más bien intuitiva— de la incógnita del sujeto a organizar: aquel que habitaba fuera de la sociedad civil. Además, propició el auge de formas más innovadoras de intervención, en clave destituyente, sin las que es muy difícil entender la forma que tomó el 15M en Barcelona unos años después de esos hechos, atravesado como estaba por la consigna de “¡nadie nos representa!”.
En 2009 ya había empezado a dar sus primeros pasos la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
En 2009 ya había empezado a dar sus primeros pasos la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), impulsada, entre otras, por personas que estuvieron vinculadas al Espai Social Magdalenes; las luchas contra la ordenanza de civismo fueron un primer conato de organización de las prostitutas de la ciudad junto a otros espacios transformadores y quedaba poco tiempo para que las trabajadoras domésticas fundaran su primer sindicato en Catalunya. Todo ello, sobre la base de iniciativas como las Oficinas de Derechos Sociales, creadas a mediados de los 2000 e inspiradas, entre otros grupos, en las entidades con el mismo nombre promovidas en los noventa por la coordinadora Baladre, contra la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión. O sobre los sedimentos que dejó el movimiento de protesta contra las contracumbres de finales de los 90 y los primeros años del siglo XXI, articulado alrededor del Moviment de Resistència Global (MRG). Estas iniciativas estaban sostenidas entonces prácticamente en solitario por movimientos autónomos.
Cabe reprocharnos que, quizá por un exceso de euforia o por no calibrar la fuerza real de las energías desatadas unos meses atrás, la autonomía rearmada en Barcelona tras el Moviment del 25 se involucró de forma entusiasta en la convocatoria de huelga general que la CGT lideró en Catalunya en enero de 2011 contra el recorte de las pensiones y la reforma laboral —junto a la izquierda independentista y la CNT—. La jornada transcurrió prácticamente sin incidencias destacables, desdibujando consignas como la de una pancarta colgada en el banco okupado, que tenía escrito “por una huelga social y salvaje”. Quedó meridianamente claro que la incidencia del 29 de septiembre la habíamos tomado prestada de un contexto de movilización general muy dependiente de las dos grandes centrales sindicales. Pero el bajón duró poco con la irrupción del 15M cinco meses después, un escenario que nadie pudo anticipar. Por lo menos en Barcelona, la autonomía y algunas pequeñas organizaciones anticapitalistas que frecuentaban sus espacios (destacaron las desaparecidas En Lluita y Revolta Global) fueron las que mejor leyeron la potencia del momento, frente al grueso de una izquierda atónita que al principio parecía no entender lo que estaba sucediendo.
El clima político del que surgió el 15M tenía mucho de “orgullo meritocrático herido”
La perspectiva que proporciona estos quince años permite señalar, con César Rendueles, que el clima político del que surgió el 15M tenía mucho de “orgullo meritocrático herido”. Emmanuel Rodríguez también retrata extraordinariamente las aspiraciones frustradas de los hijos de la clase media que no pudieron disponer de las mismas herramientas y oportunidades que sus padres para reproducir su posición social. Pero no es objeto de este texto aportar el enésimo análisis de lo acaecido a mediados de 2011, sino recordar que, bajo la epidermis de la muy legitimada movilización (a ojos de la mayoría) de jóvenes con másteres e idiomas que no querían verse obligados a vivir en el extranjero para ganarse la vida, se materializaron alianzas y procesos de recomposición de clase que asentaron las bases materiales de las hipótesis que unos meses antes el Moviment del 25 tan solo podía imaginar a muy pequeña escala.
Sindicalismo de vivienda
Una de las primeras plazas fuertes en las que se ensayaron nuevas formas de huelga como las mencionadas fue el sindicalismo de vivienda (en el manifiesto anterior, “un nuevo sindicato social que detenga los desahucios”). Esta era, sin duda alguna, el área en la que la autonomía tenía más experiencia acumulada, por su fuerte vinculación a los centros sociales okupados. Ya a finales de 2004, en los años de repliegue referidos y tras la citada Quinzena, se presentó la Oficina d’Okupació, un espacio activo aún a día de hoy con el que se pretendía extender y divulgar la usurpación como vía de acceso a la vivienda. Fue la primera tentativa de promover esta práctica entre sectores no militantes, segmentos sociales que en plena euforia del mercado de compra-venta de inmuebles ya vivían excluidos de las mieles de las clases medias propietarias.
Los últimos 2000 vieron nacer dispositivos de intervención política de origen popular, fuera de los habituales espacios activistas de clase media
Los últimos 2000, los años de la crisis crediticia, vieron nacer dispositivos de intervención política de origen popular, fuera de los habituales espacios activistas de clase media, como el que surgió del blog Ahorcados por la hipoteca, dirigido fundamentalmente a migrantes ecuatorianos. Militantes de Madrid, Barcelona y Terrassa se encontraron con ellos para idear lo que luego sería la PAH, un colectivo que llegó a acumular 200 secciones locales por todo el Estado tras el impulso del 15M. Esta expansión supuso un desborde del espacio recién creado, en parte por la implicación de amplios segmentos de la izquierda política y el anarquismo, que ya no podían sustraerse de esta lucha. Pero este desborde también provocó tensiones que acabaron en escisiones muy tempranas.
Los meses inmediatamente posteriores a la dispersión del 15M en los barrios estuvieron marcados por las alianzas de la PAH y grupos como 500×20 y el movimiento de okupaciones, con la apertura de espacios para alojar familias, además de su distribución en viviendas de centros sociales okupados ya existentes. En medio de esta efervescencia, un grupo de personas, entre las que había parte de la generación implicada en las luchas contra Bolonia, de Miles de Viviendas y del Espai Social Magdalenes, impulsaron la apertura del Ateneu La Base. Alrededor de ese espacio se fundó el Sindicat de Barri del Poble Sec, muy focalizado en la problemática habitacional en un sentido amplio, al que secundaron sindicatos de vivienda en otros tantos barrios de Barcelona y en Catalunya. Y en 2017 se presentó el Sindicat de Llogateres con una nutrida presencia de militantes de La Base, lo que marca un hito importante para el ciclo de luchas actual.
Una nueva huelga es dejar de pagar juntos los alquileres y las hipotecas
Es sobre este sustrato que en 2019 se convoca el primer Congrés d’Habitatge de Catalunya, embrión de lo que actualmente es la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC), paraguas bajo el que se cobijan treinta colectivos, incluidas algunas PAH o sus escisiones, y 43 asambleas locales. Al margen de este proceso tomó forma el Movimiento Socialista (MS), un espacio que se dotó de una herramienta propia para intervenir en materia de derechos habitacionales: el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC). La acumulación de fuerzas y experiencias desde 2009 hasta hoy sirvió de fundamento para ensayar otras formas de hacer huelga a finales de 2024, en concreto de alquileres (“una nueva huelga es dejar de pagar juntos los alquileres y las hipotecas”, proclamaba el Moviment del 25).
También han surgido iniciativas para vincular las luchas por los derechos habitacionales con el cooperativismo (“una nueva huelga es crear una cooperativa de trabajo o consumo”, se dijo en 2010). En 2024, el Sindicat de Llogateres y la asociación para la promoción de vivienda cooperativa en cesión de uso Sostre Cívic firmaron un acuerdo de colaboración para que los socios de la entidad pasaran a ser automáticamente afiliados del sindicato y para explorar nuevos modelos de propiedad. Otro ejemplo es el de la alianza entre la cooperativa de servicios financieros Coop57 y la misma organización sindical catalana junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid para levantar una caja de resistencia con la que hacer frente a las huelgas de alquileres en curso.
Trabajadoras domésticas
La organización de las trabajadoras del hogar (en el manifiesto: “una nueva huelga es una organización de trabajadoras domésticas”) permite clarificar las intuiciones relativas a las estrategias de recomposición de clase ensayadas antes de 2010 y discutidas bajo el paraguas del Moviment del 25. La sindicalización de este sector se remonta por lo menos hasta 1931, cuando la UGT creó la sección de obreras del hogar, a la que siguió, entre otros, el Sindicato de Empleadas del Servicio Doméstico de la CNT. Tras un paréntesis impuesto por la represión, bajo el franquismo, en los 50, afloró otro conato de lucha organizada alrededor de la Juventud Obrera Católica (JOC), junto a grupos como la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH-ELE) en los 60. La composición de clase en todo este período era la misma: mujeres llegadas a las casas de señoritos adinerados vía flujos migratorios internos.
La confirmación del Estado español como país receptor de migración explica también la consolidación de amplios segmentos de la población en tanto que clases medias propietarias
Pero a partir de los 2000, el perfil de estas trabajadoras y el de sus empleadores cambió. La confirmación del Estado español como país receptor de migración explica también la consolidación de amplios segmentos de la población en tanto que clases medias propietarias. La mano de obra migrante barata es condición necesaria para la reproducción de estas clases medias, razón por la cual la sindicación en este ámbito decrece por algunos años, provocando un retroceso en derechos (de ahí la intuición condensada en “una nueva huelga es una organización que nos defienda a los sin papeles”). Aquí la autonomía también jugó un papel cuando en la Eskalera de Karakola, partiendo de las investigaciones del colectivo Precarias a la Deriva, se organizaron talleres sobre derechos laborales de las empleadas del hogar. En este contexto surgió en 2008 Servicio Doméstico Activo (Sedoac), al que siguieron Cita de Mujeres de Lavapiés y Ferrocarril Clandestino, que junto a la Agencia de Asuntos Precarios impulsaron el espacio Territorio Doméstico en 2010.
De nuevo, el 15M dio un impulso a estos procesos de organización, que cristalizaron cuando, a finales de 2011, se publicitó en Catalunya la creación de Sindillar (Sindihogar en castellano), el primer sindicato de trabajadoras domésticas. Esta organización recoge el testigo de todos los colectivos antes citados, pero también de grupos creados entre los últimos 60 y 80 que estuvieron fuertemente coligados a los movimientos vecinales, como la Asociación de Amas de Casa de Santa Coloma de Gramenet. A Sindillar lo secundaron un mínimo de 14 asociaciones más a partir de 2012, según datos de los registros de asociaciones, estatales y autonómicos, incluyendo el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (SINTRAHOCU), de ámbito estatal.
La organización de las trabajadoras domésticas migrantes se implementó de forma relativamente cómoda en el mainstream sindical, pues, incluso antes del impulso de este espacio por parte de los movimientos explícitamente autónomos, ATH-ELE ya difundía en 2004 propaganda en la que la fundadora del colectivo aparecía junto a una trabajadora latina, y por lo menos desde 2005, la UGT catalana las incorporaba en su sector limpieza, hasta juntar cerca de 230 afiliadas a día de hoy. En 2021, CCOO Catalunya creó el Servicio de Atención a las Trabajadoras del Hogar (SAT Llar), a través del cual ha afiliado entre 300 y 350 empleadas. Otro indicio de normalización lo muestran las fotos que la presidenta de la Asociación Kellys Unión Cataluña, Luz Amparo Suaza Florez, se hizo junto a otras trabajadoras de la limpieza con el ahora alcalde de Barcelona del PSC, Jaume Collboni, durante la presentación de su libro en 2019.
Aunque en los últimos años también han surgido expresiones más antagonistas en este ámbito. Ejemplo de ello es el colectivo Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Navarra (THYCNA), creado en 2024, que habla de su lucha en términos de “apoyo mutuo” y “autoorganización”, antagonizando con los sindicatos convencionales, que consideran que no las representan. Las 15 personas que lo integran lo hacen trabajando codo con codo con el sindicalismo de vivienda y en luchas por los alquileres habitacionales de la comunidad foral. Con un discurso menos confrontativo está también la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados de València, fundada en 2017, un grupo formado por mujeres migrantes que también se organizan fuera del espectro sindical clásico, ofreciendo acompañamiento a cientos de ellas (cuentan con unas 300 referencias en su base de datos).
Fruto de procesos de investigación militante emergieron espacios como el de las ya mencionadas Kellys, gracias en parte a la labor de Ernest Cañada de Alba Sud organizando entrevistas y grupos de debate en los que surgieron vínculos informales sin los que no se entiende la emergencia de este dispositivo de lucha. Y en esta área también se han dado intersecciones entre luchas y cooperativismo: prueba de ello es el colectivo Micaela, una parte del cual impulsó una cooperativa con el mismo nombre partiendo de una ayuda de la entidad soberanista catalana Òmnium Cultural y del acompañamiento del barcelonés Ateneu Coòpolis.
Otros sindicalismos y su sujeto
En la última década y media han surgido otras formas de sindicalismo que, aunque permanecen minoritarias, permiten clarificar el sujeto que habita en este nuevo espacio. Se trata de las trabajadoras sexuales y de los manteros, ambas luchas fraguadas al calor de las movilizaciones de 2005 contra la ordenanza de civismo de Barcelona, que perseguía tanto la oferta de servicios de carácter sexual como la venta ambulante en la vía pública.
Se dieron expresiones de organización del trabajo sexual en Barcelona, como Putas Indignadas y Putas Libertarias
Las trabajadoras sexuales ya habían impulsado asociaciones a mediados de los noventa, cuando se creó el colectivo Hetaira en Madrid, pero tras el 15M surgieron otros grupos como la Asociación de Mujeres Transexuales y Travestis como Trabajadoras Sexuales en España (AMTTTSE), en Málaga; Aprosex en Barcelona y la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), el primer sindicato de esta fracción de la clase trabajadora. También emergieron intersecciones con el cooperativismo, como la que cristalizó en 2012 con la fundación de Sealeer, Sociedad Cooperativa de Servicios, en Ibiza. Operando sin forma legal se dieron otras expresiones de organización en Barcelona, como Putas Indignadas y Putas Libertarias, en cuya génesis tuvo un papel el espacio anarquista El Lokal del Raval.
En 2006, Miles de Viviendas, el Ateneu Candela de Terrassa y la campaña contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, Tanquem els CIE, exploraron la vinculación de la lucha por la cultura libre y contra la SGAE y la persecución de la venta de discos y películas pirateadas por parte de los manteros del Port Vell de la capital catalana. Esta y otras iniciativas plantaron la semilla de lo que luego sería el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, más conocido como Sindicato Mantero, creado en 2015; la Cooperativa Popular de Vendedores Ambulantes y la cooperativa para la inclusión de migrantes en situación de vulnerabilidad Diomcoop. Un lugar destacado ocupa también la Plataforma Riders x Derechos y la cooperativa Mensakas.
El interrogante ahora es más bien: ¿Cuál es tu sindicalismo?
El sujeto que va desde el afectado por la problemática de la vivienda a los riders, pasando por las trabajadoras domésticas, de la limpieza y sexuales o los manteros es plural, pero con características compartidas: lo conforman en su mayoría aquellos que cada vez tienen más difícil su integración en la sociedad civil, muchas veces caracterizada como clase media. Emmanuel Rodríguez y Pablo Carmona definen a esta clase como una apuesta gubernamental por la pacificación del conflicto de clases o como el más sofisticado aparato ideológico de Estado, respectivamente. Con este nuevo sujeto en juego, en el que el proletariado migrante tiene un peso importante, las respuestas que han emergido ante la pregunta de cuál es tu huelga en 2010 han reformulado el interrogante, que ahora es más bien: ¿Cuál es tu sindicalismo? Pues una vez materializadas las ideas que surgieron con la huelga del 29 de septiembre de hace ya 15 años cabe preguntarse si en un contexto de crisis sistémica queda algún margen para la concertación sindical clásica.
Esta concertación puede darse de muchas formas: desde pactos de Estado para garantizar la universalidad, o por lo menos mejorar el acceso a un determinado bien, o mediante la colaboración público-comunitaria, por poner tan solo dos ejemplos. Vivida ya la apuesta institucional, existe una desconfianza legítima entre una parte de la autonomía y el MS, que se agrega a las posturas de los anarquistas, siempre renuentes a las soluciones estatales. Aunque también los hay que opinan, como la ex concejala y diputada Gala Pin, que las instancias gubernamentales permiten expandir el campo de acción de las organizaciones y espacios ya mencionados para que luego, gobierne quien gobierne, las capacidades de la clase en proceso de recomposición se incrementen. Ejemplo de ello es la propuesta de reconocer legalmente la huelga de alquileres y, en consecuencia, legalizar el sindicalismo de vivienda, o la significativa inversión de dinero público en algunas de las cooperativas mencionadas.
Imaginar y ensayar nuevos mecanismos de alianza, aprender de los errores y expandir y consolidar nuevas formas de intervención política son tareas ineludibles
En cualquier caso, las lecciones de este ciclo son claras: la clase no es un sujeto dado, por lo que hay que llevar a cabo un trabajo de recomposición similar al expuesto en este texto. Imaginar y ensayar nuevos mecanismos de alianza, aprender de los errores y expandir y consolidar nuevas formas de intervención política son tareas ineludibles. La historia nos recuerda que la autonomía, en general, y los procesos de investigación militante en particular jugaron un papel crucial en este aprendizaje que hoy genera amplios consensos. Fue relativamente fácil para las organizaciones que se sitúan en las tradiciones más heterodoxas del marxismo abrazar estas hipótesis, como fue el caso de Anticapitalistas (antes y en Catalunya Revolta Global), lo que produjo un efecto contagio que ha llevado a las “nuevas huelgas” de los márgenes al centro. El papel de este grupo en la fundación de Podemos y la significativa presencia de militantes autónomos en Barcelona en Comú, piedra angular de los Comuns en Catalunya, ha contribuido enormemente a normalizar lo que se discutió en el Moviment del 25.
Aunque es precisamente en la voz “normalizar” donde radica la discusión que desencadena la pregunta de cuál es tu sindicalismo. Una acepción de la palabra es sinónimo de hegemonía: no hay debate sobre si es deseable o no que se extiendan nuevas formas de huelga que amplíen la organización y las herramientas con las que incidir de la clase trabajadora. El problema está en otro significado, aquel que implica que todo este empeño acabe en un amalgama de luchas parciales que operen desde una concertación sindical clásica sin más vínculo entre ellas que algún manifiesto o evento simbólico, lo “normal” a día de hoy. Contra esta segunda posibilidad ya hay dos antídotos en discusión: la confederación de luchas, propuesta por los autónomos y que firmarían los libertarios, y la construcción de partido, que sostienen tanto el MS (en su acepción más clásica) como Anticapitalistas, estos últimos sin descartar la apuesta electoral. Se imponga lo que se imponga, es importante reconocer a los motivados que okuparon uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona, llevando al sindicalismo social fuera de espacios militantes marginales. Y a Pablo Molano, porque no sabía que era imposible y nos arrastró a realizarlo.