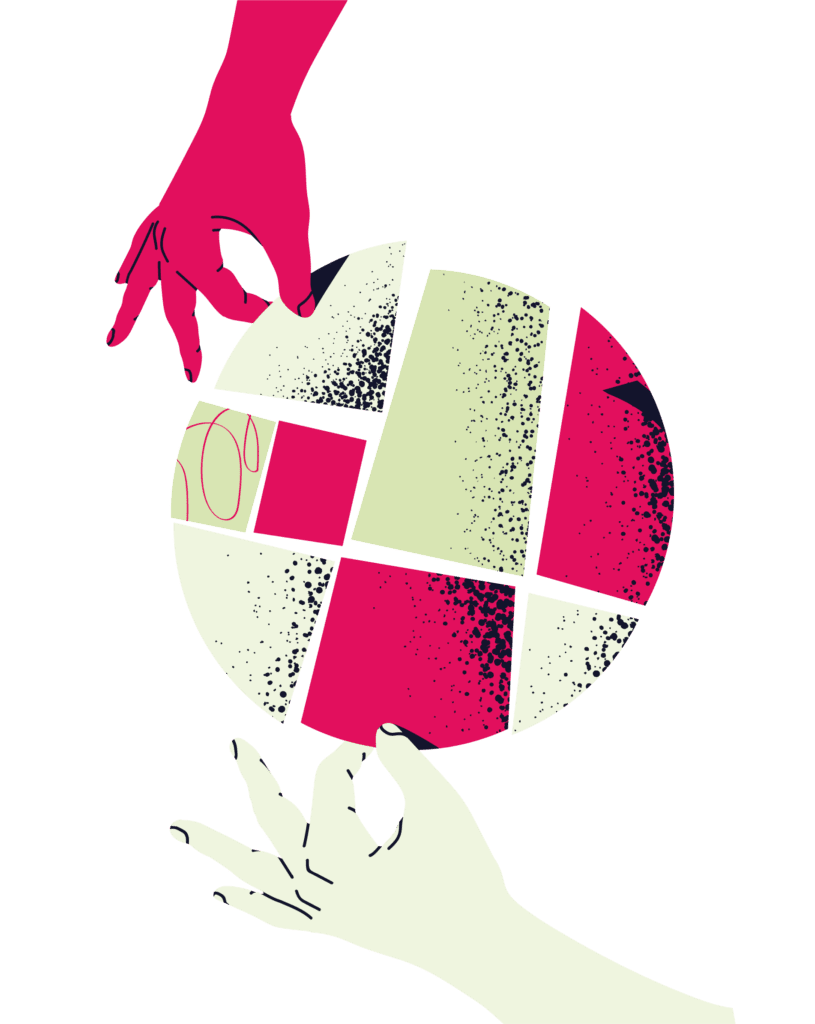Publicado originalmente en Ctxt.es.
La instrumentalización de las luchas feministas contra las violencias por parte de los partidos para sus guerras internas está generando una fuerte distorsión de nuestras demandas. Al tiempo, reproduce lógicas punitivas que, aunque cada vez más cuestionadas por sus efectos nocivos, se encuentran bastante extendidas también en los espacios del activismo de base, igual que en la sociedad en su conjunto. Estos meses, encontramos una insistencia periodística inusitada en si se expulsó a tal o cual candidato, no solo de los espacios de decisión de los partidos, sino de la militancia o incluso de “un chat”. Es cierto que el objetivo es castigar a los que hicieron bandera de la lucha contra la violencia machista siempre que afectase a otros o que sirviese para pedir votos, pero que trataron de tapar los casos cuando les afectó directamente. Sin embargo, lo central es que en los discursos mediáticos se confunden las demandas feministas y se desvía el foco de lo importante: expulsar a las personas de los espacios reproduce la lógica del castigo, no reparara el daño causado, no transforma a las personas que agreden ni a la sociedad, no hace más fuertes a nuestras comunidades o espacios políticos, o incluso los debilita, y en realidad ni siquiera tiene por qué reducir la violencia. Se les aparta, pero los problemas estructurales que han permitido que el acoso y la agresión se produjesen continúan siendo los mismos que antes.
Las preguntas que deberíamos hacer más bien deberían ser si se pusieron los mecanismos necesarios para iniciar un proceso con ciertas garantías –también para la persona que ha ejercido la violencia– que trate de asegurar alguna reparación para la persona que la ha sufrido y, sobre todo, que evite de alguna manera que el hecho vuelva a repetirse. No en ese espacio, sino en ninguna otra parte. Hay otros elementos que deberían tenerse en cuenta, como por ejemplo lo que se ha hecho anteriormente en la prevención de las violencias; el trabajo político previo es más importante incluso que tener un protocolo adecuado. A veces se pone más peso en el diseño de un procedimiento burocrático que en la transformación efectiva de las organizaciones y de las personas que las componen. La idea es que, si hace falta aplicar los protocolos, ya haya habido debates y formación sobre la cuestión que generen una cierta cultura política afín. Y esto es especialmente importante si se quiere superar la pura lógica del castigo, inscrita firmemente en nuestra forma de encarar los conflictos. Por supuesto, sin verdadera democracia interna en las organizaciones es probable que estos protocolos sirvan para poco más que cuestiones propagandísticas –“estamos luchando contra las violencias”–, o incluso para evitar problemas reputacionales o demandas legales, como sucede por ejemplo en muchas universidades.
Cuando la cancelación o la expulsión se convierten en las únicas respuestas disponibles, aparecen problemas estructurales que evidencian que estas no solo son ineficaces para frenar la violencia, sino que además reproducen dinámicas de castigo y exclusión que no generan ninguna transformación real. Por ejemplo, la expulsión puede llevar a la cancelación de algunas personas que tienen relevancia pública, pero en el caso de personas sin esta fama simplemente pueden irse a otro lugar y repetir sus conductas. La expulsión no garantiza que la violencia cese, sino que muchas veces simplemente la desplaza.
La expulsión no garantiza que la violencia cese, sino que muchas veces simplemente la desplaza
Las propuestas del feminismo antipunitivo, de la justicia transformativa o restaurativa que se están llevando a cabo en muchos lugares del mundo, también en el Estado español, aportan importantes aprendizajes de otras lógicas que pueden tener mayor capacidad de reparar el daño, de transformar a las personas que ejercen violencia, a las comunidades o al tejido social del cual forman parte y, en definitiva, a la sociedad en su conjunto para que estos hechos no se reproduzcan. Esto no quiere decir que impliquen procesos más fáciles o cómodos para las personas que ejercen violencia; puede exigirse también una elevada rendición de cuentas.
Pero tampoco somos ingenuas: evidentemente, estos procesos restaurativos no siempre pueden darse en todos los espacios, o no con garantías. Cualquier gestión que tenga que ver con la violencia tiene que enfrentarse a la lógica del silencio, del poder, de la “vergüenza” o la culpabilización de las víctimas que el feminismo ha combatido históricamente. Pero también entendemos que la propia lógica del castigo, derivada del derecho penal occidental, forma parte de esta misma estructura de desigualdad de poder contra la que luchamos y que refuerza la dominación de las mujeres. Entonces, quizás no siempre se podrán aplicar estas propuestas que exigen procesos donde la persona que ha ejercido la violencia pueda entender el daño que ha causado, trabajar en reparar de alguna manera a la persona y a la comunidad –o incluso a la institución– de la que forma parte, de manera que no se siga reproduciendo la estructura de impunidad contra la que luchamos. Además, por otra parte, no siempre habrá una comunidad a la que referirse, aunque es raro que una persona no forme parte de algún tipo de espacio social más o menos cohesionado. Hará falta, pues, pensar otras soluciones para otros contextos.
Sin embargo, es momento de dar paso a otras lógicas. Porque el antipunitivismo es eso, una lógica política; no es un dogma, ni un recetario, ni una bandera abstracta que se enarbola para sentir que estamos del lado del bien. Tampoco es algo para recriminar a la gente que decide denunciar en el sistema penal porque lo necesita. Se trata de ampliar posibilidades. Es una ética colectiva, pero también unas prácticas que se están experimentando ya en muchos lugares. Tiene esta doble dimensión: implica un rechazo a la idea de que el Estado va a proteger a las mujeres y al aumento del aparato penal y el poder policial, y también a esas mismas lógicas de castigo que se están infiltrando en nuestros espacios.
Repensar la gestión de las violencias
Vamos a hablar aquí de espacios de base, de los movimientos sociales, porque es la experiencia más cercana que tenemos, y porque estos aprendizajes nos sirven para pensar otras comunidades, aunque evidentemente no todos tienen las mismas características ni están sujetos a las mismas dinámicas. Sin embargo, las lógicas del castigo y la expulsión están muy afianzadas e impregnan la mayoría de nuestras comunidades educativas, asociativas, de amigos, familiares, etc., porque a veces el enfado que nos producen estos hechos de violencia y la impunidad con la que se suelen resolver no nos permiten introducir otras propuestas que serían más adecuadas para frenarla y suturar las heridas que provocan.
Lo cierto es que hoy en muchísimos de estos espacios de militancia, centros sociales, colectivos políticos, etc., se está repensando la forma en la que gestionamos las violencias –sean o no de carácter sexual–. Porque por el camino, muchas de las gestiones estaban produciendo quiebres de estas comunidades políticas: organizaciones que se parten, bandos y exigencias de pertenecer a uno u a otro, comunicados y contracomunicados públicos, colectivos enfrentados entre sí, expulsiones y vetos sin límite temporal, personas que, cansadas, dejan la militancia. Es decir, estaba provocando la destrucción de los propios espacios y la interrupción de su trabajo político. Las que dicen que “ahora no toca” hablar de esto quizás no militan, o han tenido la suerte de no tener que enfrentarse a un proceso parecido en sus colectivos, porque es difícil negar esta realidad y la necesidad de repensar algunas de nuestras prácticas. Quizás el camino no es completamente claro, pero sabemos ya que hay cosas que no nos están funcionando.
El hecho de que estos procesos se multipliquen por todas partes no deja de ser una victoria
Tampoco hay que olvidar que el hecho de que estos procesos se multipliquen por todas partes no deja de ser una victoria. Porque hace años, la respuesta más probable era –sobre todo en el caso de que la persona acusada tuviese poder– el vacío o la inacción; o en ocasiones naturalizábamos lo que nos sucedía, convivíamos con la violencia, porque así era el mundo –con sus jerarquías de raza, género o clase–. Ahora se responde, sin duda un logro del feminismo y las luchas de las disidencias sexuales o antirracistas, pero muchas veces se hace mediante un marco que está dañando a nuestras comunidades y a nosotras mismas. Es necesario seguir pensando, en este ensayo y error es donde vamos a ir encontrando caminos.
Es cierto que son situaciones complejísimas, que desgastan, que exigen tiempo y compromiso, que son dolorosas. Sabemos que es difícil salir de un proceso así pensando que se ha hecho bien, casi nunca se termina con la sensación de victoria. Es una militancia dura y algo triste, que exige mucho de las personas que se están dedicando a ello. A veces, pensamos, quizás sería más fácil el atajo: expulsar a la persona que ha ejercido la violencia. A menudo parece que el castigo –y su dureza– tienen una función “expresiva”, que muestra que lo sucedido “realmente nos importa” y pensamos –erróneamente– que eso nos va a permitir detener esas violencias. Pero ese abordaje, aunque destinado a castigar a la persona que ha ejercido la violencia, produce numerosos daños asociados, dolor y sufrimiento que afectan a otras personas del entorno. El castigo tiene así esta capacidad expansiva. Si necesitamos otras lógicas más allá del castigo es porque este sigue reproduciendo el daño, e incluso sigue reproduciendo cierta violencia, en vez de interrumpirla. Militar a veces es agotador o difícil, y tenemos que poder hacerlo con algo de fuerza y alegría, debemos y podemos tratar de no hacernos daño unas a otras.
Esencializar posiciones de víctima/agresor
Una de las dificultades con las que nos encontramos a la hora de encarar estos procesos desde un punto de vista restaurativo, es decir, donde se tenga en cuenta las necesidades de reparación de la persona que ha sufrido el daño, que transforme a los que lo producen y donde la comunidad y su cohesión y funcionamiento también sean tenidos en cuenta, es el alto coste actual de reconocer que se ha ejercido violencia.
La filósofa Siobhan Guerrero Mc Manus –entre otras autoras, como Sarah Schulman o Laura Macaya– explica en su podcast cómo el campo semántico que hemos elaborado para tratar las cuestiones relacionadas con la violencia se está extendiendo a otros conflictos políticos en los espacios de militancia que empiezan a codificarse bajo estos parámetros. El campo semántico de la violencia tiene esa capacidad de expandirse de múltiples maneras; cada vez más cosas se consideran agresiones. Aquí hay un primer problema evidente y es que eso implica que se empiecen a acallar desacuerdos en las asambleas u organizaciones dado el peso que tiene cualquier persona que declare “haberse sentido violentada”, más si añade “por motivos machistas”, “racistas”, etc. En algunos espacios, la gente decide no discutir algunas posiciones, justo en un momento de amenaza a los derechos y libertades conquistadas y de agudización de la represión en el que es más importante que nunca poder debatir cuestiones estratégicas. Este marco puede impedir la discusión franca que necesitamos o descalificar opiniones porque no vienen de la persona “con la identidad correcta”, lo cual también puede acabar codificándose como “violencia”.
Por otra parte, señala Guerrero, el problema de la asunción de ese marco –que llama “hermeneútica del desencuentro”– es que se vuelve mucho más difícil responsabilizarse de las violencias ejercidas porque implica asumir que la persona quede calificada como “agresora” o “violentadora” –en mexicano según sus términos–. Y ese campo semántico de la violencia impone una posición esencializada –y eterna– que conlleva costes muy altos para las personas a las que se les adjudica. Si la posición esencializada de víctima es la de una persona siempre inocente y legítima, la del agresor o agresora es una que nunca será redimida y solo puede esperar la aniquilación total.
Y si alguien piensa que va a ser vetado o expulsado sin otra opción, es probable que asuma con más dificultad los hechos, que tienda a adoptar una postura de negación o de victimización a su vez, en lugar de reflexionar sobre su posición en el conflicto y sobre el daño causado. Es decir, para que el marco de la restauración y de la asunción de responsabilidades sea posible tenemos que dejar de construir esa posición de agresor como definitoria de una esencia casi monstruosa y empezar a pensarla como contingente: fue violento o violenta pero puede cambiar. Y abandonar penas como la expulsión o el veto, la muerte civil, lo que muchas veces implica perder todo tu entorno social y para siempre: un castigo demasiado alto. De esta manera será más fácil que nos podamos enfrentar a las violencias que ejercemos. “Confiamos en la potencialidad de cambio de las personas, y en que nadie es una víctima o un agresor a perpetuidad, y sobre todo, que no debemos contribuir a alimentar la revictimización o la demonización de las personas utilizando conceptos tan estáticos como los de víctima o agresor”, dicen las compañeras del Centro Social La Cinétika, “por eso preferimos hablar de personas que han recibido la violencia y personas que han ejercido la violencia”.
La expulsión o el veto no puede ser un automatismo para toda conducta
Para poder exigir responsabilidades adecuadas, además, sería preciso también graduar los procesos en función de lo sucedido, no todas las violencias son iguales ni causan el mismo daño. Sin embargo, la extensión de la calificación de agresor para todas por igual –algo que además debemos al último ciclo–, muchas veces sin que casi nadie del entorno sepa realmente qué ha sucedido, también impone una pena añadida y homogénea para conductas muy distintas. La expulsión o el veto no puede ser un automatismo para toda conducta. Sobre todo porque nos enfrentamos sin duda a otras complejidades derivadas de estos procesos, como por ejemplo, la necesidad de escuchar a todas las partes y acompañarlas en el proceso, como se recoge en este protocolo de la Comisión de Género de la Cinétika.
Por supuesto, hay momentos donde quizás se decida que la persona que ha ejercido la violencia no tiene que seguir en los espacios, ya sea de manera permanente porque no quiere participar de ningún proceso, ya sea de manera temporal para garantizar el bienestar de la persona que ha recibido violencia. “Es por ello que, pasado un tiempo inicial de alejamiento, o lo que comúnmente se conoce como veto –y que solo intentamos establecer cuando la situación ha sido muy grave–, solemos pactar unas medidas de distanciamiento para que la persona que ha recibido la violencia siga sin encontrarse con la otra sin que suponga una gestión extra para ella. Al mismo tiempo, permitimos que las personas que han ejercido la violencia puedan volver al espacio político, evitando así un castigo eterno y fomentando que se trabajen esas violencias en el espacio”, explica la Comisión de Género de la Cinética. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de violencias a las que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad no son de la máxima gravedad.
Justicia transformativa: hacer fuertes nuestras comunidades
Uno de los problemas más graves de la expulsión o los vetos es que a menudo individualizan el problema de la violencia, en lugar de preguntarse por las estructuras que permiten que se produzca. Apostar por la justicia transformativa significa no solo proteger a las personas que sufren violencia con una justicia que es más favorable para ellas, sino construir sociedades más seguras y justas a largo plazo. Por eso este tipo de justicia está enraizada en el sindicalismo social –centros sociales, PAH, espacios de educación popular, etc. en los que militamos–, porque estos dispositivos sostienen esas vidas surcadas por violencias donde la de género puede ser una más, pero no puede ser combatida sin atender al resto de opresiones, como explican desde el colectivo AAMAS.
Uno de esos caminos en tiempos de extremas derechas es, sin duda, reforzar las comunidades militantes o de otros tipos. La comunidad, en los procesos restaurativos, es un actor central; no únicamente un gestor de la situación, sino un espacio que se considera que también ha sufrido la violencia, o incluso la ha hecho posible. Un abordaje de estas cuestiones que se plantee desde la transformación social implica ser capaces de llevar adelante discusiones y procesos de manera que, en vez de rompernos por esas violencias –y seguir reproduciendo sus lógicas–, consigamos comunidades más fuertes y cohesionadas. No “seguras”, en el sentido de que nunca se van a enfrentar a conflictos o agresiones, sino seguras porque son capaces de encontrar mecanismos de escucha, reparación y construcción de una ética colectiva propia por fuera de las lógicas castigadoras de la modernidad capitalista.
En un mundo donde el ejercicio del poder se articula a partir de la idea de constante inseguridad desde la cual se construye la exclusión social y el racismo, tenemos la necesidad de impulsar otras lógicas políticas como la del antipunitivismo. Quizás no soluciona todo o no sirve siempre o nos equivocaremos por el camino, pero, por lo menos, tenemos que hacerla pensable, porque ningún cambio social ha sido posible sin antes haber sido imaginado. Este artículo, evidentemente, no acaba con la conversación y sin duda muchas cosas exigen más matices y reflexiones que no caben en este texto. Invitamos, por tanto, a seguir con el debate.