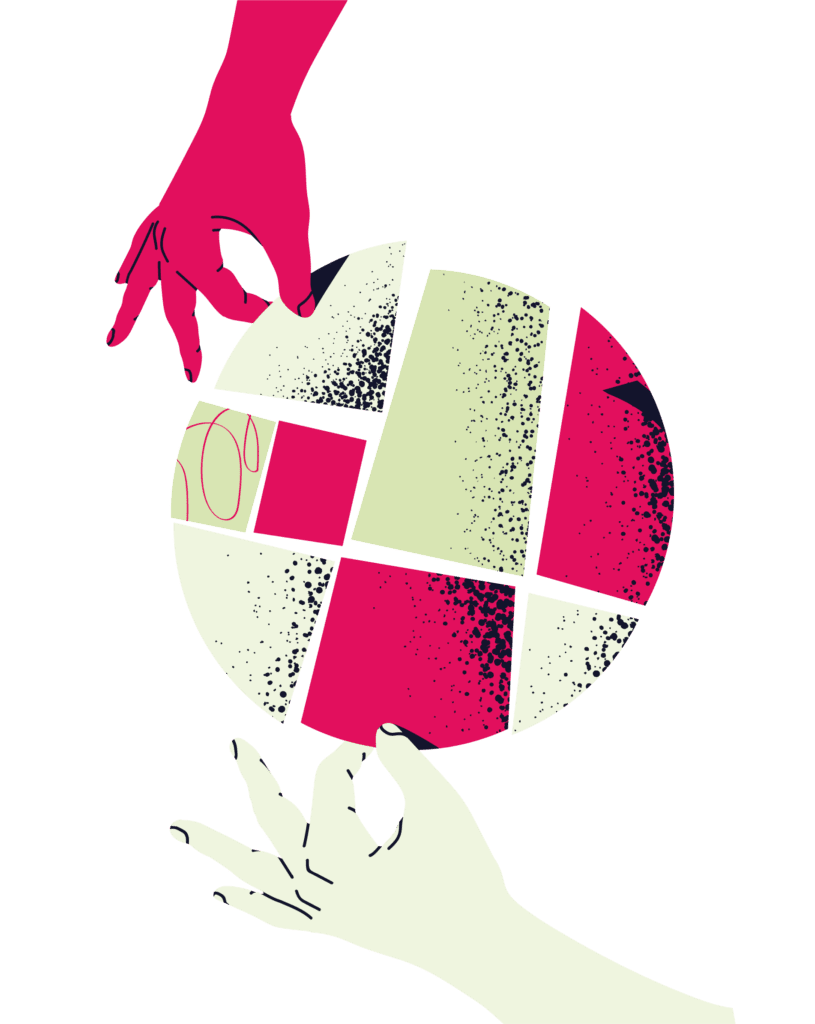El Leoncavallo fue probablemente el centro social autogestionado más emblemático de Italia y uno de los más conocidos de Europa. Fue okupado en Milán en 1975, en una antigua fábrica abandonada en pleno contexto de los «años de plomo«, y se convirtió en un espacio de referencia para las luchas sociales y los movimientos autónomos, también del Estado español. Durante sus 50 años de existencia, el Leoncavallo no fue solo un espacio social, sino un emblema internacional de la autogestión y la contracultura urbana. Su desaparición en 2025 representa el epílogo de un ciclo, pero también un recordatorio de que el conflicto entre la ciudad-mercancía y la ciudad de lo común permanece abierto. Su historia nos explica bastante sobre un movimiento, el de los centros sociales okupados, que se inicia a finales de la década de 1960 y durante la de 1970 en Europa, se expande en la de 1980 cuando alcanza una escala masiva, y que tendrá su apogeo en la siguiente —1990— cuando se consolidan y se convierten en una fuerza política visible.
***
El desalojo del Leoncavallo, ocurrido al amanecer del 20 de agosto de 2025, no es únicamente el cierre físico de un lugar. Es el epílogo provisional de un ciclo de luchas, contradicciones y resistencias que han atravesado Milán durante más de cincuenta años. En este sentido, el desalojo es una señal tangible de profundas transformaciones históricas: la de la ciudad que ha pasado de ser territorio de conflicto a laboratorio de pacificación neoliberal, donde las rentas inmobiliarias, el orden securitario y la valorización del capital se entrelazan de un modo que resultan indistinguibles.
El Leoncavallo no era solo un centro social. Era una memoria encarnada. Era la materialización de otra idea de ciudad: una no doblegada a la lógica del beneficio, ni subordinada a la lógica de la valorización mercantil del espacio. Por estas razones, su existencia fue, desde sus inicios, intolerable para las clases dominantes. Su existencia no era una concesión tolerable, tampoco un residuo pintoresco del pasado. La presencia del Leoncavallo constituía una herida abierta en la cartografía de la ciudad-mercancía.
Cada mural, cada concierto, cada asamblea eran la demostración viviente de que el espacio urbano podía ser sustraído del fetichismo que rodea al principio de la propiedad privada. Algo que la burguesía odia y teme: no tanto los episodios temporales de protestas, sino la existencia material de un contraejemplo.
No es casualidad que el desalojo haya tenido lugar en un contexto donde la ciudad de Milán se está viendo sacudida por escándalos que salpican a su ayuntamiento
Desde luego, no es casualidad que el desalojo haya tenido lugar en un contexto donde la ciudad de Milán se está viendo sacudida por escándalos que salpican a su ayuntamiento, a las adjudicaciones y a los trapos sucios de los promotores favoritos del Palazzo Marino. A su vez, las rentas inmobiliarias siguen dictando la ley y la ciudad se entrega a la especulación, a los grandes eventos y a la transformación de la ciudad en escaparate turístico, donde, claro está, se debe terminar de enterrar lo que queda de una experiencia de la autogestión colectiva. El nexo aquí resulta cristalino: el Estado defiende por todos los medios disponibles la propiedad, las rentas y el capital; al mismo tiempo, reprime, criminaliza y elimina lo que no se deja mercantilizar.
Este trágico párrafo presenta una trágica paradoja, claramente ilustrada en el caso de Marina Boer. Como histórica militante vinculada al Leoncavallo, obligada a enfrentar una sentencia judicial que la condenaba al pago de una suma desorbitada, cientos de miles de euros. Dicha condena resulta inasumible para cualquier persona, y se vuelve aún más grotesca al recaer sobre una mujer de casi ochenta años.1 ¿Su culpa? Haber representado, durante años, un punto de referencia organizativo de un espacio que no reconocía la sacralidad de la propiedad privada. El Estado burgués, incapaz de afectar los beneficios de quienes devastan los barrios con la especulación inmobiliaria y la corrupción, no dudó en perseguir a una militante anciana por presuntos “daños”.
Una vez mas la función de clase del Estado resulta evidente: defenderá la propiedad y castigará a todo aquel que se atreva a ponerla en duda. Y el Estado se valdrá de la fuerza física de la policía y de la violencia fría de los tribunales, a través de deudas y condenas económicas que se cargan sobre individuos aislados. Esta y no otra es la represión en su forma mas brutal e hipócrita: aquella que convierte a un militante en un deudor insolvente, que no persigue la corrupción en los palacios del poder, sino que se ceba sobre las pasiones políticas de quien ha vivido para construir una socialidad desde abajo.
Hace treinta años, un desalojo de este tipo habría incendiado la ciudad
Sin embargo, hace treinta años, un desalojo de este tipo habría incendiado la ciudad. En los años 90, todo intento de clausurar el Leoncavallo producía movilizaciones de masas, manifestaciones, disturbios y barricadas donde cientos de personas se mostraban más que dispuestas a defender físicamente el espacio. No era romanticismo: se trataba de la composición de una fuerza social viva, capaz de convertir la represión en un activador.
No olvidemos 1989, cuando el desalojo desembocó en varios días de disturbios.2; o 1994, cuando la presión desde abajo fue tal que obligó a las instituciones a retroceder, y la policía se vio literalmente forzada a abandonar la calle frente a un movimiento que no tenía miedo. Entonces, la contradicción era visible, palpable: existía un proletariado urbano que reconocía en el Leoncavallo como su sede política, un símbolo, y un espacio de defensa material de sus condiciones de vida.
Sin embargo, en la actualidad, la mañana del desalojo no ha generado ninguna sublevación, ninguna manifestación salvaje, ninguna masa dispuesta a reconquistar el espacio. Solo unas pocas decenas de militantes, aislados, encapsulados por un operativo represivo que ha podido actuar quirúrgicamente, sin dar ningún tiempo de reacción a los okupantes.
Las condiciones materiales están todas ahí, pero la rabia no se transforma en organización
La diferencia entre uno y otro escenario no está en la ausencia de contradicciones: el proletariado urbano continúa existiendo, la precariedad, el desempleo y los alquileres altísimos son la viva voz de que la violencia social sigue tan presente como antaño. No obstante, esa violencia ya no se traduce en un conflicto abierto. Las condiciones materiales están todas ahí, pero la rabia no se transforma en organización. ¿Por qué?
El capital ha transformado la misma idea de conflicto en un riesgo individual demasiado alto para ser asumido
Porque el capital ha aprendido a neutralizar esa rabia. Lo ha fragmentado, precarizado e individualizado todo. Ha conseguido reducir la vida cotidiana a una pelea por los ingresos y a seguir tirando del carro, anulando las posibilidades de seguir luchando de forma colectiva. Al mismo tiempo, todo nuestro imaginario ha sido colonizado, de manera que la precariedad se presenta como condición natural e ineludible. Ha transformado la misma idea de conflicto en un riesgo individual demasiado alto como para ser asumido. He aquí el gran triunfo del neoliberalismo: no el fin del conflicto, sino su gestión de carácter preventivo, su neutralización permanente. En este sentido, el desalojo del Leoncavallo resulta paradigmático ya que no solo recoge la historia de un espacio, sino también la trayectoria de su ciudad y su proletariado.
Milán, que fue la capital de luchas obreras, de movilizaciones estudiantiles y de prácticas de resistencia urbana se ha convertido en la capital del rentismo y la valorización turística. Su burguesía ha entendido que de nada les sirve el conflicto frontal y abierto: es suficiente el tiempo, que va erosionando de forma lenta, basta con un dispositivo securitario que aísla, criminaliza y finalmente expulsa.
La policía de hoy ya no tiene que retroceder. Actúa con precisión, con la habilidad de la mano de un cirujano, sabiendo que en el otro lado ya no encontrará las masas de hace treinta años. Este es el resultado de un largo ciclo de contraofensiva capitalista, que ha sido capaz de desarmar la composición de clase, transformando esta ciudad en un laboratorio de pacificación.
El desalojo del Leoncavallo no es un episodio aislado. Es parte de una trayectoria de carácter global
Pero atención. El desalojo del Leoncavallo no es un episodio aislado. Es parte de una trayectoria de carácter global. En toda Europa, los espacios autogestionados son desalojados o reducidos a residuos ornamentales; integrados o reprimidos. En Berlín, proyectos históricos han sido aplastados por la presión inmobiliaria. En Barcelona, gobiernos progresistas han cooptado o borrado las experiencias de lucha urbana y en Atenas, durante los últimos años, se han ido desalojando sistemáticamente todos los espacios que nacieron durante la crisis. Una misma lógica atraviesa a Europa: transformar todo espacio en una mercancía, todo lugar en renta, cada desviación en una anomalía que debe eliminarse.
¿Qué queda, entonces? Nos queda la amargura de un ciclo que parece cerrarse. Nos queda la conciencia de que hoy, a diferencia de hace treinta años, el desalojo no ha generado chispas. Queda la amarga lección de que el capital no vence porque elimine las contradicciones, sino porque las neutraliza, las domestica, las convierte en impotencia social.
El proletariado urbano continúa existiendo, pero está fragmentado, chantajeado y disperso
El proletariado urbano continúa existiendo, pero está fragmentado, chantajeado y disperso. La juventud precarizada no encuentra ya lugares estables donde organizarse. La memoria de las luchas es constantemente reescrita, marginalizada y reducida a “historia pasada”. Sin embargo, en medio de esta amargura, anida un legado. El desalojo del Leoncavallo señala el fin de un ciclo, pero muestra al mismo tiempo el carácter incompleto de la pacificación. Porque la contradicción social permanece. Porque la precariedad, los alquileres imposibles y la gentrificación no han dejado de generar rabia social. Hoy no se traduce en conflicto, pero nada garantiza que vaya a ser siempre así. El capital cree haber cerrado una página: en realidad, solo ha desplazado el frente. La ausencia de movilización social no es un destino eterno, es una fase. La historia enseña que lo que parece pacificado puede volver a estallar.
Y si el Leoncavallo no vuelve, si sus cancelas permanecen cerradas, quedará la memoria de una experiencia que ha educado a generaciones y que nos ha mostrado una verdad ineludible: el espacio urbano nunca es neutro y es un terreno para la lucha de clases.
El desalojo se nos muestra como un epílogo. Pero todo epílogo lleva consigo la posibilidad de una nueva apertura. No sabemos si volverán las ocupaciones, no sabemos si surgirán nuevos espacios. Pero sabemos que el conflicto permanece intacto, que la ciudad neoliberal no podrá borrar para siempre el recuerdo —y la posibilidad— de una Milán diferente, que no se doblega ante el mercado.
Esta es la lección amarga, pero necesaria, que el 20 de agosto de 2025 entrega a la historia.
- «Durante los últimos años, el tribunal de apelación de Milán condenó al Ministerio de Interior italiano al pago de tres millones de euros a la familia propietaria de la fábrica de papel donde el Leoncavallo se ubica desde 1994. A su vez, el Ministerio reclama esta suma a Marina Boer, presidenta de la asociación que representa al Leoncavallo. [N. del T.]. ↩︎
- El primer Leoncavallo (1975-1989) se ubicaba en Via Leoncavallo 22, en los terrenos de la antigua fábrica farmacéutica Scotti, ocupados en 1975 durante el largo 68 italiano. Fue este lugar el que fue desalojado y parcialmente demolido en 1989, tal como menciona Chiara Pannullo. Días después de estos hechos, el edificio fue recuperado y reconstruido.[N. del T.] ↩︎
Originalmente publicado en italiano en Contropiano. Traductor: Pablo Oliveros