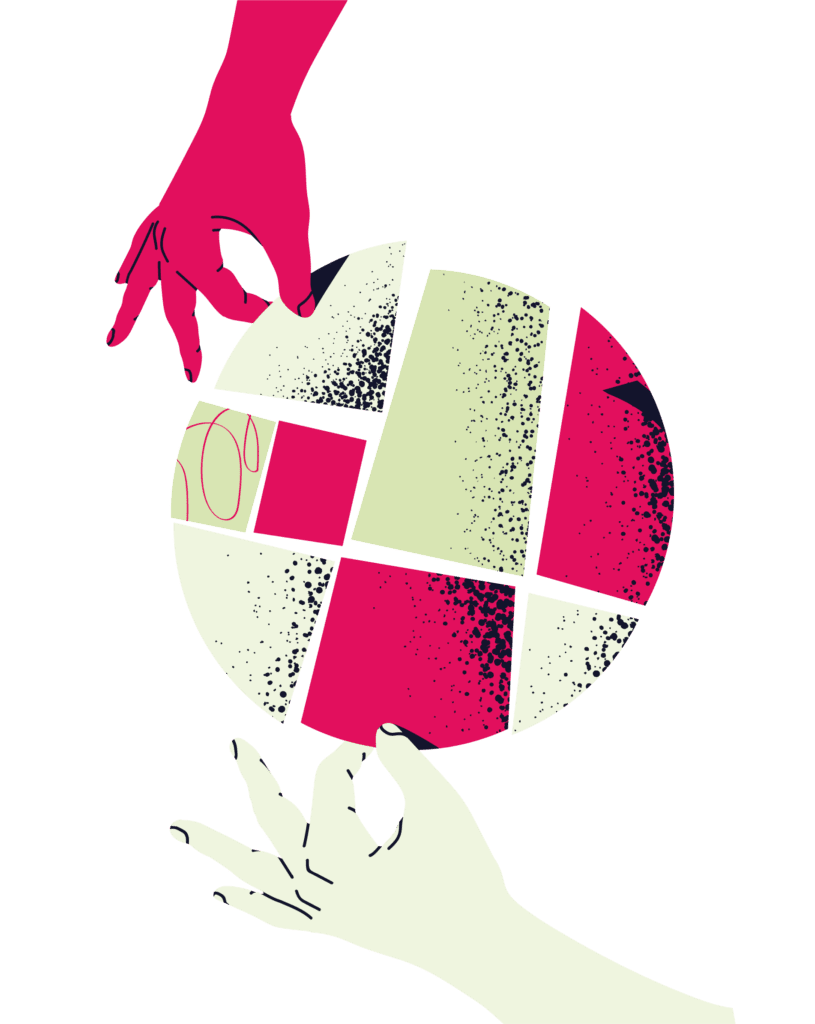Ha pasado ya un tiempo (parecen años) desde que Pedro Sánchez nos despertara con su carta «dirigida a la ciudadanía». Una breve misiva por tuiter en las que nos amenazaba, ni más ni menos, que con abandonar. Afligido, agotado, enamorado, se tomaba cinco días para pensar sobre su futuro.
La política es espectáculo. Esto es, como decían los situacionistas, una «banalidad de base». La cuestión es siempre cuál es la calidad de este espectáculo, y qué quiere representar, o más bien, ocultar. La ley que parece regir hoy la política institucional, y con ella el agotado turnismo entre izquierda y derecha, es que para llamar nuestra atención requieren cada vez más pólvora en sus fuegos de artificio. Y que aún con este derroche de imaginación y de luz, no está garantizada nuestra atención. De hecho, el asunto del enamorado Sánchez ha resultado demasiado efímero como para dejar efectos permanente. Fogonazo y amnesia: así parece regirse la política, siempre necesitada de alimentar el espectáculo que supla la falta de músculo social o de recomponer ciertos lazos entre los hastiados votantes y sus representantes. La verdad que hoy esconde el espectáculo es que la política (aquella que entendemos como representación) no le interesa a nadie, o como mucho a unos pocos.
Nuestro presidente necesita cariño
Intentemos hacer algo de memoria, aunque solo sea para estimular el análisis. Lo sucedido la última semana de abril ha sido un nuevo caso de guerra cultural progresista. Su novedad reside en su enorme potencia teatral: la carta y el silencio de cinco días del presidente. Pero también en la fuerza emotiva desencadenada, e inmejorablemente administrada, con momentos tan culminantes como la carta de Almodóvar, la sonrisa del cascado clan de la ceja, o las imágenes vertidas por miles de conocidas familias progresistas caminando de la mano por la manifestación del domingo 28 de abril de 2024. Junto a pensadores y políticos de la nueva política, progres, artistas y políticos han compuesto un inmejorable coro de plañideras en la tragedia de Sánchez.
Por supuesto en el centro, silenciosa, grave, la figura del presidente. Imagen sensible de la nueva masculinidad, un hombre afectado y hundido que había decidido retirarse, incapaz de esconder su fragilidad, demasiado enamorado como para soportar el «fango» que con el que se quería enterrar a su esposa. ¿Ante semejante gesto quién podría recordar la orden de movilizar tropas de la OTAN, el envío de armas para el genocidio de Gaza, la masacre de Melilla en el sistema de fronteras gestionado por Marlaska? Se nos había invitado a creer, a empatizar con el corazón, que incluso palpita dentro del poder. ¿Cómo no indignarse con los medios de derechas que acosaban a su mujer?
Frente a esta zarzuela, afortunadamente (hay que decirlo), la inmensa mayoría de la población, y no solo de derechas, tomó esos días de infierno progre, con distancia, indiferencia o humor. La paradoja de todo ello, es que esta indiferencia no tuvo espacio alguno de expresión. Como un elefante en la habitación, esta «desafección» es la que no cabe en la política progre, ni siquiera como «dato» para el más audaz de sus periodistas. Y es esta unanimidad en el espectáculo, esta falta de distancia, la que inevitablemente nos habla del fin de la izquierda –y también que en esa brecha crecen las derechas extremas y sus monstruos–.
Sobre victimización, lawfare y trumpismo
Como ha sido constante en la historia política de Pedro Sánchez, Perro no inventa, imita y así resiste. Y como en otras ocasiones, el innovador de esta nueva forma de victimismos emotivos ha sido el ya no tan «nuevo político», Pablo Iglesias. La vida política de Iglesias, aupado básicamente en su viaje por las tertulias de televisión entre 2013 y 2015 e inflexible en su visión autocráctica de «su» partido, fue presentada, en los años de una caída de la que era el principal responsable, como una continua campaña de desprestigio y de aplicación de la guerra jurídica sucia (lawfare) –casi que parece que inventada ad hoc para él–. Por supuesto, no tuvo nada que ver en ella ninguna decisión impuesta sobre el partido, la absoluta falta de democracia interna y su sectarismo, sus errores en el gobierno o su conversión en casta de Galapagar. De Iglesias, Pedro menos narcisista y más inteligente que Pablo, ha aprendido este guión del victimismo.
Esta narrativa, como suele ocurrir, no es ingenua. Se presenta más o menos así: vivimos en la época de la mentira política y de la politización de la justicia. Podríamos llamar a esta época con un término ambiguo: trumpismo. Los medios de comunicación han abandonado la verdad y la objetividad (¿alguna vez la tuvieron?), infiltrados por la lógica de redes, y por la nueva ultraderecha mediática, son hoy la herramienta de la política como poder y mentira. Y lo que es peor, una parte del Estado (su núcleo profundo, formado por la policía y parte de la judicatura) se ha inclinado hacia una versión peligrosa del poder como patrimonio de la derecha, operando en términos directamente «de parte».
En este discurso hay, por tanto, dos ideas fundamentales. La primera es que existe una práctica nociva llamada lawfare que consiste en que distintas entidades vinculadas a la derecha o directamente los poderes profundos del Estado interponen denuncias y llevan a cabo procesos (a veces con condena) con el fin de agitar, trastocar y viciar un proceso político, de otro modo neutro y correcto. La segunda, que hay una pléyade de nuevos medios de comunicación digital que mienten y tergiversan las informaciones con el objetivo de beneficiar a la derecha.
En el juego de la última batalla cultural de Sánchez, empatía presidencial y defensa de la democracia han ido así de la mano. De una parte, se trata de poner sobre la mesa que lo que está realmente en peligro era un sistema legal democrático, neutro, sin sesgo político, garantista, etc., esto es, una quimera ideológica. De otra parte, que la democracia solo puede estar basada en una esfera mediática igualmente neutra, objetiva, fiel a la «verdad» y al contraste verificable de la información. Al fin y al cabo, se nos ofrece el viejo cuento de la neutralidad de la justicia y de la neutralidad mediática.
Curiosamente que ambas ideas hayan pasado sin cuestionamiento durante estos años, muestra que la reserva de pensamiento crítico se ha reducido seguramente a sus mínimos históricos. De una parte, el lawfare es una parte constitutiva del funcionamiento del Estado democrático, y lo es de forma más severa en sus crisis. No hace falta remitirse a la larga serie, no de denuncias, si no de sentencias políticas que jalonan la historia de las democracia europeas, desde el asunto Dreyfuss. Basta sencillamente con considerar que la norma y la judicatura son los garantes «normales» del orden social. Ejemplos recientes de ello, más severos que los que han padecido la familia del presidente e Iglesias son: la reforma de la pasada legislatura por la que tres hurtos –antes considerados faltas– pasan a ser delito (puedes ir a la cárcel), la propia ley mordaza todavía no derogada, la aplicación de leyes de extranjería que en otro tiempo consideraríamos criminales, la continuidad entre la ley y los espacios legales grises (como los CiEs, pero sobre todo la externalización de las fronteras europeas a terceros países), el encarcelamiento de raperos, anarquistas, musulmanes declarados “terroristas”, etc. La guerra legal es una constante en las democracia dirigida contra los pobres y sus enemigos internos. Si lo que hoy se condena es que esta guerra no se aplique a los opositores llamados legítimos, tendríamos una pobre imagen de la política que pretendemos.
De otra parte, es una ilusión de filósofo de la teoría de la comunicación, que exista, haya existido o vaya existir algo así como un esfera mediática neutra y transparente. Sin conflictos sociales, sin segmentos organizados, con una población distribuida y atomizada en la que cada cual se presenta en solitario delante de una pantalla, la política queda reducida a simple y mera comunicación, a simple y mera representación y espectáculo. En este sentido, los medios de comunicación son solo los actores de esta dramatización. Que el principal partido de Estado de este país (el PSOE) se presente como víctima de la fachosfera es solo el último papel que se autoasignado en este vodevil.
De hecho, uno de los asuntos más interesante de este capítulo político-emocional, es que solo pueden creer y ser partícipes de esta forma de política espectáculo, aquellos segmentos de la población que se consideran politizados, esto es, aquellos partes de la población que, todavía remanentes del 15M, viven encapsulados en la esfera mediática (de prensa y redes) en la que la política presenta una total identidad con las declaraciones y contradeclaraciones de políticos, periodistas, influencers, etc. Hoy la política, para mal, es solo comunicación, representación, indignación moral: una burbuja social que separa a este segmento de población «politizada» de cualquier corriente capaz a medio plazo de expresar malestares reales. Mientras la disyuntiva sea “democracia” o “fascismo”, el mensaje es que o defiendes lo existente –lo que hay, el mal menor– o la única opción disponible que cuestiona el estado de cosas parece ser el de la derecha radical. El espacio de impugnación de lo existente queda así, abandonado a ellas.
Que la izquierda en pleno, cada una con sus razones, se haya puesto estos días detrás del presidente nos muestra que detrás suyo ya no hay nada. También nos muestra que más allá de la dramatización del conflicto entre izquierda y derecha no hay nada. Y que hemos entrado en una fase extremadamente barroca en la que para generar adhesión sobre esa nada se ensayan nuevos papeles y guiones, tramoyas más sofisticadas, decorados imposibles y trampantojos alucinatorios. Cabe tratar de disfrutar de este espectáculo, pero sin duda lo mejor sería prender fuego al teatro.