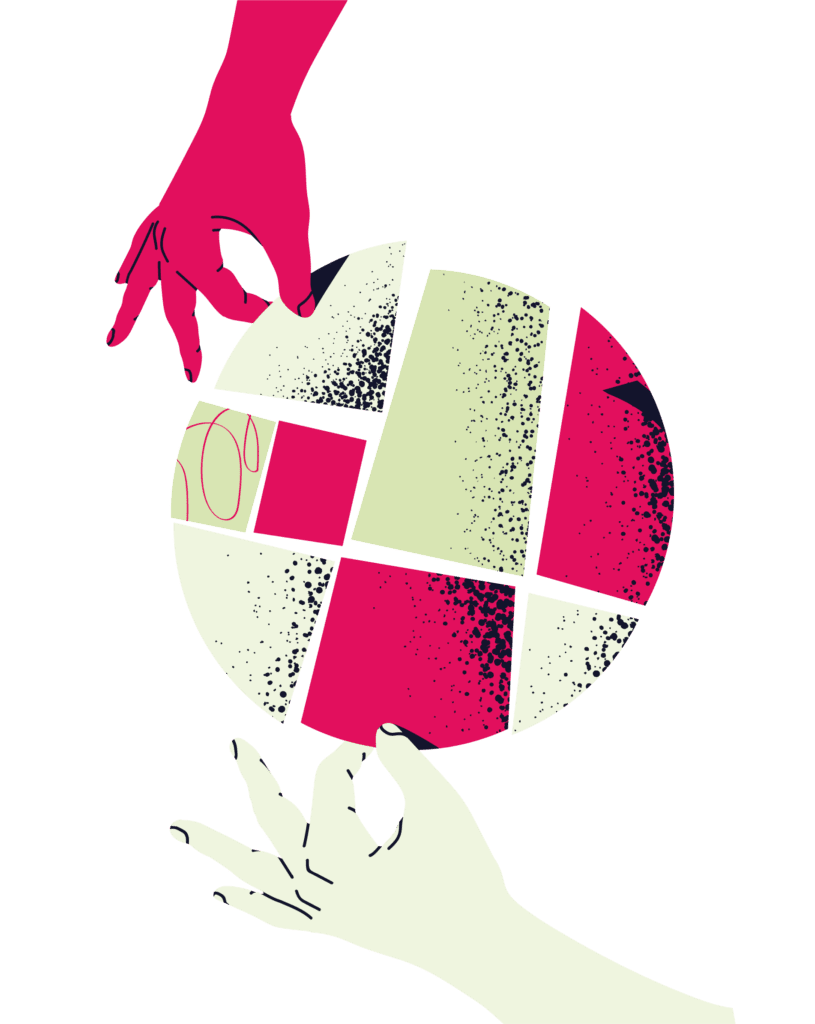Si aprecias estas aportaciones considera la posibilidad de suscribirte para hacer posible este medio.
Introducción: La construcción invisible de la sombra
El concepto de guerra ha sido históricamente asociado a confrontaciones abiertas, ejércitos regulares, frentes delimitados y resultados decisivos. Sin embargo, muchas de las formas más persistentes de violencia contemporánea se inscriben fuera de esos marcos. Desde mediados del siglo XX, la arquitectura de dominación global ha desplazado su centro de gravedad: de la ocupación militar directa a formas difusas de intervención, control y desarticulación social. Es en ese desplazamiento donde adquiere forma la Guerra de Baja Intensidad (GBI), una modalidad que combina estrategias militares, tecnológicas, económicas y simbólicas para garantizar la reproducción del orden imperial sin necesidad de declarar una guerra convencional.
Este ensayo propone una lectura crítica de la GBI como una tecnología de poder transnacional, funcional a la administración desigual del mundo. La GBI no actúa únicamente sobre territorios físicos, sino sobre marcos de posibilidad: inhibe procesos políticos, desarticula memorias colectivas, interrumpe la imaginación emancipadora. En América Latina, África y Asia, esta lógica se manifestó con especial crudeza a lo largo del siglo XX: escuadrones de la muerte, operaciones encubiertas, contrainsurgencia, asesinatos selectivos. Pero el dispositivo no desaparece con el cambio de siglo: se adapta. La violencia que antes se ejecutaba mediante incursiones armadas se actualiza hoy en regímenes legales, infraestructuras de vigilancia, control migratorio, algoritmos de seguridad y guerras narrativas.
A través del análisis de casos emblemáticos este texto busca reconstruir una genealogía de la guerra que no se define por sus frentes sino por sus efectos. En cada uno de estos escenarios, lo que está en juego no es únicamente el control territorial, sino el diseño mismo de lo vivible: quién puede circular, organizarse, nombrarse, y en qué condiciones.
El objetivo no es presentar una cronología exhaustiva, sino delinear una arquitectura: identificar patrones, modos de operación, continuidades. Este enfoque nos permite reconocer que la GBI no es una fase superada, ni un vestigio de la Guerra Fría. Es una estructura activa, una forma de gobernanza que combina legalidad y excepción, seguridad y despojo, cooperación internacional y destrucción programada.
Este ensayo parte de una inquietud política y de una posición situada. No busca adoptar una neutralidad aséptica, pero tampoco se deja arrastrar por la denuncia sin análisis. Pensar críticamente la GBI es necesario para comprender el presente, pero también para disputar sus condiciones de posibilidad.
La sombra no es ausencia de luz: es el resultado de una arquitectura.
I. Colombia: Laboratorio hemisférico de la guerra contrainsurgente
Colombia ha sido durante las últimas seis décadas un caso paradigmático de la guerra de baja intensidad en América Latina. A diferencia de otros países del Cono Sur, donde las dictaduras militares suprimieron la democracia de forma explícita, el Estado colombiano mantuvo formalmente sus instituciones democráticas mientras consolidaba una estructura represiva de alta complejidad, basada en la combinación de legalidad institucional, contrainsurgencia militar y violencia paraestatal.
Desde los años sesenta, con el Plan LASO (Latin American Security Operation), Colombia fue incorporada a la lógica hemisférica de seguridad diseñada por Estados Unidos como respuesta a la Revolución Cubana. Esta lógica, basada en la Doctrina de Seguridad Nacional, concebía la insurgencia no como un fenómeno político, sino como una amenaza existencial al “mundo libre”. En consecuencia, el conflicto armado colombiano se reconfiguró como teatro de operaciones de una guerra global ideológica, que justificó la intervención permanente de actores externos en su dinámica interna.
El país se convirtió en terreno de experimentación para nuevas estrategias de contrainsurgencia. El entrenamiento de militares colombianos en la Escuela de las Américas, la financiación masiva del Plan Colombia a partir del año 2000, y la consolidación de redes de inteligencia compartidas entre Estados Unidos y el gobierno colombiano, permitieron articular un dispositivo bélico altamente sofisticado. Este no se limitaba a confrontar militarmente a la insurgencia (FARC, ELN, EPL), sino que apuntaba a disolver cualquier forma de organización social autónoma: sindicatos, procesos campesinos, comunidades indígenas, movimientos estudiantiles, liderazgos comunitarios.
En Colombia el conflicto, no solo eliminó actores insurgentes, sino que preparó el terreno para la expansión del modelo extractivista
La narrativa oficial se centró en la “guerra contra las drogas”, pero esta funcionó como cortina de humo para una agenda más amplia de control territorial. Las fumigaciones con glifosato —realizadas con aviones piloteados por contratistas norteamericanos— devastaron cultivos alimentarios y forzaron desplazamientos masivos, especialmente en zonas rurales ricas en biodiversidad o minerales estratégicos. El conflicto, así, no solo eliminó actores insurgentes, sino que preparó el terreno para la expansión del modelo extractivista: monocultivos de palma africana, megaminería, concesiones forestales y energéticas.
En paralelo, el paramilitarismo fue promovido, tolerado o directamente armado por sectores del Estado y de las élites económicas, en tanto instrumento informal de limpieza social, control del territorio y cooptación política. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no fueron una anomalía: fueron una pieza funcional del diseño contrainsurgente. Su accionar —masacres, desapariciones, desplazamiento forzado— permitió ejercer una violencia que el Estado no podía asumir de manera abierta sin comprometer su legitimidad internacional.
A través de esta guerra no declarada, Colombia se convirtió en el país con mayor número de desplazados internos del continente
A través de esta guerra no declarada, Colombia se convirtió en el país con mayor número de desplazados internos del continente, con más de nueve millones de víctimas del conflicto armado según cifras oficiales. El conflicto prolongado, lejos de ser un fracaso de la política de seguridad, ha sido una forma eficaz de administrar la desigualdad, redistribuir la tierra hacia sectores aliados al capital global y consolidar un modelo de gobernanza autoritaria bajo apariencia democrática.
En síntesis, Colombia no solo ha sufrido la guerra de baja intensidad: la ha perfeccionado. El país ha sido un laboratorio donde se han ensayado nuevas formas de control social militarizado, donde la violencia ha sido sistematizada al punto de volverse estructural, y donde la fragmentación territorial ha sido la condición necesaria para la acumulación por despojo.
II. Centroamérica: El genocidio silencioso y la frontera del miedo
Durante las décadas de 1970 y 1980, Centroamérica fue escenario de una guerra sin frentes ni uniformes visibles, pero con una sofisticación estratégica que excedió los límites de lo nacional. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, se desarrolló un dispositivo regional de guerra de baja intensidad que combinó contrainsurgencia militar, represión paraestatal, intervención económica, guerra psicológica y sabotaje político. Detrás de cada golpe, de cada escuadrón de la muerte, de cada masacre en el campo, había un entramado hemisférico de poder que articulaba a las élites locales, el Pentágono, la CIA y la diplomacia estadounidense.
Las insurgencias representaban proyectos de redistribución agraria, autonomía indígena, soberanía energética y justicia social
El punto de partida fue el diseño de una contrainsurgencia global que tuviera la capacidad de eliminar no sólo movimientos armados, sino todo ecosistema social que pudiera sostener una transformación estructural. Las insurgencias del FMLN en El Salvador, el EGP y la ORPA en Guatemala, o el Frente Sandinista en Nicaragua no eran vistas solo como amenazas militares: representaban proyectos de redistribución agraria, autonomía indígena, soberanía energética y justicia social. La GBI fue la respuesta estratégica para impedir que estos procesos consolidaran hegemonía política.
El modelo aplicado fue una adaptación del programa Phoenix, desarrollado por la CIA durante la guerra de Vietnam. Su objetivo: desarticular redes de apoyo civil a la insurgencia mediante la infiltración, la desaparición selectiva, el asesinato extrajudicial y la desinformación. Lo que comenzó como doctrina contrainsurgente se transformó en tecnología de exterminio. En Guatemala, esta lógica desembocó en un genocidio sistemático contra el pueblo maya, especialmente durante el gobierno de Efraín Ríos Montt (1982–1983), quien había sido entrenado en la Escuela de las Américas. Según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, más de 200.000 personas fueron asesinadas, muchas de ellas campesinas, mujeres, ancianas, niñas. La masacre de El Mozote, en El Salvador, sintetiza esta lógica.1
En Nicaragua, la financiación encubierta de la Contra —a través del escándalo Irán-Contra y de redes transnacionales de tráfico de armas— tuvo como objetivo principal interrumpir el proceso revolucionario sandinista. No se trataba de vencer militarmente, sino de degradar la vida civil, sembrar el caos, generar desgaste. La GBI aquí operó como guerra de desgaste prolongado, política de bloqueo, sanción encubierta y propaganda internacional, todo sin una invasión formal que pusiera en riesgo la imagen diplomática de Washington.
Curas, catequistas y religiosas fueron sistemáticamente perseguidos, desaparecidos o ejecutados
Más allá de lo militar, esta arquitectura tuvo efectos estructurales: produjo desplazamientos masivos hacia el norte (consolidando la migración como mecanismo de descomposición social), fragmentó el campo popular, criminalizó la pobreza y naturalizó la violencia como forma de gobierno. A ello se sumó el desmantelamiento de la Iglesia de base, que en muchos casos acompañaba procesos de concientización popular. Curas, catequistas y religiosas fueron sistemáticamente perseguidos, desaparecidos o ejecutados. El cristianismo popular fue leído como amenaza y eliminado como si fuera subversión armada.
Se instaló así un régimen de vigilancia sobre los cuerpos migrantes, una lógica de sospecha sobre los movimientos sociales, y una narrativa que responsabilizaba a las víctimas de su propia ruina. La región entera fue reconvertida en corredor de tránsito, exportadora de cuerpos y territorio funcional a la lógica extractiva: zonas francas, maquilas, megaproyectos, bases militares camufladas bajo acuerdos de cooperación.
La guerra de baja intensidad en Centroamérica dejó unos 350.000 muertos en total —en torno a 200.000 en Guatemala (según la Comisión de Esclarecimiento Histórico), 75.000 en El Salvador y entre 30.000 y 50.000 en Nicaragua—; millones de desplazados; un tejido social devastado y una cultura política marcada por la impunidad. Los procesos de paz no desmantelaron este sistema: lo institucionalizaron bajo nuevas formas. Se pasó del fusil a la deuda externa, de la masacre a la firma de tratados de libre comercio, de los campos de batalla a los gabinetes tecnocráticos.
Hoy, la persistencia del miedo, la criminalización del activismo, la migración forzada y la militarización del territorio confirman que la guerra nunca terminó: simplemente cambió de rostro. La sombra sigue operando.
III. El Cono Sur y la Operación Cóndor: Anatomía de una inteligencia transnacional del terror
La Operación Cóndor —ejecutada entre 1975 y principios de los años 80— constituye una de las expresiones más perfeccionadas de la Guerra de Baja Intensidad en América Latina. Bajo el ropaje del anticomunismo y la doctrina de seguridad nacional, se articuló un sistema continental de represión, vigilancia y exterminio selectivo, dirigido contra la izquierda organizada, los movimientos sociales y cualquier forma de disidencia ideológica. A diferencia de los conflictos abiertos del Caribe o Centroamérica, aquí no se buscaba enfrentar una insurgencia armada, sino desmantelar el tejido político, intelectual y afectivo que sostenía los imaginarios emancipadores del continente.
El golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile en 1973, con apoyo de la CIA y la complicidad directa de Henry Kissinger, puede considerarse el punto de arranque del modelo. Lo siguieron las dictaduras de Videla en Argentina, Bordaberry en Uruguay, Geisel en Brasil, Banzer en Bolivia y Stroessner en Paraguay. En todos los casos, el guion fue similar: interrupción violenta de la democracia, suspensión de libertades, instalación de juntas militares, supresión de los partidos políticos y criminalización de todo pensamiento crítico.
Cóndor no fue una alianza informal entre gobiernos represivos: fue una red institucionalizada de inteligencia transnacional
Cóndor no fue una alianza informal entre gobiernos represivos: fue una red institucionalizada de inteligencia transnacional, con bases compartidas, manuales comunes, apoyo satelital y logística estadounidense. Según documentos desclasificados, el Departamento de Estado y la CIA facilitaron tecnología de seguimiento, acceso a bases de datos, asesoramiento en técnicas de tortura y coordinación diplomática para encubrir operaciones de secuestro, desaparición o asesinato en el extranjero. Activistas y militantes exiliados en Caracas, París o Roma fueron monitoreados, perseguidos y, en muchos casos, ejecutados en operaciones quirúrgicas.
Esta ingeniería del terror operaba bajo una lógica precisa: no dejar cuerpos, no permitir relatos, no producir mártires. La figura del desaparecido —ni vivo ni muerto, ni enterrado ni llorado— se convirtió en una tecnología de dominación. Desaparecer a alguien era sustraerlo del tiempo, del lenguaje, del duelo. No sólo se eliminaba al individuo: se interrumpía la memoria social que ese cuerpo encarnaba. La desaparición fue la forma más eficaz de pedagogía del miedo: aterrorizando a uno, se disciplinaba a miles.
La guerra de baja intensidad en el Cono Sur no fue un estado de excepción: fue una racionalidad política
La guerra de baja intensidad en el Cono Sur no fue un estado de excepción: fue una racionalidad política. Los centros clandestinos de detención —como la ESMA en Argentina, el Estadio Nacional en Chile o el Batallón 13 en Uruguay— fueron laboratorios de control psíquico y corporal. Allí se experimentaron técnicas de tortura física y simbólica, se aplicaron métodos de humillación sexual, se ensayaron procedimientos de destrucción de la identidad y del lenguaje. Esta violencia no era gratuita: buscaba anular la subjetividad resistente y reemplazarla por obediencia funcional.
El objetivo último no era puramente represivo: era preparatorio. Cóndor no solo habilitó el exterminio de la militancia revolucionaria; también abrió el camino a la implementación de las políticas neoliberales más radicales en la región. El Chile de Pinochet fue el primer ensayo de las reformas estructurales propuestas por los Chicago Boys: privatización de pensiones, apertura comercial indiscriminada, desregulación financiera. Lo mismo ocurrió en Argentina con Martínez de Hoz, y más tarde en Bolivia con Jeffrey Sachs. Sin represión previa, esas políticas no habrían sido viables. La GBI fue el andamiaje invisible del mercado.
Y tras las dictaduras, la impunidad funcionó como continuación de la guerra por otros medios. Las transiciones pactadas, los indultos, la «reconciliación» sin verdad ni justicia, consolidaron una memoria oficial en la que la responsabilidad se diluyó, el lenguaje se neutralizó (“errores del pasado”, “ambas violencias”) y la arquitectura represiva quedó en gran parte intacta. Muchos de los responsables pasaron a formar parte del sistema judicial, diplomático o empresarial. La GBI, así, no terminó con la recuperación formal de la democracia: simplemente mutó.
Hoy, las luchas por memoria, verdad y justicia en el Cono Sur —encarnadas por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por organismos de derechos humanos, por sobrevivientes y artistas— son formas de resistencia activa contra esa arquitectura de la sombra. Exhuman, nombran, reconstruyen, archivan. Interrumpen el olvido. Porque el terror no solo fue físico: fue narrativo. Y toda narración recuperada es una forma de desobediencia.
IV. Patrice Lumumba y la aniquilación del proyecto panafricano
El 30 de junio de 1960, la República del Congo declaraba su independencia tras más de setenta años de dominación colonial belga. Durante décadas, el país había sido uno de los centros neurálgicos de extracción para Europa: caucho, cobre, uranio, diamantes. Su población, sometida a un régimen brutal de explotación y segregación, había sido privada de todo acceso a estructuras educativas, políticas o de autogobierno. La independencia, celebrada con solemnidad en Bruselas y con expectativa en África, ocultaba, sin embargo, una trampa: el aparato administrativo, militar y económico seguía dominado por técnicos y mandos blancos. La retirada formal de Bélgica no significaba un retiro del poder real.
Patrice Émery Lumumba, líder del Movimiento Nacional Congoleño (MNC), se convirtió en el primer primer ministro electo del nuevo Estado. Su discurso inaugural, leído en la ceremonia de independencia, marcó un punto de ruptura. Frente a los aplausos diplomáticos y a la narrativa de civilización que intentó imponer el rey Balduino, Lumumba denunció abiertamente los crímenes coloniales, el racismo estructural y la hipocresía internacional. Aquella intervención fue percibida como un gesto de insubordinación. No solo por Bélgica, sino por todo el bloque occidental, que comenzaba a reconfigurar sus intereses en el contexto tenso de la Guerra Fría.
Lumumba no era comunista. Pero sí era un político nacionalista, anticolonial, que proponía la soberanía efectiva del Congo sobre sus recursos naturales
Lumumba no era comunista. Pero sí era un político nacionalista, anticolonial, que proponía la soberanía efectiva del Congo sobre sus recursos naturales, la unidad territorial del país y una política internacional independiente. Su negativa a alinearse con Washington o Moscú lo volvió inaceptable. Pese a su legitimidad democrática, fue rápidamente acusado de “agitador”, “autoritario”, “incapaz de garantizar la estabilidad”. La prensa europea amplificó esos discursos, mientras los servicios de inteligencia norteamericanos y belgas comenzaban a trabajar con sectores locales para aislarlo y, finalmente, eliminarlo.
A las pocas semanas de la independencia, las fuerzas de seguridad congoleñas se rebelaron. Bélgica aprovechó la crisis para enviar tropas sin autorización, con el pretexto de proteger a ciudadanos europeos, y fomentar la secesión de Katanga, región minera clave para las multinacionales. La ONU, encabezada entonces por Dag Hammarskjöld, envió una misión de paz que, lejos de proteger al gobierno legítimo, terminó desarmando a las tropas leales a Lumumba y permitiendo la consolidación de la fragmentación territorial. La intervención internacional, en vez de neutralizar el conflicto, institucionalizó el colapso.
En septiembre de 1960, el presidente Joseph Kasavubu lo destituyó. En noviembre, fue arrestado por las fuerzas del coronel Mobutu —aliado de Estados Unidos y futuro dictador durante más de tres décadas—. El 17 de enero de 1961, Lumumba fue trasladado a Katanga, entregado a las autoridades secesionistas, torturado, ejecutado y su cuerpo disuelto en ácido con la complicidad del Estado belga, y con participación de la CIA. Durante años se negó oficialmente su implicación. La confirmación de estos hechos llegó recién en 2001, cuando una comisión parlamentaria belga reconoció la “responsabilidad moral” del Estado en el crimen. En 2022, Bélgica devolvió simbólicamente a su familia el único resto recuperado: un diente.
Lumumba no fue solo un hombre carismático: fue la encarnación de una alternativa real al modelo neocolonial que comenzaba a imponerse en África
Pero lo fundamental no fue el asesinato físico, sino el intento de extirpar de raíz un proyecto político. Lumumba no fue solo un hombre carismático: fue la encarnación de una alternativa real al modelo neocolonial que comenzaba a imponerse en África. Su muerte no obedeció a una lógica de guerra entre potencias, sino a una forma más sutil y estructural de dominación: la neutralización de toda posibilidad de autodeterminación africana antes de que se consolidara. No fue necesario invadir el país; bastó con bloquearlo, desmembrarlo, infiltrarlo, silenciarlo.
El caso Lumumba debe ser comprendido no como un episodio aislado, sino como una tecnología de gobierno. La eliminación de líderes incómodos, el respaldo a dictaduras funcionales al capital transnacional, la manipulación mediática y la administración del caos son formas de Guerra de Baja Intensidad. El Congo se convirtió, desde entonces, en un laboratorio de extracción y descomposición política: más de cinco millones de muertos desde los años noventa, múltiples conflictos armados alimentados por el comercio de minerales estratégicos, presencia activa de empresas y fuerzas extranjeras. La continuidad de esa violencia no es espontánea: responde a una arquitectura diseñada para impedir la construcción de un Estado soberano y redistributivo.
La eliminación física de Lumumba no fue un exceso, sino un procedimiento: una forma de gobierno en negativo. Su asesinato condensó la función estructural de la GBI: suprimir los elementos que puedan reorganizar el tablero. Sustituir la emancipación por la gestión del colapso. Administrar la crisis en lugar de resolverla. En ese sentido, su muerte fue tanto una advertencia como una consigna: ningún proyecto político autónomo será tolerado si interfiere con la lógica de acumulación global.
Hoy, Lumumba sobrevive no como ícono vacío, sino como nombre que convoca a reabrir preguntas esenciales: ¿es posible una soberanía sin tutela? ¿quién define la estabilidad? ¿qué formas de desobediencia pueden interrumpir el régimen de lo posible? Pensar críticamente su figura no implica idealizarla, sino reconocer el diseño que hizo de su desaparición una pieza funcional del orden internacional. Porque en África y fuera de ella, la arquitectura de la sombra sigue produciendo silencios que solo pueden ser enfrentados desde la reconstrucción lúcida de sus planos.
V. Arquitecturas en curso: ICE, Palestina y la sombra que no retrocede
En la actualidad, la Guerra de Baja Intensidad ya no se limita a escenarios periféricos o conflictos ideológicos. Ha sido absorbida por el tejido administrativo, reconfigurada en dispositivos de control normativo, y desplegada sobre cuerpos racializados como una forma de gestión cotidiana. Las herramientas de esta guerra no son ya únicamente militares: operan mediante protocolos legales, sistemas algorítmicos, infraestructuras de vigilancia y lenguajes de seguridad interior. El campo de batalla no desapareció; simplemente cambió de escala. Ahora habita en la frontera migratoria, en la cárcel extraterritorial, en el dron que observa sin ser visto, en el archivo que decide quién tiene derecho a circular, trabajar, vivir.
El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), fundado en 2003 tras los atentados del 11-S, encarna esta transformación. Bajo el discurso de la seguridad nacional, ha desarrollado una arquitectura de guerra doméstica contra las poblaciones migrantes que combina vigilancia predictiva, posibilidad de detención prolongada o incluso indefinición en ciertos supuestos, deportación masiva y criminalización de comunidades enteras. ICE opera no como excepción, sino como parte del funcionamiento regular del Estado. Su alianza con empresas privadas como Palantir, Amazon o Northrop Grumman permite el uso de tecnologías avanzadas de rastreo, reconocimiento facial y minería de datos para categorizar y disciplinar a quienes cruzan las fronteras. El proceso migratorio, despojado de toda dimensión humanitaria, se convierte así en un campo de batalla automatizado: una guerra legal, racial y económica.
La categoría de “ilegalidad” no remite a un estatus jurídico estático, sino a un régimen flexible de clasificación, siempre susceptible de desplazarse
En este contexto, el cuerpo migrante es tratado como una amenaza latente. No por lo que ha hecho, sino por lo que podría llegar a ser. Se castigan intenciones, trayectorias, filiaciones. La categoría de “ilegalidad” no remite a un estatus jurídico estático, sino a un régimen flexible de clasificación, siempre susceptible de desplazarse. Esta es la pedagogía de la guerra actual: una pedagogía de la inseguridad estructural. Cada redada, cada niño separado de sus padres, cada centro de detención gestionado por una empresa privada, cumple una función ejemplarizante. No se trata de exterminar, sino de recordar que la vida es condicional. Que el espacio público no es neutral. Que ciertos cuerpos —indígenas, afros, trans, desplazados— pueden ser descartados sin escándalo.
Esta lógica no es exclusiva de Estados Unidos. Encuentra uno de sus desarrollos más sistemáticos en la ocupación israelí de Palestina. Allí, la violencia ya no opera como ofensiva militar a gran escala, sino como modulación permanente del entorno: checkpoints, drones, demolición selectiva de viviendas, control del agua, detención administrativa. No se busca derrotar a un enemigo armado, sino interrumpir la vida misma. El objetivo es la fragmentación sostenida del pueblo palestino: su dispersión, su deshistorización, su neutralización política. El control se ejerce sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre el cuerpo.
Como ha señalado Eyal Weizman, Palestina funciona como un laboratorio de experimentación militar-industrial. Las tecnologías probadas en Gaza —sensores, sistemas de vigilancia, armas no letales, tácticas urbanas— son luego comercializadas como “combat-tested” en ferias de defensa por todo el mundo. Lo que se presenta como excepción —un conflicto congelado, una “zona gris”— es en realidad una forma avanzada de gobernanza imperial. La ocupación se vuelve rentable, reproducible, vendible. Cada incursión aérea, cada imagen satelital, es también una inversión. Cada cuerpo mapeado se convierte en dato estratégico.
Lejos de ser casos desconectados, ICE y la ocupación de Palestina revelan la convergencia de un mismo modelo: una guerra modular, escalable, tecnificada, legalizada. Las fuerzas de seguridad estadounidenses son entrenadas por exoficiales de las FDI; las empresas israelíes proveen software de vigilancia para las agencias migratorias; las infraestructuras del control se copian, se adaptan, se exportan. Lo que cambia es el nombre del enemigo: migrante, insurgente, irregular, sospechoso. Pero la función permanece: administrar la movilidad global en clave de segregación, mantener la desigualdad sin necesidad de justificarla, sustituir el Estado de derecho por una arquitectura de la excepción normativizada.
Frente a este panorama, también se reorganizan las formas de resistencia.
Frente a este panorama, también se reorganizan las formas de resistencia. Las huelgas de hambre en los centros de detención de ICE, las campañas de denuncia de colectivos migrantes, las intervenciones de Forensic Architecture sobre el uso letal de drones en Gaza, los comités de barrio que reconstruyen casas demolidas, las redes transnacionales que documentan violaciones al derecho internacional: todos estos gestos componen una contra-arquitectura de la vida. Una política de lo mínimo, pero irreductible. Un modo de nombrar lo que se quiere borrar.
La Guerra de Baja Intensidad del siglo XXI ya no necesita ejércitos para ocupar un territorio. Le basta con un sistema legal opaco, una nube de datos, un formulario. Por eso, si el análisis crítico no se actualiza, corre el riesgo de narrar un pasado que nunca terminó. Entender cómo se diseñan hoy estas arquitecturas del control —y qué fuerzas las sostienen— no es solo un ejercicio intelectual: es una condición para desmontarlas.
Conclusión: Cartografiar la sombra, disputar la memoria
La Guerra de Baja Intensidad ya no necesita justificarse como enfrentamiento ideológico ni ampararse en la narrativa de la Guerra Fría. Hoy se manifiesta como control migratorio, como guerra contra el narco, como gestión de la seguridad urbana o como ocupación “administrativa” de territorios enteros. Su eficacia radica en su capacidad para operar sin declararse. Se presenta como normalidad, se justifica como protección, se ejecuta como procedimiento. La GBI ha funcionado como un modelo de gobierno para el sur global. No como una estrategia puntual, sino como un dispositivo estructural que articula violencia, legalidad y acumulación.
Lo que une estos casos no es un enemigo común, sino un diseño: el diseño de una arquitectura que busca inhibir la emergencia de proyectos políticos autónomos
Lo que une estos casos no es un enemigo común, sino un diseño: el diseño de una arquitectura que busca inhibir la emergencia de proyectos políticos autónomos, desactivar memorias insurgentes, y convertir la desigualdad en paisaje. Una guerra que no busca ganar, sino impedir que otros ganen. Una guerra que, en lugar de imponer un régimen, bloquea la posibilidad de imaginar uno distinto.
La incorporación de ICE y Palestina al análisis permite ver con claridad cómo esta arquitectura se ha refinado en sus formas contemporáneas: algoritmos predictivos, detención sin juicio, demolición burocrática, criminalización de cuerpos móviles, externalización de la frontera, producción de desechabilidad. Lo que antes se hacía con tanques, hoy se ejecuta con datos. La violencia se ha vuelto interoperable: circula entre estados, empresas, ONG y cuerpos jurídicos.
Frente a esto, pensar críticamente la GBI es un acto de defensa. Una forma de preservar la capacidad de nombrar lo que se quiere volver invisible. Analizar, escribir, archivar, resistir: todo gesto que recupere la densidad histórica de estas formas de guerra es también un acto de insumisión. Porque si el poder busca que olvidemos cómo opera, toda memoria lúcida es una fisura en su arquitectura.
No se trata solo de denunciar la sombra. Se trata de comprender cómo está hecha y sobre todo, de pensar qué formas de vida podrían comenzar a construirse allí donde la sombra, por momentos, retrocede.
- En diciembre de 1981, un batallón de élite entrenado en Fort Bragg y asesorado por militares estadounidenses torturó y asesinó a cerca de mil personas en un caserío campesino. El operativo no tuvo valor estratégico militar: se trató de una matanza ejemplarizante, destinada a infundir terror y descomponer las estructuras organizativas rurales. Estas masacres no eran errores tácticos: eran herramientas pedagógicas de una guerra diseñada para vaciar los territorios de sujetos políticos. ↩︎