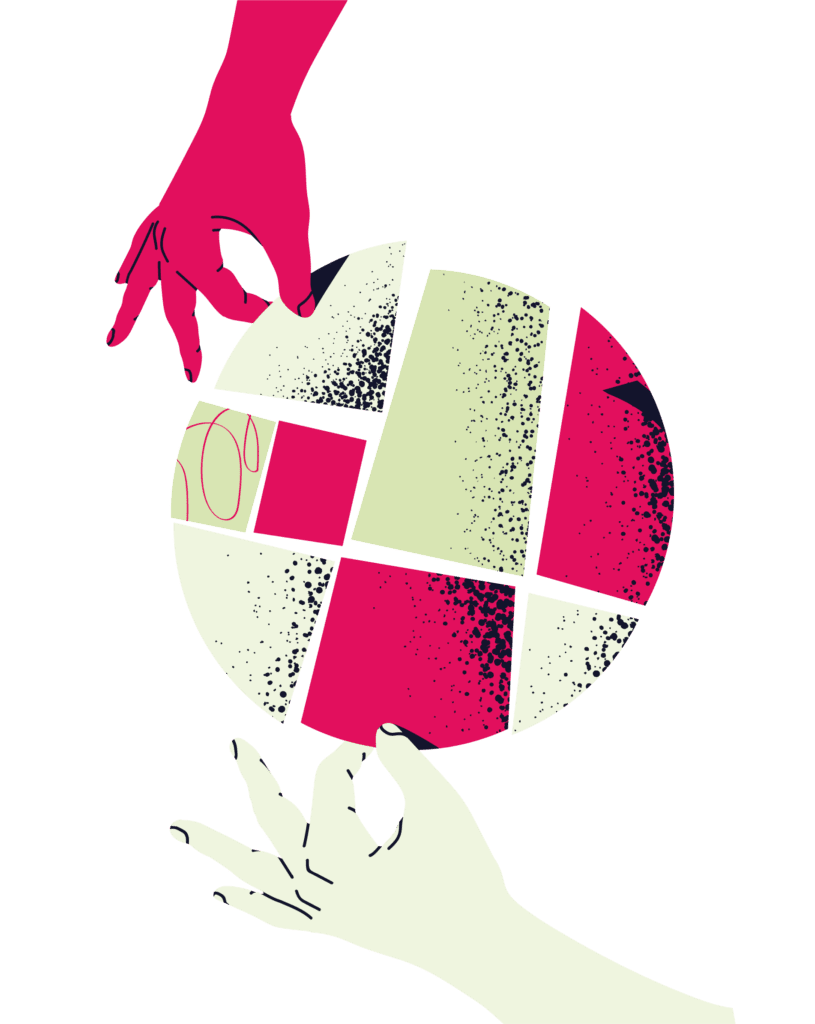El 26 de junio, la Plaza Murillo fue testigo de una enigmática acción militar que dejó a Bolivia sumida en la incertidumbre. Durante dos horas y media, el país entero contuvo la respiración, intentando descifrar los acontecimientos que acontecían en el corazón político de La Paz.
Una vez más, el ritmo de la política boliviana se veía marcado por la sombra de la intervención militar, en un escenario tan confuso como angustiante, rozando lo surreal. Nos vimos atiborrados por un aluvión de noticias fragmentadas, contradictorias y desconcertantes. Este patrón ha persistido en los días subsiguientes, con la aparición cotidiana de datos aislados que buscan reforzar alguna de las narrativas en pugna, sin lograr esclarecer, para nada, la situación general.
Hoy, Bolivia se encuentra dividida y distraída por una nueva batalla narrativa. De la disputa «golpe-fraude» hemos pasado a la disyuntiva «golpe-autogolpe». Sin embargo, esta pugna por imponer un relato no solo oculta, sino que exacerba una rampante crisis económica que afecta principalmente a los sectores populares.
Para desentrañar la complejidad de estos sucesos, tenemos que ir más allá de estas narrativas y abordar el papel de las fuerzas armadas. Estas se han convertido en la piedra angular de un sistema de gobierno que opera en un escenario político profundamente descompuesto a nivel estatal, y que tiene como correlato un tejido social debilitado.
¿Qué pasó el 26 de junio?
Después del mediodía de ese 26 de junio, el general Juan José Zúñiga, conocido por su cercanía al presidente Luis Arce y recientemente destituido como comandante nacional del ejército por amenazar públicamente a Evo Morales, protagonizó el insólito episodio.
Acompañado por un grupo de oficiales leales, Zúñiga intentó aleccionar al presidente boliviano por supuestos perjuicios a la patria, exigiendo una renovación del gabinete y la liberación de presos considerados «políticos», entre ellos la expresidenta Jeanine Añez y el reaccionario cruceño Luis Fernando Camacho.
La tensión alcanzó su punto álgido cuando Zúñiga y sus hombres irrumpieron en la Plaza Murillo de La Paz, embistiendo con una tanqueta la puerta del palacio presidencial. En un momento de alto dramatismo, el presidente Arce se enfrentó al general, exigiéndole subordinación.
Ante la negativa de Zúñiga, Arce respondió nombrando un nuevo alto mando militar, confirmando la destitución de Zúñiga y también del comandante de la fuerza aérea y de la marina. En cuestión de minutos, la situación dio un vuelco: las tanquetas se replegaron mientras el presidente celebraba su victoria con un efusivo discurso.
El desenlace fue rápido, pero dejó un reguero de dudas. Zúñiga fue arrestado, pero no sin antes lanzar una acusación explosiva: alegó que Arce mismo había orquestado el incidente para mejorar su imagen pública. Esta afirmación fue rápidamente aprovechada por seguidores de Evo Morales y otros opositores, quienes no tardaron en hablar de un «autogolpe».
Sin embargo, mientras las imágenes de la tanqueta frente al palacio de gobierno se viralizaban en redes sociales y medios tradicionales, el pánico se apoderó de las calles bolivianas, principalmente en la ciudad de La Paz.
La población, más que salir a «defender la democracia», se apresuró a prepararse para un posible conflicto prolongado. Largas filas en mercados, cajeros automáticos y gasolineras fueron el reflejo de una sociedad que, evocando los eventos de 2019, se preparaba para lo peor.
La política que organiza la confusión
Hay múltiples hipótesis sobre lo que pasó aquel día, y las narrativas están aún más enredadas por la división del Movimiento al Socialismo (MAS) entre la facción de Evo Morales y la de Luis Arce, ambas intentando postular a su candidato para las elecciones de 2025.
La versión oficial señala al General Zúñiga como el instigador de un intento de golpe, motivado por su reciente destitución. En el otro extremo, los opositores alineados con Morales acusan al presidente Luis Arce de orquestar un «autogolpe» fallido para aumentar su popularidad.
Sin embargo, devanarnos los sesos para descifrar cuál de estas versiones es la «verdadera» nos distrae y nos dificulta observar un problema más profundo y preocupante: el papel cada vez más protagónico de las fuerzas armadas en la política boliviana
Estos sucesos son similares a los que ocurrieron en 2019, durante la crisis política que se desató luego de las fallidas elecciones generales que derivaron en la renuncia de Morales, en confrontaciones civiles y en la violenta intervención de las fuerzas armadas y de la policía nacional. De la misma manera que ahora, en ese momento todo ello se nos fue presentado como un conjunto de fragmentos confusos e indescifrables.
La presentación de los hechos como piezas inconexas de un rompecabezas imposible pareciera forzarnos a tener que elegir entre relatos simplistas que favorecen a uno u otro bando. Son narrativas que buscan ensalzar y victimizar a caudillos para recuperar legitimidad y exacerbar la polarización, silenciando eficazmente las voces críticas.
Lo ocurrido el 26 de junio de 2024 fue, parafraseando a Marx, la reiteración como farsa de la tragedia de 2019. Es imperativo construir un análisis más profundo que rompa con la inercia desmovilizadora de esta dinámica política.
Llevarse al país entre las patas
Bolivia atraviesa una profunda crisis económica que se ha intensificado en los últimos meses. La escasez de divisas, las dificultades para adquirir combustibles, la precarización laboral y el aumento de precios en la canasta básica son síntomas de un problema estructural: la dependencia del país al extractivismo, que en este momento se ha visto golpeada por la caída del valor de las exportaciones de gas.
En este contexto, los eventos del 26 de junio, como lo señala la activista feminista María Galindo, fueron «un golpe a la sociedad boliviana». La breve pero impactante presencia militar en las calles desencadenó una serie de efectos económicos inmediatos adversos, exacerbando el pánico en una sociedad ya abrumada por la crisis.
La última década de política estatal boliviana se ha caracterizado por una gestión irresponsable que prioriza intereses partidarios sobre el bienestar colectivo. Esto ha resultado en una erosión significativa de la institucionalidad estatal y el debilitamiento de las estructuras comunitarias que históricamente han sido capaces de contrarrestar diversas formas de violencia estatal.
Un ejemplo emblemático de esta descomposición institucional fue el desconocimiento del referéndum de 2016, que buscaba limitar la reelección indefinida. En aquel momento, el MAS desplegó una serie de maniobras para imponer una nueva candidatura de Evo Morales, socavando la credibilidad de instituciones clave como el Tribunal Constitucional y el Órgano Electoral. Dando lugar, además, a la rearticulación de una derecha rancia que utilizó el discurso de “recuperar la democracia” para fortalecer su posición política.
En el presente la descomposición estatal se agrava con la autoprórroga inconstitucional de los mandatos de las altas autoridades judiciales, que han actuado en alianza con el gobierno de Arce.
Este manejo discrecional de instituciones degradadas perpetúa un escenario de tensión permanente, desinformación sistemática y uso de la violencia como mecanismo de disciplinamiento.
Descomposición política y protagonismo militar
A finales de 2022, Jorge Richter, entonces vocero presidencial de Arce, hizo una declaración reveladora sobre el papel de las fuerzas armadas en Bolivia. Afirmó que el gobierno no podía reducir el presupuesto militar porque en esta institución «reside la balanza del poder».
La aseveración de Richter expone crudamente la importancia que han adquirido las fuerzas armadas; finalmente, son los matones que permiten detentar el poder.
En los últimos años, hemos sido testigos de cómo las fuerzas armadas han asumido funciones que exceden su mandato constitucional: desde opinar sobre política hasta desplegar efectivos sin autorización e incluso solicitar renuncias presidenciales.
Tal comportamiento nos lleva a suponer que las fuerzas armadas no operan de manera autónoma, sino como parte de alianzas extraoficiales con poderosos actores políticos.
La creciente intromisión de las fuerzas armadas en la esfera civil no solo representa un riesgo por la potencial normalización de la presencia militar en la vida cotidiana de la población boliviana. Más preocupante aún es que el equilibrio de poder político en el país parece depender cada vez más del respaldo militar y de su disposición a apoyar a líderes o facciones específicas.
Esta dinámica amenaza con sobreponerse no sólo a los mecanismos de la democracia formal, sino a otras formas de construcción de poder autónomo dentro de la sociedad. En esencia, se está gestando un escenario donde la influencia militar podría eclipsar los procesos democráticos y la autonomía social, alterando profundamente la estructura política de Bolivia.
Contra las fuerzas armadas
En Bolivia las fuerzas armadas son el sector consentido de las instituciones públicas, no solo por los privilegios que tienen, como ser los únicos que se pueden jubilar con el 100% de sus sueldos, entre otros beneficios sociales extraordinarios. Entre el 2005 y el 2022, el gasto militar pasó de 164 millones de dólares a 672 millones de dólares al año y no ha dejado de ser una prioridad pese al deterioro de los indicadores económicos en los últimos siete años.
Ante este escenario, promover reformas que garanticen que las fuerzas armadas se mantengan en sus cuarteles y se reduzcan a su mínima expresión nos puede ayudar a romper la dinámica paralizante resultado de tanta confusión.
Tales reformas deberían incluir la eliminación del servicio militar obligatorio, el poner límite a los privilegios judiciales y económicos del sector militar, y la reestructuración del sistema jerárquico al interior de la institución castrense.
En 2014, se produjo un evento que desafió la estructura tradicional de las fuerzas armadas bolivianas. Suboficiales y sargentos, respaldados por los ponchos rojos —una milicia aymara que en la última década apoyó en reiteradas oportunidades al gobierno del MAS— se movilizaron exigiendo una reforma “descolonizadora” de la institución castrense.
El objetivo principal era eliminar el sistema jerárquico que divide a las fuerzas armadas en clases (suboficiales y sargentos) y oficiales. Este sistema, que prevalece en la mayoría de los ejércitos del mundo, permite sostener una élite castrense, que termina siendo la que gestiona la alianza de las fuerzas armadas con clases dominantes y élites políticas.
Los reformistas buscaban implementar un sistema igualitario de ascensos. Sin embargo, el gobierno de Morales, en una de las decisiones más conservadoras de su mandato, respondió con la amenaza de destitución de todos los suboficiales y sargentos involucrados en la protesta. Aquella reacción reveló la reticencia del gobierno a alterar el status quo militar, incluso cuando esto contradecía su retórica de transformación social.
Aunque el intento de reforma militar propuesto en 2014 no fuera ideal, evidenció que los cambios en las fuerzas armadas son tanto necesarios como viables, y pueden convertirse en sentidos de impugnación claros y efectivos.
Frenar el poder creciente de las fuerzas armadas es salir de los marcos de la política polarizante en los cuales se nos intenta colocar. Hoy representaría un renovado esfuerzo por enfrentar el alto grado de descomposición al interior del estado boliviano.