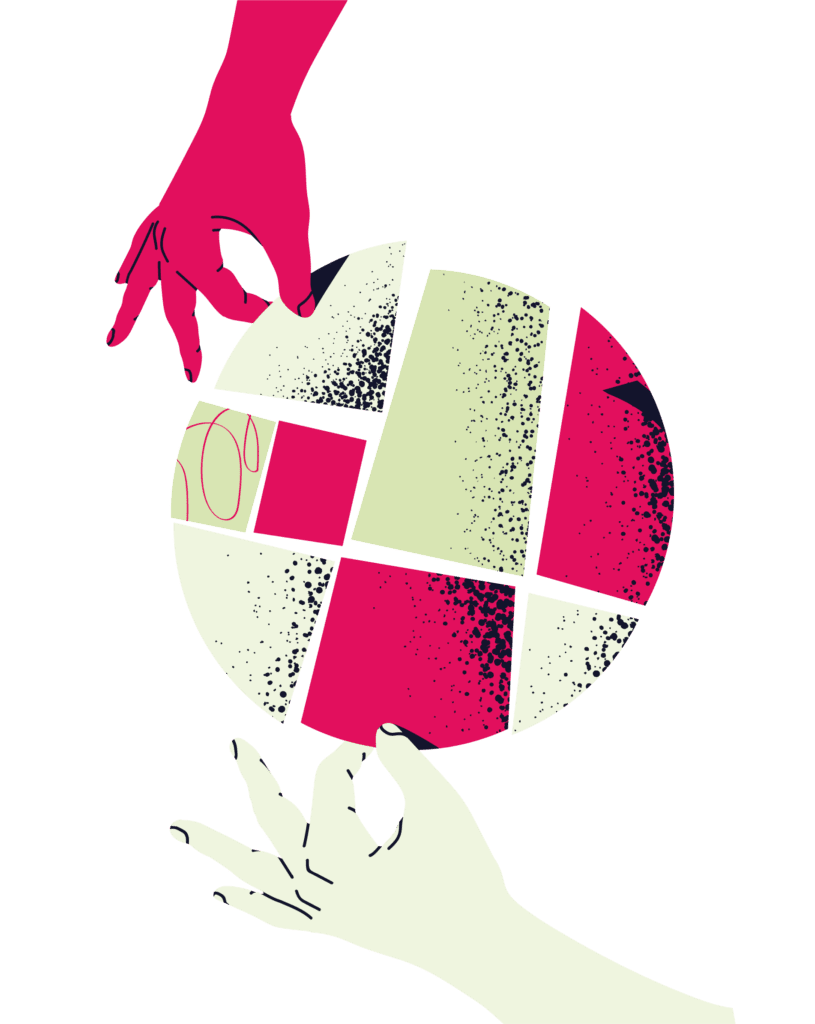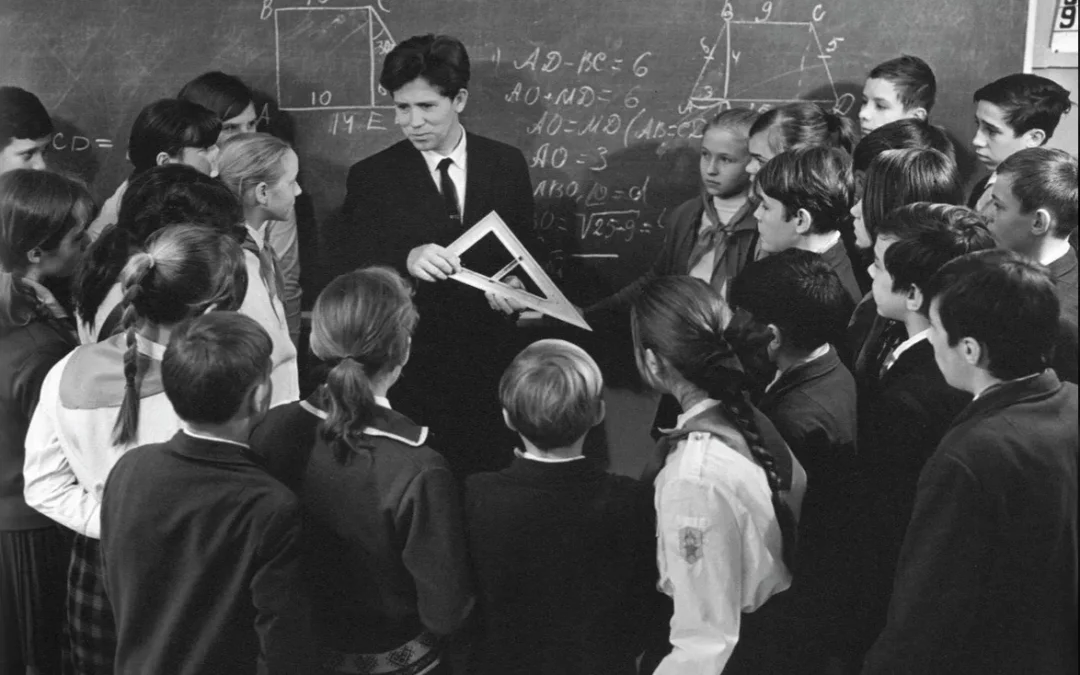En su incisivo libro Virtue Hoarders. The Case against the Professional Managerial Class, Catherine Liu describe con precisión los hábitos y comportamientos de una clase social que estaría compuesta por directivos y gerentes de pequeñas y medianas empresas; por médicos, arquitectos, diseñadores y artistas, por tertulianos y analistas políticos, profesores universitarios o directores de ONG; programadores o especialistas en marketing. La denominada clase gestora profesional se ha ido consolidando como un estrato social diferenciado tanto de las grandes élites económicas como de las clases trabajadoras o populares. Uno de los rasgos que definen a este grupo —relativamente pequeño en número— es la desproporción entre la visibilidad y el reconocimiento social que recibe y su peso real en la estructura social. Sus opiniones, estéticas y necesidades son predominantes en el espacio mediático, lo que contrasta con la creciente precarización económica que este mismo grupo experimenta.
Han proliferado formas de acción centradas en la transformación individual y en una suerte de moralización de los comportamientos sociales
Liu destaca que, pese a otorgar gran importancia a sus posicionamientos políticos, este sector ha renunciado —de forma implícita y, en ocasiones, explícita— a las formas de política más radicales, revolucionarias o emancipatorias. Como si los análisis de Mark Fisher se hubieran convertido en un mantra más que en un diagnóstico, sus representantes parecen creer firmemente en el “realismo capitalista” y en la idea de que no existe una alternativa real al capitalismo neoliberal. En este marco de negación de la política como herramienta de emancipación colectiva, han proliferado formas de acción centradas en la transformación individual y en una suerte de moralización de los comportamientos sociales. La noción de revolución se ha transformado en un fetiche discursivo, y no en un objetivo realizable, y por ello, una capa de cinismo se ha instalado por encima de proclamas y gestos públicos que hablan de transformación política sin acabar de creer que dicha transformación sea posible.
Es en este sentido que la autora denomina a este grupo social “acaparadores de virtud”. Todos sus gestos, relatos y enunciados políticos deben leerse dentro de una lógica casi mercantil, en la que se acumulan signos de virtud pública como justificación para la falta de implicación en formas más transformadoras de acción política. La clase gestora profesional convierte así su vida en un escaparate en el que se exhiben actos virtuosos, al tiempo que se señalan las carencias y déficits de quienes resultan menos ejemplares. La vida se transforma, de este modo, en un carrusel de imágenes cuidadosamente seleccionadas que muestran posicionamientos políticos, consumos responsables o gustos culturales alineados con una agenda política específica. Con ello, los miembros de la clase gestora profesional acaparan todo el capital simbólico de la virtud, eximiéndose —al menos públicamente— de sus culpas y contradicciones.
Paradójicamente, esta vida compuesta a base de dioramas para ser consumidos y likeados rara vez coincide por completo con la vida vivida fuera de reels, stories o micrófonos de podcasts dedicados a dar espacio a sus opiniones. La virtud pública a veces se solapa con unas vidas privadas que pueden ser banales, e incluso, en ocasiones, francamente viles.
El Sónar desveló las tensiones entre virtud pública y práctica privada
Esta lógica de acumulación de virtud pública y su desvinculación de transformaciones políticas reales se ha manifiestado de manera concreta en episodios recientes donde la clase gestora profesional ha actuado como un agente simbólico que ha tenido que lidiar con sus contradicciones. Un ejemplo paradigmático se dio en torno al festival de música electrónica Sónar, cuya polémica revela con nitidez cómo estas tensiones entre virtud pública y práctica privada se expresan en el terreno cultural y mediático. Tras conocerse que KKR, un fondo de inversión acusado de financiar asentamientos en Palestina y empresas vinculadas con la seguridad israelí, había adquirido una participación en Superstruct Entertainment, la empresa organizadora del festival, aparecieron voces que pedían la cancelación del mismo. La noticia desató un boicot masivo y llevó a que numerosos miembros de la clase gestora profesional inundaran sus redes sociales con mensajes denunciando la supuesta perfidia del Sónar.
Fueron muchas las personas que declararon públicamente que no acudirían al festival o que alentaron a boicotearlo. Se hicieron llamamientos a que los artistas cancelaran su participación y a que las instituciones retiraran su apoyo. El clima de indignación colectiva parecía encaminado a derivar en manifestaciones y piquetes que impidieran el acceso al evento. Tras unas declaraciones más bien tibias, los organizadores llegaron a plantearse la cancelación de la edición del festival y a valorar las consecuencias simbólicas y económicas que ello supondría. Sin embargo, la indignación en redes no se tradujo en acciones concretas. Muy al contrario: la 32ª edición del festival logró convocar a más público que nunca, con 161.000 asistentes que durante tres días asistieron al despliegue de conciertos y actividades culturales. Muchos decidieron no compartir la experiencia en redes por miedo a ser “cancelados”. La virtud pública, una vez más, no coincidía con el goce privado.
La clase gestora profesional ha aprendido a convivir —y hasta a lucir— sus contradicciones
La clase gestora profesional ha aprendido a convivir —y hasta a lucir— sus contradicciones. En un gesto de cinismo, algunas personas, al entrar al recinto, bajaban la cabeza y musitaban el célebre eslogan: “Si no puedo bailar, no es mi revolución”, invocando a una Emma Goldman que, de haber podido, probablemente les habría soltado una sonora colleja. En algún medio incluso apareció quien defendía la importancia de los autocuidados y lo beneficioso que es tener espacios para bailar y socializar. Y es que, si algo no le falta a la clase gestora profesional, es la capacidad de producir argumentos a su medida. Ha dedicado gran parte de su vida a narrarse, explicarse y justificarse, transformando la acción en discurso. Así, en el verano de 2025, los acaparadores de virtud lograron hacerlo todo: mostrar su indignación pública por el festival… y exorcizar la condena bailando en él. Prueba superada.
Otro de los aspectos que Catherine Liu subraya en su libro es que, en muchas ocasiones, las acciones políticas de la clase gestora profesional —articuladas en torno a esta noción de virtud individual— terminan bloqueando o entorpeciendo los objetivos políticos de las clases trabajadoras o populares. Los intereses de un grupo, por lo general, son contrarios a los del otro. En ese sentido, este sector prefiere erigirse en portavoz de las causas y necesidades ajenas para modularlas, administrarlas y, finalmente, asimilarlas a sus propios intereses.
Los conflictos reales se mitigan y se disuelven, mientras los dramas en redes pueden seguir creciendo y viralizándose
No es de extrañar que, durante las semanas previas al Sónar, representantes culturales de la clase gestora profesional negociaran —y finalmente neutralizaran— el malestar de asociaciones propalestinas que se estaban organizando para boicotear físicamente el festival e impedir el acceso al recinto. Si algo sabe hacer esta clase social es gestionar y negociar: generar buenos argumentos y reconducir los conflictos sociales hacia cuestiones técnicas que, supuestamente, solo pueden resolver gestores eficaces. No en vano existe una práctica profesional que lleva por nombre gestión cultural. Así, los conflictos reales se mitigan y se disuelven, mientras los dramas en redes pueden seguir creciendo y viralizándose. El malestar se convierte en contenido y el orden social permanece intacto.
Construir la vida en torno a la virtud pública tiene sus peligros: hay que tener buen criterio a la hora de seleccionar los contenidos que se comparten. Hay que evitar las banderas rojas —las de las playas y las otras—, leer libros de autores cancelados o hacerse selfies con personas que ya “no suman”. Todo se debe elegir con sumo cuidado. Así, la puesta de sol en Binigaus, la tapa y caña en Port de la Selva o la tranquilidad del Cabo de Gata pueden encontrar su lugar en el muestrario del verano si se argumenta la necesidad de cuidarse en tiempos de capitalismo exacerbado, o si se reclama el derecho a la pereza como forma de militancia política personal. El discurso es flexible y se adapta bien a las contradicciones de una clase social que está muy pendiente de su percepción pública. Mientras las cestas de agricultura sostenible esperan a ser recogidas a la vuelta de vacaciones, los libros que iban a ser leídos se van quedando al fondo de la bolsa y las picadas de mosquitos empiezan a desaparecer de los tobillos, la clase gestora profesional comienza a programar la próxima temporada de conciertos, festivales y charlas. El otoño viene cargado, la agenda no se gestiona sola, y la revolución —esa que no se va a hacer— hay que seguir bailándola.