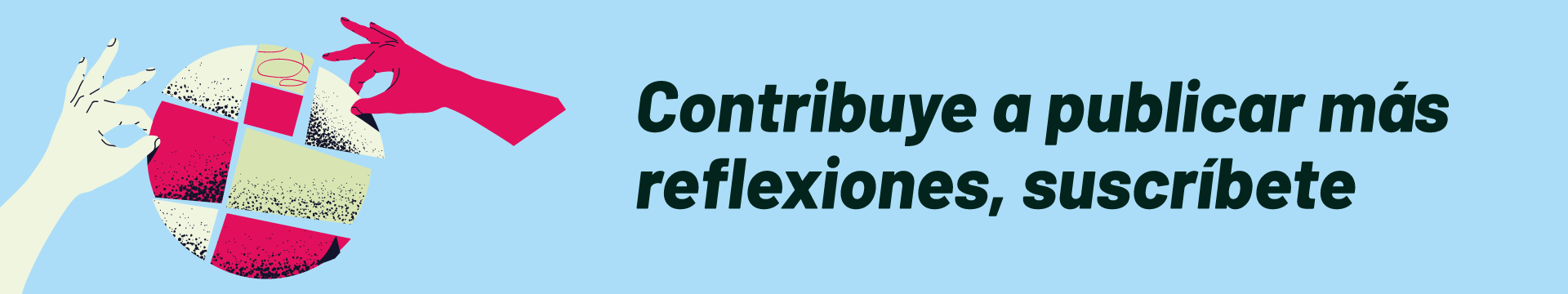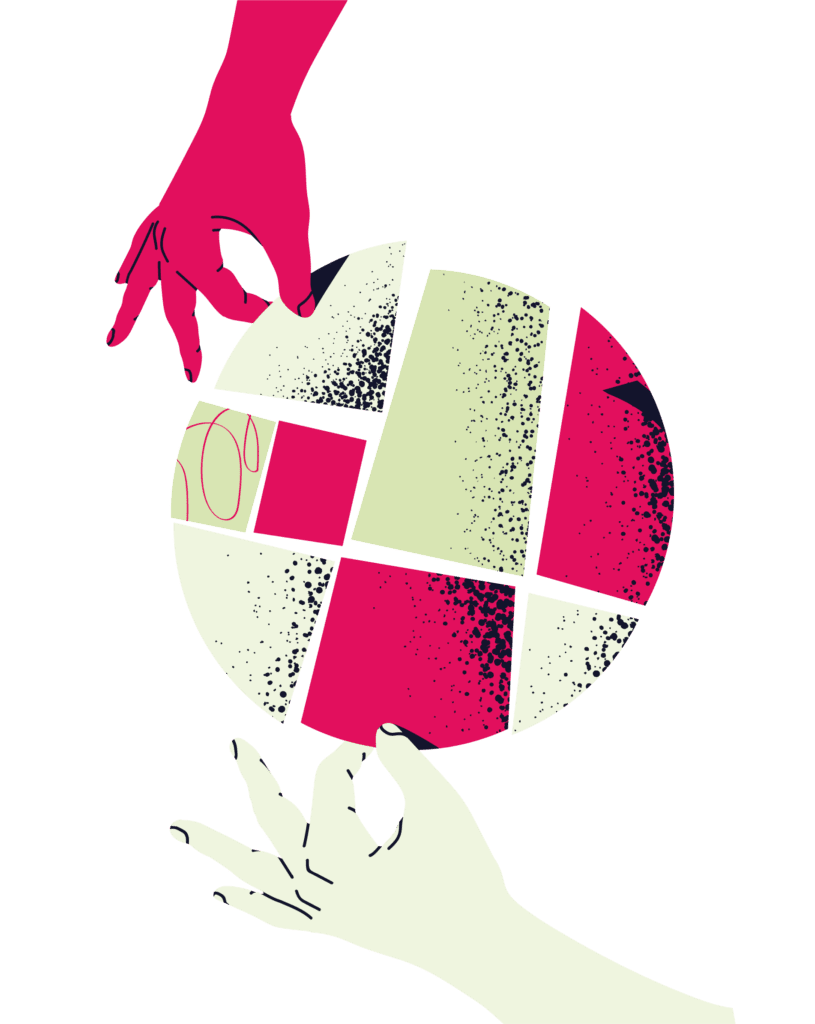La competencia generalizada entre las fuerzas del trabajo es una de las características del modo de producción capitalista. Para producirla, la ideología de la clase dominante convierte todas las diferencias (de edad, sexo, origen nacional, cultura, etc.) en instrumentos que obstaculizan sistemáticamente el surgimiento de la conciencia de pertenecer a una misma clase social. La unidad de la clase obrera no es, por tanto, un dato de partida, sino el resultado de un trabajo político e ideológico de unificación. Sin ese trabajo, la clase obrera aparece dividida, fragmentada y jerarquizada en múltiples categorías: trabajadores precarios y trabajadores estables, nacionales e inmigrantes, trabajadores jóvenes y menos jóvenes, etc. Debido a los prejuicios heredados de la historia colonial, la fractura entre la fracción «nacional» de la clase obrera y su fracción «inmigrante» sigue siendo una de las principales herramientas contemporáneas de división.
Para entender los desafíos planteados por las transformaciones actuales vinculadas con la nueva fase de globalización capitalista, conviene tener presente el modelo anterior así como el lugar que la inmigración ocupaba en él. Dada la extensión limitada de este artículo, resumiremos a tres las funciones desempeñadas por la mano de obra inmigrante en el proceso de producción y reproducción del capitalismo.
La función económica: la mano de obra inmigrante como variable de ajuste estructural
Los inicios del modo de producción capitalista están marcados por la necesidad de mano de obra. Las respuestas a esta necesidad varían en función de las realidades nacionales. En Inglaterra, la ruina de la economía campesina, es decir, la expropiación organizada del pequeño campesinado, constituyó la medida principal. No fue, sin embargo, la única, como demuestra la importancia de la inmigración obrera irlandesa como consecuencia de la situación colonial de Irlanda. En Francia, la debilidad demográfica, pero también la capacidad de resistencia de los pequeños y medianos campesinos desde la revolución de 1789 (cuyo carácter agrario y antifeudal no podemos olvidar), orientó la sed de mano de obra hacia un llamamiento a la inmigración. En Estados Unidos, la colonización, que fue al mismo tiempo una exportación del modo de producción capitalista, tradujo esta búsqueda de trabajo en un llamamiento masivo a la esclavitud y a la inmigración. La función de ajuste de la inmigración se inició, por lo tanto, con los albores del capitalismo, en formas y magnitudes diferentes según las especificidades nacionales.
La función de ajuste de la inmigración se inició, por lo tanto, con los albores del capitalismo, en formas y magnitudes diferentes según las especificidades nacionales
Pero la función de ajuste de la inmigración no se limita a esta primera etapa del capitalismo. La tendencia a la circulación del capital hacia los sectores altamente rentables obliga a poner en circulación la fuerza de trabajo. Esta necesidad de circulación choca con la relación de fuerzas entre capital y trabajo en cada momento histórico, una de cuyas dimensiones es la lucha de los trabajadores por la seguridad social. La lucha entre capital y trabajo puede interpretarse también como un antagonismo entre la necesidad del capital de poner en circulación la fuerza de trabajo y las exigencias de seguridad social por parte de los trabajadores. La fuerza de trabajo inmigrante es, por lo tanto, un imperativo del capitalismo, no solo en términos de necesidad cuantitativa de mano de obra, sino también de disponibilidad de la misma para ser empleada en el lugar adecuado, en los sectores más convenientes, etc. Es decir, la mano de obra inmigrante sigue cumpliendo en nuestros días su función de ajuste estructural.
Sirvan para ilustrar esta función, las palabras con las que Michel Massenet, Director de Población y Migraciones, resumió en 1962 la necesidad masiva de mano de obra inmigrante:
«Para hacer frente a la competencia en el mercado común, a nuestro país le hace falta una reserva de mano de obra que le permita frenar la inflación salarial. La incorporación de trabajadores jóvenes que no estén condicionados ni por el apego a una profesión ni por la atracción sentimental hacia un lugar donde residir de forma estable aumentará la movilidad de una economía que sufre de «viscosidad» en materia de contratación laboral.»
Traduzcamos toda esta jerga a sus tres ideas clave: 1) Los trabajadores nacionales están demasiado organizados y son demasiado combativos como para imponerles una reducción salarial y un empeoramiento de sus condiciones laborales; 2) Estos trabajadores tienen demasiado apego a los derechos relacionados con una profesión y a la aspiración a una vivienda digna; 3) Hace falta crear, en consecuencia, un nuevo estrato inferior en el mundo laboral.
A partir de ese momento se establece una estratificación organizada del mundo laboral en función de la nacionalidad y el origen. Esta función económica de ajuste puede sintetizarse en la fórmula siguiente: «primeros despedidos, primeros contratados». Durante las reestructuraciones y las crisis cíclicas de sobreproducción se producen despidos masivos de mano de obra inmigrante, que queda así disponible para volver a migrar pero, esta vez, hacia otros sectores económicos. Los periodos de recuperación (con la incertidumbre que siempre pesa sobre su duración y alcance) son, por las mismas razones, momentos de importante contratación de mano de obra inmigrante.
Las mujeres y los jóvenes comparten con los inmigrantes el hecho de ser más precarias que el resto del mundo laboral
Otras dos categorías de población desempeñan esa misma función de ajuste: son las mujeres y los jóvenes. Las tres categorías comparten el hecho de ser más precarias que el resto del mundo laboral, es decir, de disponer de una menor capacidad de resistencia frente a la inestabilidad impuesta por las necesidades del capital. A la explotación común de todos los trabajadores, estas categorías añaden una relación de sobreexplotación o una discriminación. Es preciso plantearse por consiguiente tanto el lugar que inmigrantes, mujeres y jóvenes ocupan en las estructuras sindicales y políticas, como la presencia y peso de sus reivindicaciones en las agendas de dichas organizaciones. Mientras estas cuestiones no se tomen en serio, la brecha entre los diferentes segmentos de la clase obrera seguirá ensanchándose.
La función política: la mano de obra inmigrante como modalidad de gestión de las relaciones de clase
La segunda función asignada a la inmigración desde la lógica del modo de producción capitalista es política. Consiste en utilizar la mano de obra inmigrante para debilitar la resistencia obrera. Esto es posible gracias a la existencia de un derecho de diferentes velocidades, complementado por un sistema de discriminaciones sistémicas que obliga a esta parte de la clase obrera a aceptar condiciones salariales y laborales inferiores a las que la relación de fuerzas ha impuesto al resto de la clase. En general, la mano de obra inmigrante se utiliza para «liberar» a los trabajadores nacionales de los sectores y puestos de trabajo más duros, flexibles, peligrosos e inestables. Este es un aspecto que observamos en las estadísticas de enfermedades profesionales, accidentes laborales y esperanza de vida de todos los países capitalistas.
La mano de obra inmigrante funciona, por tanto, como un elemento de negociación con las organizaciones obreras, puesto que las concesiones a los trabajadores nacionales se llevan a cabo sobre la base de un trato discriminatorio hacia el componente inmigrante de la clase obrera. El chovinismo y/o el racismo se transforman así en una herramienta ideológica excelente para convertir esta discriminación en «natural» e, incluso, en «deseable». La frontera de la nacionalidad se usa aquí para ocultar la de la clase social. La división entre un «nosotros» obrero y un «ellos» capitalista es sustituida por la ruptura entre un «nosotros» nacional y un «ellos» inmigrante. Sirva de ejemplo el caso francés. Durante todo el periodo conocido como «los treinta gloriosos», el nivel de vida de la clase obrera «nacional» mejoró gracias a las movilizaciones sociales. En ese mismo periodo, el componente inmigrante de la clase obrera fue relegado a los barrios chabolistas. El periodista y político francés Alain Griotteray describe así las contrataciones patronales en esos tiempos:
«Es la época de los camiones y autobuses repletos de portugueses que cruzan los Pirineos, mientras los sargentos empleadores de Citroën y Simca trasladan pueblos enteros de marroquíes, desde su «douar de origen» hasta las cadenas de montaje de Poissy, Javel u Aulnay. Esto trae inevitablemente a la memoria la trata de negros del siglo XV. Una comparación que, de hecho, se repite a menudo.»1
Una de las consecuencias de esta política de segmentación de la clase obrera en función de la nacionalidad es facilitar la reconversión de numerosos obreros profesionales autóctonos, abriéndoles las puertas a puestos de supervisión de proximidad de los nuevos obreros inmigrantes no cualificados. «Es esta aportación, tanto cualitativa como cuantitativa, la que facilita la reconversión de una parte de los antiguos obreros profesionales hacia funciones de supervisión de las tareas fragmentadas que se han desarrollado de forma masiva con la modernización de los equipos y la extensión del trabajo en cadena»,2 explica el sociólogo y demógrafo Claude-Valentin Marie. A lo que la socióloga Jacqueline Costa-Lascoux añade: «En los treinta gloriosos se diversificaron los flujos migratorios pero también se agravó el desfase con la mano de obra nacional en proceso de promoción social».3
En un sistema basado en la maximización del beneficio, lo que se impone a la mano de obra inmigrante tiende a convertirse en norma para todos los trabajadores
Desde una perspectiva de largo plazo, la supuesta mejora para la mano de obra nacional no es más que un trampantojo. Por un lado, la capacidad de defensa colectiva de la clase obrera se ha fragilizado como consecuencia de la división entre dos de sus componentes. Por otro, en un sistema basado en la maximización del beneficio, lo que se impone a la mano de obra inmigrante tiende a convertirse en norma para todos los trabajadores. La única respuesta duradera frente a competencia impuesta entre las diferentes fracciones de la clase obrera es la exigencia de una igualdad total de derechos, prestando especial atención a las reivindicaciones de los segmentos sobreexplotados.
Es preciso señalar, por último, que la lógica descrita anteriormente tiende a ampliarse más allá de la nacionalidad para extenderse al origen. Numerosos estudios han puesto de manifiesto el alcance de la discriminación que sufren los nacionales de origen extranjero. Esta discriminación les obliga a aceptar condiciones hasta ese momento reservadas a los trabajadores extranjeros. Estos jóvenes, franceses de nacimiento, se ven relegados al mismo lugar social y económico y a los mismos sectores laborales que sus padres. Se trata, en cierta forma, de la reproducción de una mano de obra nacional sobreexplotada que viene a sumarse a la sobreexplotación de la mano de obra externa o inmigrante.
La función ideológica: evitar la conciencia de una comunidad de intereses
Las dos funciones anteriores implican una tercera, sin la cual nada es posible. Definimos la ideología como una representación invertida de la realidad social, de sus divisiones y contradicciones, de sus leyes de funcionamiento. Se traduce en una inversión entre las causas y consecuencias y en unas atribuciones causales culturalistas e individualistas a procesos que son fundamentalmente económicos y sociales. Lo que se conoce como «integración» es, a nuestro juicio, un marco ideológico consensuado que lleva a una lectura culturalista de las desigualdades sociales. Estas últimas son así explicadas como un «déficit de integración» en vez de como un resultado de la explotación y la sobreexplotación. De este modo, la fracción inmigrante de la clase obrera (y ahora, incluso sus hijos franceses) no se considera una fuerza de trabajo sobreexplotada, sino una población insuficientemente «integrada». El retroceso e, incluso, demasiado a menudo, el abandono de la lucha ideológica por parte de numerosas organizaciones obreras contribuye, en consecuencia, al debilitamiento de toda la clase.
***
Los procesos rápidamente esbozados hasta aquí no son cosa del pasado, sino que están siendo reforzados en la nueva fase de globalización capitalista. La figura del «sin papeles» lo describe perfectamente. Mientras las industrias deslocalizables se trasladan a países con mano de obra más barata, los sectores no deslocalizables (agricultura, restauración, construcción, etc.) importan mano de obra a menor coste. Así es como se añade una nueva capa a la clase obrera en beneficio de la clase dominante. La única respuesta coherente frente a esta instrumentalización y construcción de una heterogeneidad obrera es una lucha común por la igualdad total de derechos. Sin ella, las consecuencias serán las mismas que las descritas por Marx respecto de la división en dos segmentos de la clase obrera de Inglaterra, el inglés y el irlandés:4
«Todos los centros industriales y comerciales de Inglaterra cuentan ahora con una clase obrera dividida en dos bandos hostiles: los proletarios ingleses y los proletarios irlandeses. El trabajador inglés común odia al trabajador irlandés, porque lo ve como un competidor responsable del descenso de su nivel de vida. Respecto al segundo, el primero se siente miembro de la nación dominante, convirtiéndose así en instrumento de sus propios capitalistas y aristócratas contra Irlanda y consolidando de esta forma el dominio de aquellos sobre sí mismo. Alimenta prejuicios religiosos, sociales y nacionales contra el trabajador irlandés. Se comporta con él más o menos como los blancos pobres (poor whites) con los negros en los antiguos estados esclavistas de la Unión Americana. El irlandés le paga con creces con la misma moneda. Este ve en el trabajador inglés al cómplice e instrumento del dominio de Inglaterra sobre Irlanda. Tal antagonismo es mantenido y fortalecido artificialmente por la prensa, los sermones anglicanos, los periódicos satíricos, en definitiva, por todos los medios a disposición de las clases dominantes.»
Este texto ha sido publicado originalmente en blog del autor. Traducción Marisa Pérez Colina.
- Alain Griotteray, Les immigrés: le choc, Plon, París, 1985, p. 32. ↩︎
- Claude-Valentin Marie, «Entre économie et politique: le «clandestin», une figure sociale à géométrie variable», Pouvoirs, núm. 47, noviembre de 1988, p. 77. ↩︎
- Jacqueline Costa-Lascoux, «Les aléas des politiques migratoires», Migrations-Société, núm. 117-118, 2008/3, p. 67. ↩︎
- Karl Marx, «Lettre à Sigfried Meyer et August Vogt du 9 avril 1870», Correspondances Marx-Engels, Tomo X, París, Éditions sociales, 1984, p. 345. ↩︎