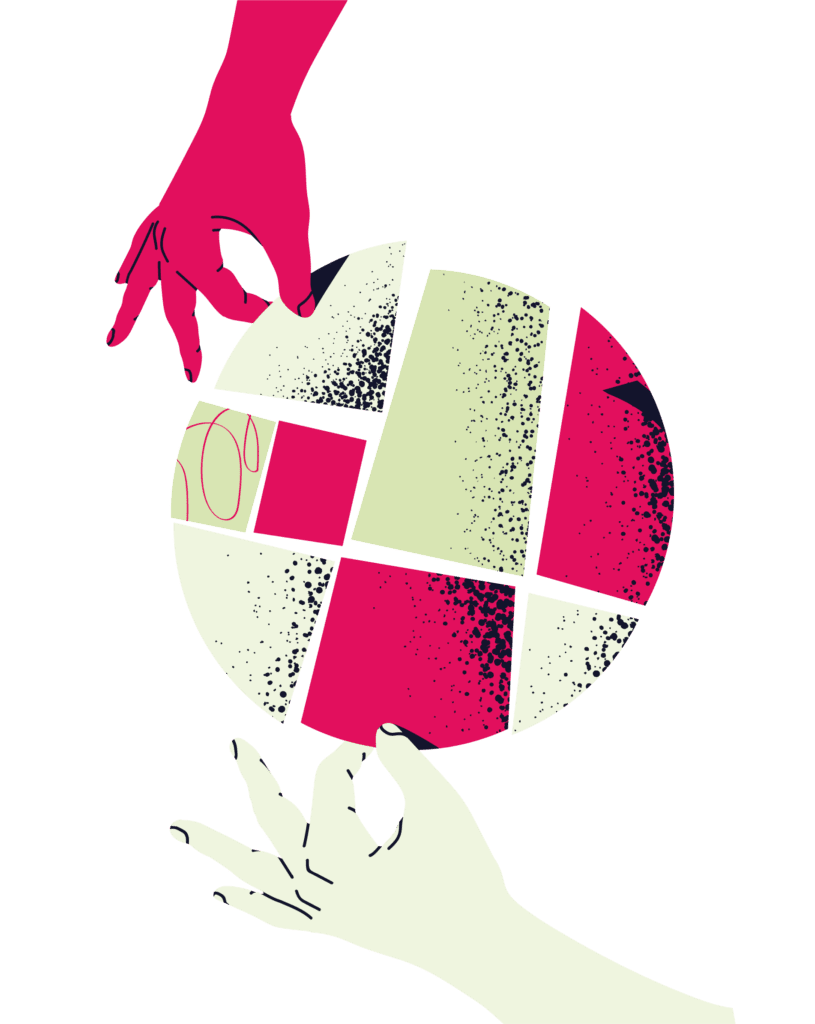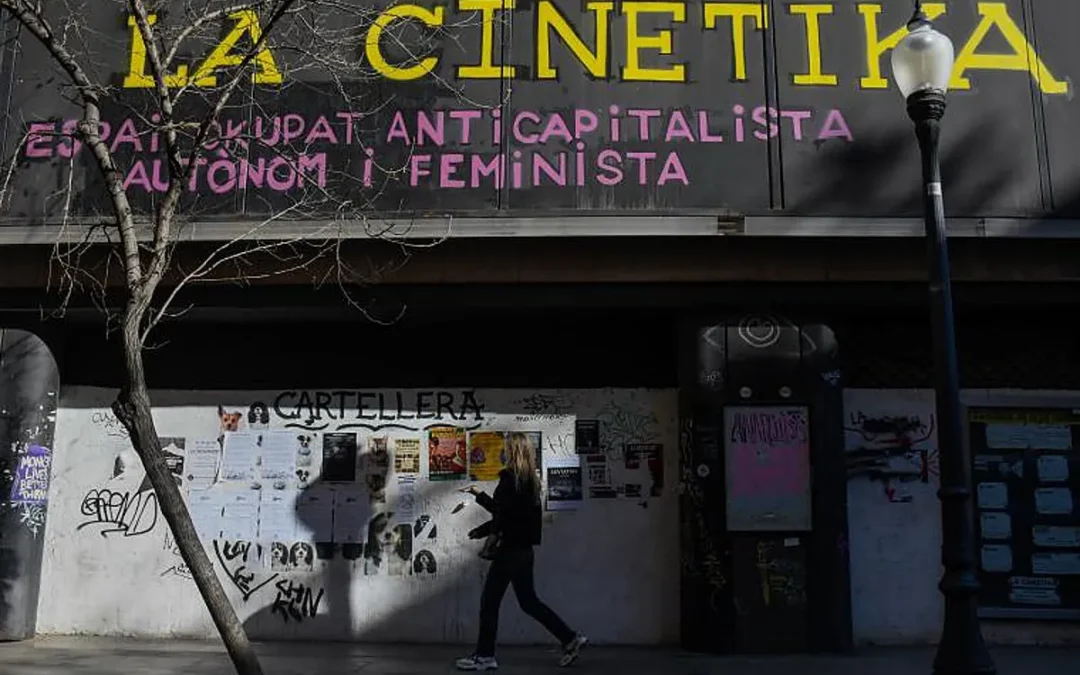Liberamos los contenidos del Cuadernos de Estrategia 3: El sentido común punitivo. Lee un fragmento del artículo aquí o descarga el artículo completo. Puedes suscribirte aquí. ¡Gracias!
Hacia una cultura del conflicto no policial
En las últimas cinco décadas hemos asistido al progresivo fortalecimiento de los cuerpos policiales a nivel global y, de manera particularmente exagerada, en España, donde el crecimiento de las plantillas, de los presupuestos, de los blindajes legales, del poder sindical y de la autonomía de las distintas instituciones policiales han creado un monstruo ingobernable dentro del propio Estado que condiciona sobremanera al resto de actores del sistema. Lejos de perseguir el delito, hacer cumplir la ley o aportar seguridad, desde su nacimiento como institución hace 200 años, la policía ha trabajado en la producción del cuerpo social jerarquizado que las estructuras del capitalismo racial requieren. Pero el neoliberalismo se ha caracterizado por fortalecer estas instituciones, ya no solo en su sentido de brazo derecho (punitivo) del Estado cuando falla el izquierdo (social), sino como modelo de producción cultural de los conflictos, proporcionando un repertorio de lecturas e intervenciones posibles ante las desigualdades, las violencias y las disputas interpersonales.
El poder policial no es solo físico, sino también simbólico: consiste en la traslación de la cultura policial interna al exterior de la institución. Esta «policialización cultural», cuya máxima expresión es la «copaganda»,1 difundida por los departamentos de comunicación policial en forma de noticias, reportajes empotrados, programas de true crime, series, películas, exhibiciones infantiles, exposiciones, juguetes o camisetas, refuerza una cultura del conflicto basada en la desresponsabilización y la delegación, dejando el abordaje de las disputas en manos de una autoridad que los utiliza para autoalimentar su propio poder y para reproducir el orden de desigualdades.
En la gestión del conflicto nos jugamos una buena parte de nuestra autonomía política como movimientos y como colectividades que comparten un territorio o una actividad. Es algo que siempre han comprendido los grupos marginados, obligándose a inventar dispositivos de «arreglo» de sus propios conflictos antes de dejar que un sujeto opresor o un experto externo lo hiciera sobre la base de unas «reglas» abstractas y ajenas.
Este artículo va de construir una cultura del conflicto no policial a partir de los aprendizajes de algunos debates y experiencias no punitivas. Sin duda, resulta clave un trabajo de desmitificación de la Policía, desmontando la idea de su eficacia y evidenciando la selectividad de su accionar, los daños sociales que produce y el hecho de que incurre en no pocos delitos y violencias. Pero al mismo tiempo es fundamental visibilizar experiencias despoliciales que nos vienen de otros tiempos y geografías, contextualizándolas y sin idealizarlas.
El sistema policial-penal es una excepcionalidad histórica y antropológica. Incluso en sociedades donde el derecho estatal ha trastocado la justicia tradicional, persisten estructuras comunitarias que conciben la responsabilidad y el abordaje de los comportamientos no deseados de una forma bien distinta a como lo hace la justicia euro-moderna.2 Una anécdota que simboliza la pervivencia de cosmovisiones comunitarias, aun ante fenómenos moderno-occidentales, nos la proporciona el análisis lingüístico de Carlos Lenkersdorf3 sobre los tojolabales: este pueblo chiapaneco expresa la culpabilidad ante la ley de manera colectiva al utilizar la expresión «uno de nosotros cometimos un delito» en lugar de «uno de nosotros cometió un delito». Su cosmovisión refleja que la responsabilidad no se atribuye al individuo, de lo que se deriva que la intervención implica a toda la comunidad.
Desplazando nuestro marco epistemológico hacia el Sur, las experiencias contemporáneas de justicia comunitaria surgidas a partir de la década de 1970 en Abya Yala ofrecen un marco de imaginación política del conflicto del que aprender. A partir de un sincretismo entre saberes ancestrales, justicia restaurativa y aprendizajes prácticos sobre la gestión del conflicto, algunos ejemplos nos los proporcionan las rondas campesinas en Perú, la Guardia Indígena del Cauca, en Colombia, los círculos restaurativos de los ojibwa en Canadá o las múltiples experiencias mexicanas de autonomía indígena a través de la autodefensa (municipio de Cherán, comunidades zapatistas, crac de Guerrero, etc.).4 Respondiendo a necesidades prácticas más que ideológicas, todas estas experiencias ponen en marcha estrategias morales, mediaciones, rituales de reconciliación y negociaciones colectivas como formas de salvaguardar a la propia comunidad en los conflictos que surgen (desde homicidios y abusos sexuales a robos o litigios por tierras).
Dado que muchas de estas experiencias nacen como una necesidad de supervivencia colectiva en medio de la violencia política (del Estado, de las empresas, del narco…), su modo de funcionar se explica mejor a partir de sus condiciones prácticas que de la proyección de una ideología antipunitivista. Igualmente, su vulnerabilidad hace que la suerte de las experiencias haya sido muy variada en los últimos años.5 Algunas han sobrevivido en un entorno hostil, como el municipio de Cherán (México), otras han puesto a negociar su lógica comunitaria con la lógica estatal, estableciendo una suerte de pluralismo jurídico (a veces reconocido legalmente), y otras han sucumbido a la presión externa en forma de corrupción o de violencia. Sin embargo, su modelo de autonomía en el conflicto es su marca y tiene la capacidad de replicarse en geografías tan variadas como la Rojava kurda, el barrio de Acapatzingo en Ciudad de México, los barrios de favelas de Brasil o un centro social en Europa.6
Una de las objeciones que se suelen oponer a la enunciación de este tipo de experiencias desde lugares urbanos, euro-blancos y atravesados por la subjetivación de clase media es el salto de contexto. La cultura del conflicto cotidiana en las grandes ciudades españolas está completamente atravesada por pautas de relación descomunalizadas y por lógicas de delegación en el Estado, el mercado y los expertos. Debemos tener en cuenta, no obstante, que las experiencias de contextos rurales e indígenas resuenan en la memoria de otras vivencias históricas (rurales, barriales) mucho más cercanas en las que el sostenimiento del vínculo común era primordial en situaciones culturales aún no muy estatalizadas. Además, en situaciones de crisis, cuando el Estado no está o cuando falla, esa memoria, así como las nuevas invenciones, dan lugar a situaciones originales a la hora de hacerse cargo de los problemas.
Partiendo de los saberes acumulados en las últimas décadas en algunos contextos urbanos y occidentales sobre ese hacerse cargo sin (o a pesar de, o con menos) policía, vamos a traer algunas de las propuestas y experiencias más inspiradoras: por un lado las de la emergencia de un nuevo antipunitivismo abolicionista que apuesta por las justicias restaurativa y transformativa, y por otro las propuestas de la despolicialización que emergieron en 2020 con el programa «Defund the Police» en Estados Unidos. Ambos puntos de entrada permiten no solo producir aprendizajes en nuestros experimentos antipunitivos, sino también reconocer en nuestros contextos prácticas prefigurativas que ya anticipan en el día a día un mundo sin policía.
La emergencia de un nuevo antipunitivismo
Cotidianamente habitamos multitud de conflictos inmanentes al hecho de vivir juntos entre el desencuentro y la imprevisibilidad. Una parte de esas disputas han pasado a categorizarse en nuestras sociedades como «delitos», lo cual se corresponde con un proceso histórico de cercamiento de los conflictos por parte del Estado, auxiliado por el mercado y los expertos. Aunque los códigos penales se revisten de racionalidad retributiva, las pasiones punitivas que los alimentan manipulan las emociones de quienes sufren un daño, aduciendo que «las víctimas» necesitan venganza. Este modo de afrontar los conflictos viene acompañado por una cultura de la victimización que acaba por legitimar la represión y la violencia. Se trata de una lógica que opera tanto en la escala de las relaciones internacionales (el victimismo que invoca el Estado de Israel para justificar un genocidio en Gaza), como en el nivel de las relaciones íntimas.7 Sin embargo, múltiples fuentes en contacto con esas mismas víctimas insisten en que lo que verdaderamente las repara es el acompañamiento y el reconocimiento del daño.8
En sintonía con el propósito de reparar lo que los conflictos dañan y de transformar las condiciones que los producen, vamos a acercarnos a algunas de las posiciones teóricas de los movimientos abolicionistas y a las propuestas de justicia restaurativa y transformativa.
Del abolicionismo carcelario al feminismo antipunitivo
Entre las décadas de 1960 y 1970 nació un movimiento que clamaba por la abolición de las cárceles a partir de la experiencia de lucha de los movimientos negros en Estados Unidos y de los análisis que se venían formulando desde la criminología crítica. La violencia policial y penal se ejercía contra los habitantes del gueto con la misma severidad con la que el sistema esclavista, primero, y segregacionista, después, había tratado a la población afrodescendiente. En Europa, de manera muy especial en Italia y Francia, el movimiento abolicionista se embridó a un pensamiento libertario que veía en el sistema penal la producción disciplinaria de mano de obra y obediencia en el contexto de la sociedad de clases. Este analizó el modo en que el castigo penal se cebaba con los presos políticos, pero sobre todo con los «presos sociales», para producir justo lo que decía combatir: una desresponsabilización del presunto causante del daño a través de una culpabilización individual que olvida las estructuras y los ambientes que están detrás de los hechos.9
Tras varias décadas de un securitarismo y un punitivismo neoliberal arrolladores, la llama del abolicionismo carcelario solo se mantuvo tenuemente en los movimientos de apoyo a las personas presas. En la década de 2020 hemos sido testigos, sin embargo, de cómo ha vuelto a resurgir con fuerza un nuevo impulso antipunitivo aunque con algunas características distintas respecto del anterior. Si bien en Estados Unidos en ambos periodos históricos el sujeto fundamental a partir del cual se estructura la lucha es la población afrodescendiente, actualmente asistimos al desplazamiento del énfasis abolicionista al feminismo interseccional como voz articuladora de distintas experiencias de opresión (la de las personas racializadas, pero también la de las personas trans y de todos aquellos colectivos a los que lo policial-penal, lejos de proteger, añade inseguridad).10 Por su parte, en América Latina y Europa se aprecia la extensión y multiplicación del feminismo antipunitivo ante la captura por parte del populismo punitivo de las luchas contra la violencia machista.11
En su genealogía del feminismo antipunitivo en Estados Unidos, Angela Davis y otras feministas abolicionistas12 establecen una continuidad entre el abolicionismo carcelario y el abolicionismo de la esclavitud del siglo xix. El factor determinante para entrar en la cárcel es la raza y la clase más que la comisión de un delito. Por eso, al igual que la esclavitud, la cárcel no se puede reformar en aras de una supuesta democratización. Estas activistas reconocen en la lucha de 1932 de las presas de una cárcel de Nueva York contra el carácter clasista de la fianza una de las primeras experiencias contra el sistema carcelario. El activismo de las mujeres negras ha estado a la vanguardia de reivindicaciones que forman parte del acervo feminista a nivel global en una lucha contra las violencias machistas distanciada del sistema penal. Ya en la década de 1950 aparecieron textos sobre la superexplotación y la violencia sexual que sufrían las mujeres negras en el trabajo doméstico, remitiendo a la idea de una nueva esclavitud.
En los años setenta, el movimiento de apoyo a los presos en la costa oeste de Estados Unidos puso las bases del abolicionismo actual. El colectivo Mothers roc, formado por madres de presos que se rebelaron contra la criminalización y la ley de «Three Strickes» (reincidencia, aunque fuera por el robo de un producto inferior a 20 dólares, que lleva a miles de jóvenes a la cárcel desde 1994), basó su lucha en la práctica afroamericana de la maternidad social. A partir del espacio de reproducción social al que quedaron relegadas las mujeres afrodescendientes tras la crisis de los años 70, estas madres proveedoras se conocieron en las comisarías y en las lejanas cárceles a las que iban a visitar a sus hijos, convirtiendo la maternidad en un espacio posible desde el que confrontar al Estado. El movimiento, animado por las feministas negras no binarias, reaccionó frente al mito del carácter criminógeno de la familia negra alrededor de las madres solteras (designadas despectivamente como «reinas del welfare» y acusadas de vivir de las ayudas, de parir y criar hijos como conejos) extendido entonces por los discursos neoliberales (base legitimadora de la extensión del complejo industrial carcelario en el capitalismo racial estadounidense).13
En la década de 1980, fueron las presas quienes denunciaron la violencia de género dentro de la prisión. Y aunque el feminismo mainstream se haya apropiado del #MeToo en 2017, adoptando un tinte más carcelario, fueron las feministas afrodescendientes las primeras en usar la campaña en 2006. Todas estas denuncias de las feministas negras sobre las violencias y las violaciones, invisibilizadas por las feministas blancas, se acompañaron de la lucha simultánea contra la imputación a los hombres negros de acusaciones sistemáticas de violación.14
Desde la perspectiva de una parte del feminismo antipunitivo, la aparición de las políticas contra la violencia de género en el presente siglo ha supuesto el robo de la voz de los actores concernidos (tanto de las víctimas como de los presos) y la focalización punitiva del problema, por medio de políticas centradas principalmente en la detención y sin que ello redunde en mayor seguridad para las víctimas.15 La búsqueda de culpables individuales y de respuestas a corto plazo ha opacado la tradición feminista que apuntaba a la dimensión estructural y colectiva del problema, como si el machismo, al igual que el racismo, se atajase encerrando al perpetrador. Aunque pareciera que el sistema punitivo fuera a protegerlas, lo cierto es que las mujeres afrodescendientes y disidentes sexuales y de género acaban sufriendo de manera directa o indirecta el incremento de lo punitivo y la peligrosidad de la policía sobre sus cuerpos. El «feminismo carcelario» obvia que los policías que deben proteger a las mujeres son más violentos y machistas que la media de la población masculina y de hecho estadísticamente ejercen más violencia contra sus parejas.16 Mónica Cosby, organizadora de Moms United Against Violence and Incarceration, sostiene que sintió lo mismo en la cárcel que en una relación con violencia machista. Si la violencia de género y la violencia de Estado están conectadas, más penas no equivalen a mayor protección.
Como reacción a este «feminismo carcelario», aliado de las políticas de control y represión del Estado,17 organizaciones como Incite! y Critical Resistance contribuyeron al resurgimiento de las ideas abolicionistas en Estados Unidos en el cambio de siglo. Ambos colectivos comenzaron a celebrar encuentros en 2001 con un doble objetivo: combatir al mismo tiempo la violencia machista y la violencia estatal, postulando que las ideas feministas y las abolicionistas eran inseparables.18 Desde una perspectiva interseccional, el análisis de cualquier discriminación se queda cojo cuando no se abordan todas las discriminaciones a la vez. En la primera década del siglo xxi, Incite! organizó las primeras conferencias de feminismo antirracista y anticarcelario, conectando estas problemáticas con acontecimientos concretos a nivel local (el huracán Katrina en Nueva Orleans, la gentrificación en Nueva York, etc.). Por su parte, Critical Resistance ha venido trabajando sobre la idea de que la pena es más bien una venganza que no solo castiga al reo, sino a toda su comunidad, a lo que contribuyen las organizaciones de servicios sociales y protección de la infancia que culpabilizan a los padres de la pobreza de los niños.19 Estos colectivos han incorporado además las experiencias de las trabajadoras sexuales y de las personas queer y han alertado de cómo el foco sobre la violencia de género produce un olvido de la violencia menos espectacular que ocurre dentro de la familia.
Desde la perspectiva abolicionista que estas organizaciones han puesto en la agenda, lo que realmente protege a las mujeres y a la población racializada es la inversión en vivienda o en salud, así como respuestas colectivas centradas en el desarrollo comunitario, el apoyo mutuo y la experimentación con nuevas formas de sentirse segura. Veinte años después de su eclosión, este discurso cristalizó en las revueltas de Black Lives Matter bajo el lema Defund the Police, consiguiendo reducir el presupuesto destinado a la policía en ciudades como Mineápolis y escalando el debate a los medios mainstream.20
Sigue leyendo, descarga el artículo completo.
- De cop, policía en inglés, y el vocablo propaganda. ↩︎
- Alicia Hopkins, «Apuntes desde la filosofía para estudiar una justicia antagónica al Estado y al capital», Estudios Latinoamericanos, núm. 37, enero-junio, 2016, pp. 15-37. ↩︎
- Carlos Lenkersdorf, Filosofar en clave tojolabal, Ciudad de México, Porrúa, 2005. ↩︎
- Alicia Hopkins, op. cit. ↩︎
- Alicia Hopkins, Intervención oral en el conversatorio «¿Qué puede aprender el antipunitivismo de las experiencias de justicia comunitaria?», gehpip-uam, octubre de 2023. ↩︎
- Raúl Zibechi, «Autoprotección colectiva, dignidad y autonomía», «Seguridad contra la pared», Contrapunto, núm. 4, 2014, pp. 75-82. ↩︎
- Sarah Shulman, El conflicto no es abuso, Buenos Aires, Paidós, 2023. ↩︎
- Gema Varona, Lohitzune Zuloaga y Paz Francés, Mitos sobre delincuentes y víctimas, Madrid, Catarata, 2019. ↩︎
- Separando al autor del contexto, la respuesta punitiva impediría al causante del daño atravesar tanto la desaprobación social de su comunidad como la reparación a quienes lo han sufrido. Vicenzo Guagliardo, De los dolores y las penas. Ensayo abolicionista y sobre la objeción de conciencia, Madrid, Traficantes de Sueños, 2013. ↩︎
- Melanie Brazzell, «Was macht uns sicher? Die Polizei jedenfalls nicht – der Transformative-Justice-Ansatz», Analyse & Kritik, núm. 621, noviembre de 2016. ↩︎
- Véase Paz Francés Lecumberri, «Feminisms in the challenge of alternatives to punitivism: The necessary synergies in a path to be explored», Oñati Socio-Legal Series, núm. 12(6), 2022, pp. 1759-1795; también Valentina Huelga, «¿Cómo salir de la trampa? Narrativas feministas frente al cerco mediático y al punitivismo», en La Laboratoria (ed.), Esa violencia que no es una, 2024, pp. 17-32. ↩︎
- Angela Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners y Beth E. Richie, Abolition. Feminism. Now, Chicago, Haymarket Books, 2022. ↩︎
- Ruth W. Gilmore, Geografía de la abolición, Barcelona, Virus, 2024. ↩︎
- Angela Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners y Beth E. Richie, op. cit. ↩︎
- Beth E. Richie, Arrested Justice: Black Women, Violence, and America’s Prison Nation, Nueva York, New York University Press, 2012. ↩︎
- El National Center for Women and Policing destacó a mediados de la década pasada cómo diversos estudios indicaban que aproximadamente el 40 % de las familias de oficiales de policía experimentan violencia doméstica, en comparación con el 10 % de las familias en la población general. Esta información se basaba en dos estudios realizados a comienzos de la década de 1990. Marcie Blanco, «One Group Has a Higher Domestic Violence Rate Than Everyone Else – And It’s Not the nfl», mic, diciembre de 2014. ↩︎
- Lorena Valenzuela-Vela y Ana Alcázar-Campos, «Gendered Carceral Logics in Social Work: The Blurred Boundaries in Gender Equality Policies for Imprisoned and Battered Women in Spain», Affilia, núm. 35(1), 2020, pp. 73-88. ↩︎
- Susana Draper, Libres y sin miedo. Horizontes feministas para construir otros sentidos de justicia, Buenos Aires – Madrid, Tinta Limón – Traficantes de Sueños, 2024. ↩︎
- Angela Davis, Gina Dent, Erica R. Meiners y Beth E. Richie, op. cit. ↩︎
- Ibídem. ↩︎