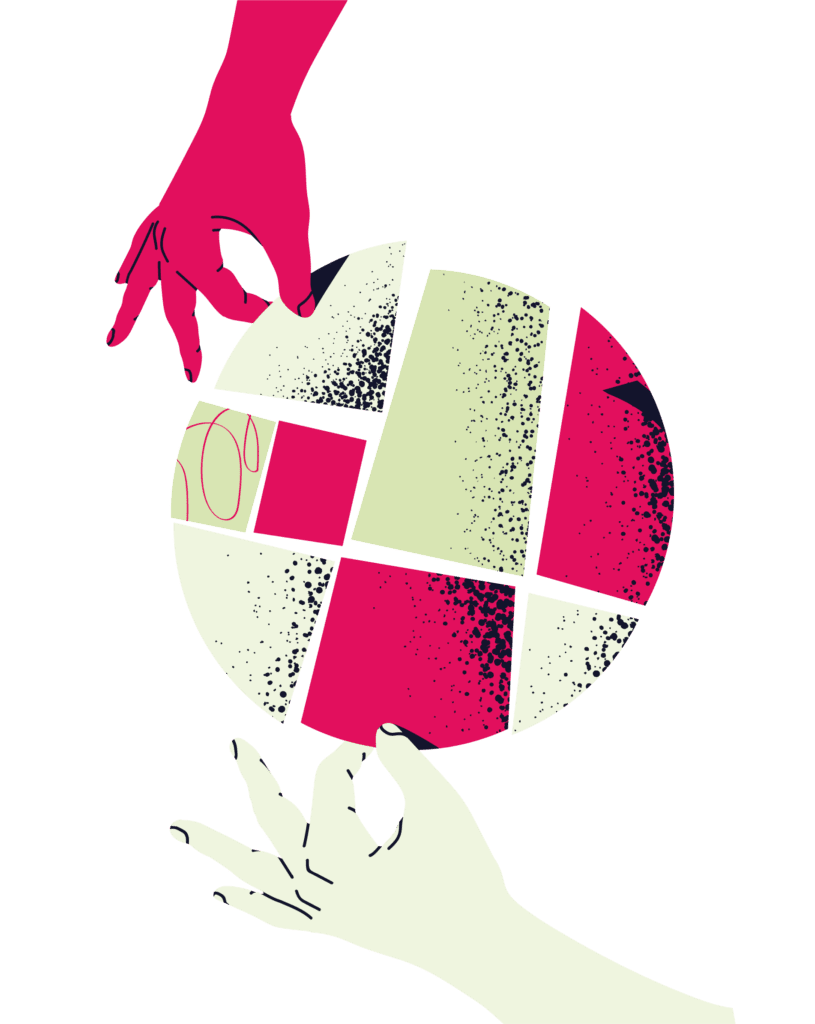Si aprecias estas aportaciones y puedes hacerlo, considera la posibilidad de suscribirte para hacer posible este medio y liberar más contenidos.
Desde hace un tiempo circula la noticia: el suelo sobre el que se asienta la industria vasca y con ello el concierto económico en el que se ha basado la relativa paz social en esta región comienzan a mostrar fisuras que a duras penas consiguen ocultar su carácter estructural. Estas grietas evidencian la dependencia de Euskadi y Navarra de las cadenas globales de valor en un momento donde Europa está mostrando un retraso tecno-económico cada vez más evidente respecto a sus competidores chinos y estadounidenses.
A finales de enero, la comarca de Aiaraldea se vio sacudida por una desagradable noticia: Guardian Glass, empresa dedicada a la fabricación de vidrio, anunciaba su cierre definitivo. La decisión respondía a la imposibilidad de encontrar un inversor dispuesto a asumir el elevado coste de reparar un fallo crítico en uno de los hornos esenciales para la producción, un problema agravado por el alto precio de la energía, como se desprende de reuniones previas entre la empresa y el Gobierno Vasco. Como consecuencia, 171 trabajadores perdieron sus empleos. Este desenlace marcaba el fin de una trayectoria plagada de incertidumbre, agravada en 2020 con la venta de su filial Glavista, dedicada también a la producción de vidrio, pero inserta en las cadenas de la industria automotriz. Con 240 empleados, la compañía fue adquirida por el fondo de inversión Partner Capital, una operación que posteriormente se vería envuelta en un escándalo judicial por la quiebra de varias empresas. El CEO del fondo suizo acabaría detenido en Francia, mientras la empresa lograba captar la mayor parte de los fondos Next Generation destinados al hub del vidrio, para financiar un proyecto de automatización con inteligencia artificial destinado a optimizar la producción de parabrisas.
La reciente caída del 4,7% en las exportaciones refleja las dificultades que enfrenta la industria vasca
Este caso no es una excepción, sino parte de una tendencia más amplia. No se trata de errores de gestión ni de circunstancias aisladas, sino de una crisis estructural que evidencia la dependencia del llamado “oasis vasco” de las cadenas de valor conectadas con el eje de Baviera, Lander germano que representa el 18,2% del PIB del país y concentra a firmas automovilística como Audi y BMW. La reciente caída del 4,7% en las exportaciones refleja las dificultades que enfrenta la industria vasca, en un contexto de inestabilidad similar al que sacude a Alemania, motor económico de la eurozona y segundo mayor destino de las exportaciones industriales vascas. El análisis del ranking de exportaciones vascas muestra que las mayores caídas corresponden a sectores clave de la industria automotriz, dominada por el gigante europeo Volkswagen, así como la estadounidense-europea Stellantis, quien absorbería las principales casas francesas e italianas, al fusionarlas con el grupo Chrysler. La exportación de “partes y accesorios de vehículos automóviles” ha registrado una caída cercana al 10%, mientras que la producción de “vehículos automóviles para el transporte de mercancías” ha retrocedido un 24,7%. Por su parte, las empresas dedicadas a la fabricación de neumáticos de caucho han sufrido una disminución del 31% en la demanda, al mismo tiempo que empresas-emblema como Bridgestone en Basauri han anunciado despidos que afectarían a un tercio de la plantilla así como la reducción de turnos completos. En su imagen de conjunto, estas caídas en la producción llegan a representar más de 620 millones de euros vinculados al sector automotriz.
Una larga historia de tradición industrial
Volviendo a Aiaraldea y más allá de su trágico desenlace, la historia de Guardian Glass resume los aspectos clave de la evolución de la industria vasca desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta la actualidad.
Si uno se remonta a los orígenes de la actual Guardian, pronto aparece un apellido de raíces belgas: Delclaux. La presencia de esta familia en el País Vasco se remonta al siglo XIX, cuando Luis Delclaux Maque llegó desde Toulouse para fundar Santa Ana de Bolueta, una empresa emblemática de la primera industrialización vasca. En menos de dos generaciones, los Delclaux se consolidaron entre los grandes capitanes de la industria, junto a familias como los Ybarra o los Smith, formando parte de la oligarquía de Neguri. Su influencia no se limitó al negocio del vidrio. Con el tiempo, extendieron su presencia a sectores clave de la política local del primer franquismo en el Ayuntamiento de Bilbao así como de la economía, con su participación en compañías como Campsa, BBVA y Altos Hornos de Bizkaia, en una ría del Nerbioi-Ibaizabal que, durante la primera mitad del siglo XX, fue una suerte de Pittsburgh a la bilbaína.1
La empresa conservó el legado del capitalismo familiar hasta 1985, cuando fue adquirida por la compañía estadounidense Guardian, especializada en la fabricación de vidrio flotante para automóviles. La compra se produjo apenas un año después de que Guardian dejara de ser una empresa estatal para convertirse en una compañía privada en los mercados estadounidenses. Los planes de modernización y la introducción de nueva maquinaria marcaron un punto de inflexión en la empresa. Se abandonó la producción de botellas y otros productos de vidrio primarios para especializarse en el vidrio flotante para parabrisas, insertándose de lleno en las cadenas globales de la industria automotriz. Esta transición permitió a la empresa situarse en segmentos de mayor valor añadido, asegurando su competitividad en el nuevo escenario industrial. Pronto, Guardian emprendió un ambicioso proceso de expansión, con la creación de una nueva planta en Navarra. Junto con la empresa vecina Tubacex, -donde también estuvo metida la familia Delclaux- que presumía de fabricar el tubo de acero corrugado de mejor calidad de toda Europa, la pequeña comarca fronteriza entre Bizkaia y Araba podía, a principios de los años noventa, respirar con cierta tranquilidad tras una década marcada por reajustes, despidos y la destrucción de empleo derivados del proceso de privatización impulsado por la entrada del Estado español en la CEE.
A finales de los 80 y principios de los 90, muchas de estas historias se repitieron a lo largo del territorio vasco. La destrucción del tejido industrial que se llevaría por delante el sector naviero -auténtico buque insignia de la primera industrialización vasca- y la reestructuración de las empresas menos automatizadas o con mayor uso intensivo de mano de obra, había producido un “saneamiento” relativo en algunas empresas, que a partir de ese momento serían capaces de competir en mercados internacionales, al menos de escala europea. Muchas de estas industrias vascas se sumarían a la cascada de beneficios de las industrias alemanas y francesas durante la era dorada de la globalización, cumpliendo funciones auxiliares para las firmas automotrices europeas, que aprovechaban la ventaja “competitiva” de una mano de obra formada y con dominio de su oficio pero con una “carga salarial” mucho menor que sus análogos de Clermont Ferrand o la Baja Sajonia.
Al mismo tiempo que el aumento del desempleo, el alcoholismo y la heroína devastaron las estructuras sociales obreras
El tejido industrial vasco sería capaz de resistir tanto al auge del toyotismo japonés como a la fuerte respuesta obrera que emergió en la década de los 80. A pesar de que el número de plantas e industrias se redujo dramáticamente, al mismo tiempo que el aumento del desempleo, el alcoholismo y la heroína devastaron las estructuras sociales obreras, la situación en Euskadi no alcanzó la gravedad de otras zonas afectadas por la desindustrialización, como Sagunto o, más cercana geográficamente, Asturias. Gestión a la vasca mediante, el territorio vasco entraría al siglo XXI con unos de los salarios más altos de todo el estado, especialmente en lo que respectaba al salario obrero,2 además de un estado de bienestar consolidado que aseguraba altas cotas de integración social.
El milagro vasco
El modelo vasco, vinculado desde los años 90 a las cadenas globales de la industria automotriz, la siderurgia auxiliar y la máquina herramienta, con empresas como Tubacex, Arcelor-Mittal o la planta de Mercedes en Vitoria ha sido frecuentemente señalado como un ejemplo virtuoso de arreglo posfordista.3 El “milagro vasco” fue posible a partir de la colaboración entre la administración, unas políticas públicas y la dirección empresarial en el País Vasco, tras toda una década de reestructuración impulsada por el PSOE con la incorporación del Estado Español a la CEE en 1986.
Lo que conocemos como gestión empresarial a la vasca no es más que la solución institucional y económica que se intentó implementar en Euskadi con el fin de reincorporar al territorio vasco en la eurorregión, tras el colapso de los acuerdos regulatorios fordistas que sustentaron el modelo de crecimiento sostenido desde la Segunda Guerra Mundial. Este colapso ocurrió de forma oficial con la crisis del petróleo de 1973, al mismo tiempo que el crecimiento global de los años 80 empezaba a mostrar sus límites para reiniciar un nuevo ciclo de crecimiento capaz de colocar todos los beneficios en nuevas inversiones productivas rentables.
La respuesta vasca a la sobreacumulación de capital no se orientó hacia la especialización financiera e inmobiliaria, como ocurrió en el resto del Estado español
En este contexto, la respuesta vasca a la sobreacumulación de capital generada durante los años 80 no se orientó hacia la especialización financiera e inmobiliaria, como ocurrió en el resto del Estado español. En lugar de ello, Euskadi adoptó un enfoque distintivo basado en una fuerte empresarialidad regional. Este modelo promovió una estrecha colaboración público-privada para posicionar a las empresas vascas dentro de lo que en los años 90 se conoció como el “giro intensivo del capital”. Esto se refiere a aquellos segmentos dentro de los procesos de la «fábrica-mundo» que capturan más valor añadido, ligados entonces a la robotización, la gestión de la información y los modelos de organización empresarial flexible, influenciados por los sistemas de gestión de las empresas automovilísticas japonesas, como Toyota.
La particular forma de ordoliberalismo «a la vasca» fue implementada por la nueva generación de dirigentes del PNV, conocidos como los jobubis.4 Este partido, desde la época de la Lehendakaritza de Garaikotzea, supo desempeñar un papel lo suficientemente flexible como para ser reconocido como un interlocutor válido por Madrid en la gestión del “conflicto vasco” y al mismo tiempo proyectar una imagen pragmática ante la población vasca, basada en el supuesto talante negociador “realista” esgrimido por los jeltzales. De hecho, este acuerdo territorializado permitió mantener la gobernabilidad nacional a los dos partidos del régimen del 78, con el PNV cumpliendo el papel arbitral —junto con CiU— para conformar las mayorías necesarias para gobernar, eso sí, siempre a cambio de la cesión de nuevas competencias. De hecho, el principal rasgo diferencial de Euskadi respecto a otras comunidades autónomas radica en su hacienda propia, o lo que popularmente se ha conocido como el «cupo vasco”.
Universidades como Mondragón y Deusto jugaron un papel crucial en la formación de las nuevas culturas y valores empresariales
En Euskadi se crearon centros tecnológicos público-privados y se impulsó una red de clusters industriales considerados estratégicos como el sector aeronáutico a través de HEGAN (donde se incluyen empresas como Sener, Aernnova o ITP5). El Gobierno Vasco promovió la inversión en I+D+i para modernizar las empresas allí donde estas no encontraban capacidad de inversión propia. Universidades como Mondragón y Deusto jugaron un papel crucial en la formación de las nuevas culturas y valores empresariales. Al mismo tiempo, las industrias vascas reforzaron su posición como empresas auxiliares exportadoras, generando una balanza de pagos siempre estable y con beneficios.
Conviene señalar que aunque la economía vasca no dependiera tan directamente del turismo como industria principal —y, por ende, de la activación de sectores auxiliares ligados a la construcción—, esto no implica que el circuito secundario del capital no haya desempeñado un papel clave en las estrategias de las élites locales para superar la crisis de rentabilidad y la fase prolongada de estancamiento del capitalismo hispano. Desde los años 90, Euskal Herria experimentó un notable crecimiento en infraestructuras, incluyendo carreteras, autopistas, ampliaciones en los puertos de Bilbao y Pasaia, así como el desarrollo de importantes zonas logísticas y de almacenamiento ubicadas en nodos estratégicos de transporte dentro del área de influencia del hinterland metropolitano vasco.6
Para poner algunos datos en perspectiva, desde 1985, el Puerto de Bilbao ha recibido cerca de 3.000 millones de euros en sucesivas inversiones y ampliaciones a pérdidas, con el objetivo de consolidarse como uno de los principales puertos del Estado y un nodo logístico clave en el eje atlántico europeo. Otro ejemplo es la Variante Sur Metropolitana de Bilbao, conocida popularmente como la «Supersur», una ampliación de la AP-8 del Cantábrico. Con un coste de 900 millones de euros, se ha convertido en la infraestructura pública más cara de la historia de Euskadi, solo superada por la “Y Vasca”. Este último proyecto, con la construcción del Tren de Alta Velocidad (TAV), busca conectar la comunidad autónoma con el resto de la red ferroviaria de alta velocidad del Estado y de Europa.
En última instancia, la reordenación del suelo y la construcción de grandes infraestructuras deben entenderse dentro de las dinámicas del giro financiero
En última instancia, la reordenación del suelo y la construcción de grandes infraestructuras deben entenderse dentro de las dinámicas del giro financiero del capital desde los años 80. Este proceso ha servido como mecanismo para resolver parcialmente la sobreacumulación de capital, impulsando nuevos ciclos de acumulación y canalizando el excedente hacia inversiones que, en muchos casos, se financian mediante créditos blandos otorgados por entidades estatales y supraestatales.
Por otro lado, resulta fundamental considerar que las nuevas formas de gestión posfordistas exigieron profundas transformaciones en la logística y el almacenamiento de mercancías. Estas adaptaciones buscaban responder a un mercado flexible y sujeto a fluctuaciones en la demanda donde tenía lugar toda una compleja red de externalizaciones, subcontrataciones y pequeñas empresas familiares o autónomos, que asumían parte del riesgo y los costos. La dispersión de la fábrica emblema a lo largo del territorio genera un ecosistema de empresas interdependientes, esenciales para la generación de valor, y distribuidas de manera descentralizada.
Este fenómeno, que condiciona los desarrollos económicos posibles en un territorio, redefiniendo sus dinámicas productivas y espaciales tuvo también un profundo impacto en la ordenación espacial de la Euskadi de la década de los 90 y principios del siglo XXI, con una apuesta clara por jugar un importante papel como nodo logístico europeo al mismo tiempo que contribuía a qué el dinero, cada vez mas dificultoso de colocar en nuevas inversiones industriales rentables, pudiese ser colocado en el siempre rentable nicho de la construcción de infraestructuras.
La gestión vasca de la crisis financiera
En suma, desde finales de los años ochenta y durante las dos primeras décadas del siglo XXI, Euskadi logró consolidarse como una economía industrial avanzada, articulada en torno a un sólido modelo exportador. Este posicionamiento permitió la configuración de un régimen fiscal propio, lo suficientemente robusto como para soportar un estado de bienestar estable. Gracias a ello, sería posible mantener políticas públicas significativas como la promoción de Viviendas de Protección Oficial —con más de 36.000 unidades construidas en Euskadi y Navarra durante la década de los noventa—, la expansión de las segundas residencias7 o la implantación, en 2008, del sistema de Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
Todo este escenario vasco se desplegaba en un contexto en el que gran parte del Estado español había optado por un modelo económico basado en el turismo, la financiarización y la valorización del mercado inmobiliario, sin lograr articular una alternativa sólida de desarrollo industrial.8 Este contraste se volvió especialmente visible tras el colapso del sistema financiero en 2008, cuando la crisis estalló con intensidad en España, impactando de lleno en el sector inmobiliario y paralizando la venta de viviendas. La brusca caída en la demanda de nueva construcción desencadenó un efecto dominó: la banca, altamente expuesta por su financiación a promotoras y constructoras, se vio seriamente afectada. En un intento por contener un colapso aún mayor, las principales entidades financieras restringieron drásticamente el acceso al crédito, lo que provocó una fuerte devaluación del valor patrimonial que había sustentado una forma de “redistribución” neoliberal en forma de goteo sobre la mayoría de las economías domésticas del estado. Esta contracción, en un contexto global de recesión, no tardaría en extenderse al conjunto de la economía, provocando una grave crisis de impago de hipotecas y una ola de desahucios que se convertirían en una de las imágenes más elocuentes del impacto social de la crisis.9
Aunque la crisis también llegaría a Euskal Herria, lo haría más tarde y de una manera en la que los impactos fueron considerablemente menos dramáticos
Sin embargo, aunque la crisis también llegaría a Euskal Herria, lo haría más tarde y de una manera en la que los impactos y su distribución sobre la población fueron considerablemente menos dramáticos que en el resto del Estado. Por otro lado, es importante destacar que la posición económica de Euskadi, como una economía netamente exportadora permitió que durante los años más difíciles de la crisis, la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) pudiera mantenerse por encima de los niveles de control del déficit público establecidos por la Troika, con una nivel de la balanza de pagos positivo. Esto facilitó que en la CAV se pudiera mantener una tasa de reposición de funcionarios más alta que la prevista por la normativa general durante la gestión de Cristobal Montoro en el Ministerio de Hacienda. Según los datos del propio Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno de Euskadi, el número de personas al servicio de la administración de la comunidad solo sufrió una reducción drástica entre 2010 y 2012, pero a partir de 2017 comenzó a mostrar una tendencia ascendente constante. Así, el número de empleados públicos pasó de 38,500 personas en 2008 a 43,000 en el período previo a la pandemia del COVID-19.
Tomando como ejemplo la crisis de la vivienda, el número de desahucios fue considerablemente inferior al del resto del Estado, especialmente en lo que respecta a las ejecuciones hipotecarias. Además, muchas de estas se llevaron a cabo sobre segundas viviendas, lo que permitió que, aunque se experimentará una cierta pérdida patrimonial, muchas familias vascas pudieran mantenerse dentro de los niveles de integración social.
Estos mecanismos de estabilización -donde las instituciones vascas actuaron como amortiguadores clave- serían fundamentales para atenuar el impacto de la crisis en amplios sectores sociales.
En definitiva, durante todo el ciclo que abrió la crisis financiera del 2008 la economía vasca todavía se vio respaldada por un contexto global en el que una gran parte de sus exportaciones se dirigía a los países centrales de Europa, los cuales, a su vez, lograron destinar la producción de su industria tanto al mercado interno como a la creciente clase media en China -y en menor medida, a países como Brasil e India-. Mientras, en un clásico del nacionalismo, se solía señalar a las regiones del estado situadas al sur del Ebro por su pereza o inclinación a la siesta, en claro contraste con la ética emprendedora e innovadora propias del modelo de empresa media vasca.10
Los mecanismos de estabilización y gobierno de la crisis en Euskadi resultarían fundamentales para atenuar el impacto de la crisis en amplios sectores sociales
Sin ápice de duda, los mecanismos de estabilización y gobierno de la crisis en Euskadi -donde las instituciones actuaron como amortiguadores clave- resultarían fundamentales para atenuar el impacto de la crisis en amplios sectores sociales que ya en aquel momento comenzaron un importante proceso de proletarización o que directamente ya podían ser entendidos como población excedentaria, incapaz de volver a ser reabsorbida en el mercado de forma estable. Y pese a las líneas de fractura social que tuvieron lugar, el modelo vasco todavía fue capaz de mantener uno de los niveles de estabilización mas altos de todo el Estado Español.
La implosión vasca
Sin embargo, en los últimos años el modelo económico vasco ha ido renqueando cada vez mas. Las primeras llamadas a medidas proteccionistas —como la imposición de aranceles al acero chino por parte de la UE— ya pudieron escucharse casi una década atrás, en 2016 de la mano de Confebask y miembros del Gobierno Vasco, entre ellos la entonces consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia de semblante pétreo, digno de una Von der Leyen de Astigarraga. En aquel momento, la economía vasca aún se recuperaba de la crisis financiera cuando ArcelorMittal anunció el cierre de su planta en Zumarraga, dejando 300 empleos en la calle y un desplome del 12% en los ingresos del municipio. Ya entonces, China producía la mitad del acero mundial, y sus ventajas —costes laborales y ambientales muy inferiores— habían inundado el mercado local con precios entre un 20% y 30% más bajos que los del acero europeo.
Ya en plena etapa postpandémica, el Consejo de Relaciones Laborales del Gobierno Vasco -órgano que reúne a representantes sindicales y empresariales para tomar decisiones políticas- reportaba que 1.858 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) afectaban a más de 30.000 personas en todo Euskadi. La excepcionalidad con la que se gestionó la crisis sanitaria concentró la mayoría de los expedientes en sectores como la restauración, las agencias de viajes y la hostelería. No obstante, una parte considerable de los expedientes también se registraba en la industria vasca, amparándose en causas de fuerza mayor como la ruptura de las cadenas de suministro o el encarecimiento de los costes energéticos.
El proyecto europeo pierde fuelle, acelerando su declive frente a potencias como China y Estados Unidos
Desde luego, en los últimos cinco años, los acontecimientos geopolíticos y económicos han seguido una trayectoria clara: el proyecto europeo -y con ello el vasco- pierde fuelle, acelerando su declive frente a potencias como China y Estados Unidos. Esta tendencia, que se ha acelerado con las guerras comerciales que fracturaron la «Chimerica» —el eje sino-estadounidense que sustentó los «años dorados» de la globalización neoliberal, con China como la fábrica-mundo y a Estados Unidos como el gran consumidor-, ha dejado al descubierto las debilidades estructurales de Europa. Dicho de otra modo, la coyuntura de los últimos años ha cambiado tan drásticamente a nivel global que la imagen de la todopoderosa Alemania presidida por Angela Merkel capaz de imponer políticas de austeridad al sur de Europa a través de la Comisión Europa ya no refleja la realidad de la ecología del capital.
En primer lugar, esto ocurre porque se ha producido un cambio fundamental en el lugar que ocupan China y Asía en la producción mundial. Desde hace unos años, la “fábrica del mundo” ha dejado de lado su papel como productor de las manufactura con menor valor agregado, para básicamente conquistar una tras otro, todos los sistemas punteros en tecnología donde se esperan que estén algunos de los exiguos nichos de acumulación de capital de los próximos años. Del coche eléctrico, a las energías renovables, pasando por la IA, que con la entrada de DeepSeek ya supuso el desplome en bolsa de los gigantes tecnológicos estadounidenses.
En su lectura de contraparte y en lo que nos respecta, esto quiere decir que los techos de gastos que se reventaron durante la pandemia con los EU Next Generation no han conseguido hacer que Europa se haya sumado a ningún sector de la alta tecnología ni del capitalismo verde, al mismo tiempo que dichas ayudas han servido para alimentar las arcas de las empresas emblematicas de cada país.11 Las señales en este sentido han sido numerosas y variopintas, pero desde la quiebra de la fábrica europea de producción de baterías eléctricas Norvolth al reciente informe Draghi todo apunta en una dirección.
En definitiva, en el nuevo y convulso escenario marcado por el fin de los consejos del neoliberalismo Europa se sitúa como la gran perdedora del proceso de “decrecimiento” capitalista, donde cada vez mas, tras décadas de crisis de rentabilidad que simplemente han sido desplazadas a futuro, resulta cada vez mas difícil situar las nuevas inversiones en algún lugar donde estas generen más valor del que consumen.
Ninguna de las formas de multiplicador neokeynesiano que se han intentado poner en marcha para relanzar un nuevo ciclo de acumulación ha funcionado
De momento, ninguna de las formas de multiplicador neokeynesiano que se han intentado poner en marcha para relanzar un nuevo ciclo de acumulación sostenible en el tiempo para en el continente ha parecido funcionar. De hecho, la dependencia europea de las industrias punteras durante la era fordista-keynesiana de los Treinta Gloriosos —especialmente la aeronáutica y la automoción— hoy enfrenta con crudeza una crisis largamente gestada. Desde los años 80, con los primeros grandes procesos de desindustrialización, estos sectores no solo operan en un mercado saturado de competidores, sino que Europa ya no es líder en ninguno de ellos.
A esto se suma la falta de un respaldo financiero comparable al de Estados Unidos, donde el privilegio del dólar como moneda global le otorga una ventaja estructural. Prueba de ello son los consejos de administración de muchas empresas vascas, donde figuran actores como BlackRock —de alcance supranacional, pero arraigado en EE.UU.—, reflejando la hegemonía financiera estadounidense. A su vez, ya desde los Gobiernos de la Bidenomics, las medidas de reproducción de la economía desde el Estado, con la instauración de la Inflation Reduction Act (IRA) y la CHIPS Act han dejado las cantidades que se destinaron a la recuperación pospandémica europeas en la estacada.
La supuesta transición “verde” descarbonizada, en palabras del propio Draghi, debería verse respaldada de forma inmediata por la emisión de deudas mutualizada por la cantidad de 3.300 millones de euros por parte de los estados miembros de la eurozona, no ya para volver a ser rentable, sino para qué simplemente Europa deje de perder.
Por supuesto, quien mas se ha visto afectada por estas dinámicas ha sido la monumental industria automotriz alemana, auténtico motor económico de la Eurozona. De AUDI a Volkswagen, la mayor parte de las empresas han anunciado despidos en sus plantillas. Desde luego, la crisis industrial salpica en el resto del territorio y sectores. Michelin anunció en enero el traslado de una parte de la producción desde sus plantas en Francia a Gasteiz, donde por muy caro que sea el salario del obrero vasco -superior al de Rabat, pero aún inferior al francés- la histórica empresa todavía esperaba poder competir. Las acerías también se han visto implicadas en este movimiento en cadena, ya que un 17% de su producción es destinada a la propia automoción, ahora en reconversión forzosa. Por poner otro ejemplo, estaría Mercedes, principal empresa vasca -solo por detrás en número de empleados de Osakidetza, el sistema de salud pública de Euskadi- que ha experimentado paradas constantes en la producción debido a la baja demanda de nuevos vehículos en Alemania, a donde iban destinadas la mayoría de furgonetas que se producen en la planta de Gasteiz. Y cuando la economía del eje franco-alemán estornuda, Euskadi —como economía netamente exportadora a estos territorios— se resfría.
En el año 2024, los dos principales destinos de las exportaciones de las empresas vascas sufrieron caídas. En el caso francés estas bajaron un punto. Sin embargo, es el dato alemán es el que resulta mas impactante, con unas caídas del 13%, lo que se traducía en 668 millones de euros menos. Del mismo modo, la caída de ventas experimentada con Estados Unidos -de donde proceden muchas de las carteras de inversión presentes en empresas vascas- ha sido todavía mayor, de un 27%, afectadas por la incertidumbre económica por la guerra arancelaria desatada por la administración Trump. De hecho, la reciente entrada de unos aranceles del 20% impuestos desde la Casa Blanca en todos los productos comercializados desde la UE apunta en la dirección de una profundización de esta tendencia.
Sin embargo, al igual que en otros procesos de deslocalización y despidos ocurridos en los últimos años, las causas tras estas caídas responden a factores estructurales, como la búsqueda de menores costes energéticos. Un ejemplo claro fue el cierre de la planta de Guardian, donde los mentideros afirman que ha sido el elevado precio de la energía lo que ha conducido al cese de la producción.
Pero el problema va más allá de los bienes básicos. Los datos del Eustat revelan una transformación estructural evidente: las importaciones de productos chinos se han multiplicado por 15 en apenas dos décadas, pasando de tres millones en 2005 a 44 millones en 2024. Además, lejos de una creencia demasiado asentada en la cabeza de las personas, en ningún momento se ha tratado de baratijas o de los productos de fabricación mas intensiva. De hecho, en muchas ocasiones se trata de elementos de la gama media-alta fundamentales para la producción. Este fue el caso de Mecaner en Urduliz, perteneciente a Stellantis, cuyo cierre fue anunciado pese a la obtención de beneficios, en un intento de trasladar la producción hacía China, en un intento de abaratar costes.
Límites de las medidas contracíclicas
En cualquier caso, también se están intentando poner en marcha mecanismos de estabilización y gobierno, que, si bien no parecen estar siendo capaces de relanzar un nuevo ciclo de acumulación estable, sí están sirviendo para evitar que la situación alcance una dimensión más grave.
Las estrategias del PNV, aceleradas con la llegada de una nueva generación liderada por el lehendakari Imanol Pradales, han promovido el uso de instrumentos políticos como el Fondo Finkatuz —vinculado al Instituto Vasco de Finanzas y, por tanto, al Gobierno Vasco— para intervenir en empresas estratégicas. Mediante inyecciones millonarias —un rescate capitalista encubierto—, el fondo ha logrado entrar en los consejos de administración de estas compañías para evitar deslocalizaciones, como ya ocurriera con casos emblemáticos como Euskaltel o Gamesa. Un ejemplo claro en este sentido pudo observarse en la intervención del Gobierno Vasco en ITP Aero, especializada en motores aeronáuticos. Cuando el fondo estadounidense Bain Capital (con sede en Boston) se convirtió en su principal accionista, el Gobierno Vasco actuó para asegurar una participación pública, justificándolo como una medida de protección estratégica.
La intervención del Gobierno Vasco en empresas estratégicas ha desencadenado un efecto dominó, arrastrando a otros actores del poder local como Kutxabank
La intervención del Gobierno Vasco en empresas estratégicas ha desencadenado un efecto dominó, arrastrando a otros actores del poder local como Kutxabank o el grupo siderúrgico Sidenor hacia grandes operaciones de inversión. Un ejemplo paradigmático es la entrada en la empresa ferroviaria Talgo, donde el consorcio vasco —con respaldo institucional— se encuentra en proceso de adquirir participaciones al fondo británico Trilantic, mientras la propia Sidenor mantenía ERTE en sus plantas de Reinosa y Azkoitia.
En paralelo, asistimos a la transformación del polígono industrial Arasur en un nodo logístico global, impulsado por multinacionales como Amazon y fondos como Panattoni. Esta misma lógica se extiende al capitalismo de infraestructuras digitales, con proyectos como el Centro de Datos de Bilbao-Arasur, desarrollado por el fondo Merlin Properties bajo un modelo que privatiza beneficios tras inversiones con claros apoyos públicos.
Se trata de un claro ejemplo, de cómo la característica empresarialidad regional vasca parece dispuesta a llegar a un punto de convergencia donde fondos de inversión, instituciones y el arco de fuerzas políticas -desde Mikel Otero a Mikel Jauregi- van de la mano. Los hay quienes se muestran rápidos a poner a disposición a la industria vasca en el nuevo rearme militar, del mismo modo que el sector “pragmático” de EH Bildu se ha demostrado favorable a la instauración de los numerosos proyectos de descarbonización mediante la instalación de proyectos energéticos que afectan a amplias parcelas del territorio alavés.
Contraintuitivamente, el Estado Español, siempre dependiente al turismo y al ladrillo, está aguantando mejor los reveses, siendo una de las pocas economías europeas que crece. Por ello, en grado cada vez mayor, las élites vascas están apoyando en el turismo para tratar de sostener la situación. Como muestra, tenemos desde uno de los índices de compra de nueva vivienda mas altos del Estado; las propuestas de ampliación del aeropuerto de Bilbao o la construcción del nuevo y titánico proyecto del Guggenheim Urdaibai en medio de una reserva natural de la biosfera.
El PNV debe mirar con mas respeto la crisis del “milagro vasco” que una socialdemocratización de la Izquierda Abertzale
Sin embargo, todo ello deja en juego un agravamiento del impacto territorial y ambiental, en uno de los mayores agujeros energéticos de toda Europa, además de unas líneas de ruptura social trazadas en torno a quedar fuera o dentro del acceso a la propiedad. El PNV, tal y como se recoge en un reciente artículo desarrollado por el movimiento socialista en Navarra, debe mirar con mas respeto la crisis de las bases del “milagro vasco” que una posible socialdemocratización de la Izquierda Abertzale.
Sin embargo que todavía no nos encontremos en lo peor, depende de toda una serie de dinámicas que se están viendo beneficiadas por un contexto europeo donde han estallado el «techo de gasto». Desde los fondos europeos hasta el keynesianismo militar, todas estas estrategias logran amortiguar la peor, pero siendo capaces de cubrir únicamente a un segmento de la población “privilegiado”: la aristocracia obrera industrial y el funcionariado.
Para ejemplo de ello, el sino de los trabajadores precarios (aquellos subcontratados o eventuales a través de ETTs) de la misma industria, quienes están quedando fuera del sistema de garantías, evidenciando las grietas -todavía finas y- que está atravesando el modelo vasco. Que el motor funcione en base a la demanda artificial desde el Estado, solo acelera los procesos de financiarización y concentración, que tarde o temprano dejaran al descubierto una industria debilitada y dependiente a los cambios que el capitalismo está experimentando a nivel global.
No se puede entender la encrucijada actual sin recordar las palabras de Josu Jon Imaz, exlíder del PNV y hoy consejero delegado de Repsol. El año pasado, en un polémico artículo, defendió con fervor fósil la eliminación del impuesto extraordinario a las energéticas, argumentando que las economías turísticas —como la española— generan «poco valor añadido» en términos capitalistas, y que ningún Decreto Omnibus debería inquietar a los inversores a seguir apostando por Repsol e Iberdrola.
El mensaje iba más allá de un simple reproche al PSOE y sus socios de SUMAR: era un dog whistle —silbato para perros— dirigido a los sindicatos vascos, acusándolos de usar la huelga como herramienta «política» en lugar de productiva. Sin embargo, hoy ese discurso choca con la realidad. Los trabajadores vascos —herederos de un pacto fordista ya agotado— enfrentan un dilema: ¿cómo trasladar su capacidad organizativa a un nuevo escenario donde las luchas ya no giran en torno a la fábrica, sino a la vivienda, el territorio y la precariedad crónica?
La respuesta pasa por construir coaliciones inéditas. No basta con defender los restos del «oasis vasco» para la aristocracia obrera industrial; es necesario sumar al proletariado de servicios —migrantes, jóvenes sin futuro—, esos perdedores de tres décadas de prosperidad selectiva. Solo así podrá contestarse a un capitalismo que, como demuestra Imaz, ya ni siquiera disimula su desprecio por aquella población excedente que, en los márgenes, no para de crecer.
- Perez, A. (2019) Las “buenas familias” de Bilbao, Silex Editorial, Vitoria-Gasteiz. ↩︎
- Si se analiza el salario medio a lo largo del tiempo, se observa que los valores más altos se concentran en las ciudades de Madrid y Barcelona. Esto se debe a la especialización financiera de estas ciudades dentro de los circuitos globales, así como a la presencia de importantes sedes de empresas transnacionales, lo que eleva los sueldos de los ejecutivos y los altos cargos empresariales. Sin embargo, si se toma como referencia la mediana salarial, Euskadi se sitúa a la cabeza, con un dato aproximadamente 3.000 euros superior al de estas dos comunidades autónomas. ↩︎
- Utilizamos el término posfordista para describir el modelo económico resultante de la reestructuración europea de los años 80 en Euskadi. Consideramos que resulta adecuado hablar de una realidad posfordista —pese a que el sector servicios es mayoritario— en una región donde la industria genera el 22,4% del VAB, existe un sistema de formación profesional que integra a un segmento significativo de la población en las cadenas productivas y, a pesar de la implementación de mecanismos de ajuste en el circuito secundario del capital, persisten un impacto territorial y ambiental claramente marcados por la actividad industrial en amplias zonas del territorio. ↩︎
- El término jobubis hace referencia a la generación de militantes del PNV que comenzaron su actividad política en el partido a mediados de los años 70, bajo la orientación de Jesús Insausti, conocido como Uzturre, quien promovió la consigna de «no hay construcción nacional sin política social». Estos militantes permanecieron dentro de la estructura del partido tras la escisión de EA, comenzando a ocupar cargos clave dentro del PNV y promoviendo una ruptura con la línea representada por Arzalluz. Entre los miembros más destacados de esta generación se encuentran figuras como Koldo Mediavilla (quien ha estado en los consejos de administración de los principales medios de comunicación vascos), Aitor Esteban (político en Madrid), Jon Josu Imaz (actual consejero delegado de Repsol y firme defensor de la retirada de impuestos extraordinarios a las empresas energéticas), Iñigo Urkullu (Lehendakari entre 2012 y 2024) y Andoni Ortuzar (quien ha jugado un papel crucial en la fontanería interna del partido). ↩︎
- Esta última famosa por sus niveles de colaboración con el genocidio cometido por Israel sobre la población palestina en la franja de Gaza y cuya actividad militar constituye casi un 40% del volumen de negocio total de la empresa ↩︎
- Por ejemplo, varias de las zonas de almacenamiento del puerto se encuentran en la Meseta Ibérica, con parte de su infraestructura en el enclave logístico de Arasur, en Rivabellosa (Álava), y en las instalaciones del puerto seco de Pancorvo (Burgos). En 2013, Luis Iriarte estimó que el hinterland vasco abarcaba una población total de doce millones de habitantes, incluyendo, además de la propia Comunidad Autónoma Vasca, regiones como Aquitania y Midi-Pyrénées en Francia, así como Navarra, Cantabria y La Rioja en una primera corona. A este ámbito también se sumarían Aragón, Asturias y parte de Castilla y León. Para más detalles, véase Observatorio Metropolitano de Madrid (eds.) (2013). Paisajes devastados. Traficantes de Sueños, Madrid (pp. 179-231). ↩︎
- En el País Vasco, antes del estallido de la crisis hipotecaria, las segundas residencias con fines vacacionales ya constituían una realidad asentada para una cuarta parte de la población, que disponía de viviendas destinadas a este uso. Este fenómeno estaba estrechamente relacionado con un modelo de desarrollo urbanístico que dejó una marcada huella en los paisajes urbanos de comunidades vecinas, como Cantabria, el norte de Castilla y León —especialmente en las provincias de Burgos y Palencia—, así como en La Rioja. ↩︎
- Esto no significa que en Euskadi no haya existido un “keynesianismo de activos”. De hecho, la concentración de vivienda en propiedad en el territorio vasco es aún mayor que en el resto del Estado español, un fenómeno que se hizo especialmente evidente tras la crisis financiera de 2011. En la última década, el régimen de alquiler ha crecido, pero de forma concentrada, principalmente entre la población joven y el proletariado migrante, el cual trabaja en el sector servicios y en el ámbito del trabajo reproductivo dentro de una de las sociedades más envejecidas de Europa. ↩︎
- Sí se quiere profundizar en aspectos de la crisis económica en España véase: Carmona, P. (2022) La democracia de propietarios, Traficantes de Sueños, Madrid.; Lopez, I. y Rodriguez, E. (2010) Fin de ciclo, Traficantes de Sueños, Madrid . ↩︎
- En ocasiones, este argumento podía tener una cierta lectura obrerista y de izquierdas, donde la tradición de lucha y el alto nivel de huelgas y conflictos en las empresas vascas siempre vinculada al largo arraigo del MLNV en la sociedad- eran el elemento explicativo de la situación diferencial, en contraste a un cierto provincialismo y embrutecimiento cuasi congénito hacía lo español.
↩︎ - Martija, G. y Fernandez, G. (2024), Unión Europea: Agenda Verde Oliva Y Digital Al Servicio De Las Empresas Transnacionales, OMAL-Manu Robles-Arangiz Fundazioa, Bilbao ↩︎