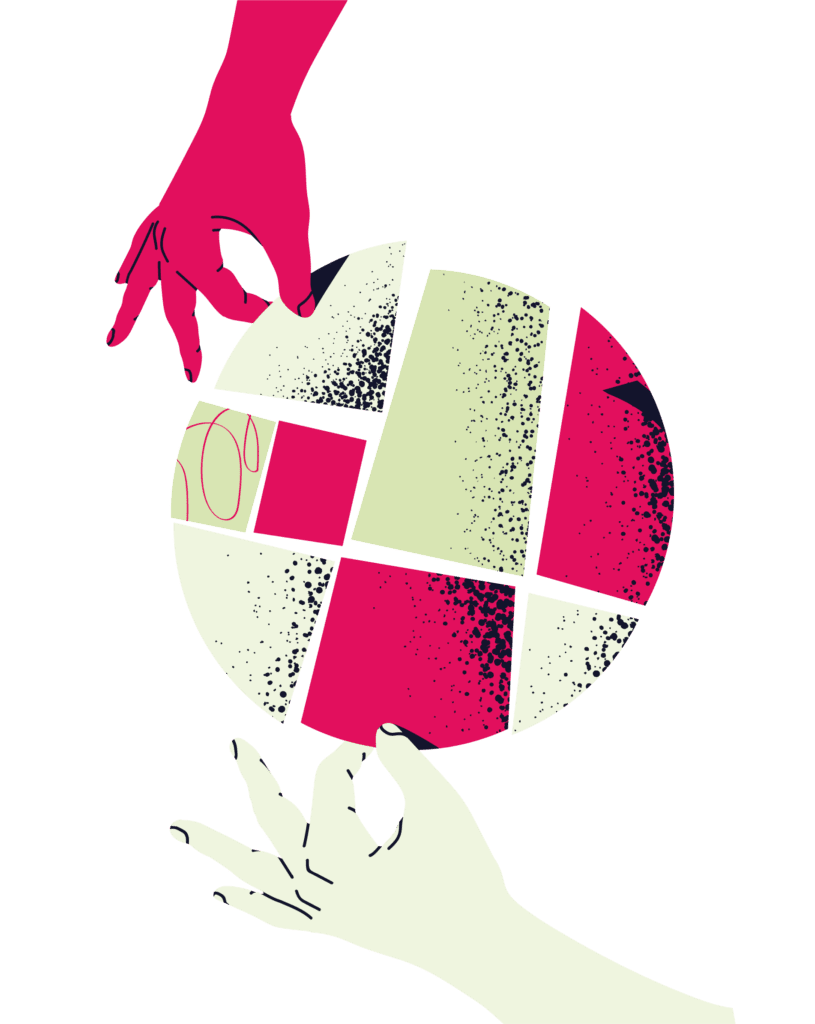Una identidad es el resultado de la relación polémica con otras identidades. Es decir, la identidad no es el punto de partida de una interacción entre unidades discretas, sino su consecuencia. No es que una identidad exista solo en relación con otra, sino que es solo esa relación; no existe sin ella. En ese sentido, toda identidad funciona como una especie de centro vacío hecho de empalmes y desempalmes al que no le atañe un contenido real concreto, sino cualquier contenido, puesto que su función es justificar a posteriori la discriminación operada entre quienes la comparten y quienes no. Por supuesto que uno suele tener varias identidades, incluso antagónicas entre sí, supuestamente inéditas o sintéticas, pero todas funcionarán de acuerdo con la misma lógica clasificatoria dentro/fuera.
Siendo como es mera relación, ¿cómo se traduce una identidad en sustancia, esto es en cuerpo de características singulares? Alguien puede afirmar su identidad o recibir una identificación del tipo que sea –política, de clase, de género, nacional, étnica, incluso personal–, pero lo que la hace distinguible tendrá mucho de arbitrario. Aprovechará elementos objetivos seleccionados y añadirá otros imaginados, de lo que el precipitado final será un conjunto significativo tan congruente como ficticio.
Los nacionalismos modernos son, por definición, identitarios, en el sentido de que no resultan de la existencia de una nación, sino, al contrario, producen la nación que defienden
Los nacionalismos modernos son un ejemplo de ello. Todos son, por definición, identitarios, en el sentido de que no resultan de la existencia de una nación, sino, al contrario, producen la nación que defienden. Eso es así tanto para los patriotismos que responden a proyectos expansionistas como para aquellos otros que surgen como reacción ante un historial de agravios. Vale tanto para las naciones realizadas como Estado como para aquellas con vocación de serlo alguna vez. En todos los casos, la tarea de una identidad nacional es unificar simbólicamente el territorio y la población sobre la que se proyecta o se quisiese proyectar.
El nacionalismo catalán, en todos sus modos y como todos, ha funcionado siempre así. Una prueba de ello es la reciente irrupción en la arena política de un partido –Aliança Catalana– que coloca en el centro de su programa moral la salvación de una nación, Cataluña, que imagina al borde de la extinción por efecto de la presencia de intrusos incompatibles, pero también de nacionales considerados como corrompidos identitariamente. El partido de Sílvia Orriols aparece tipificado como de extrema derecha, pero presenta rasgos propios. Por ejemplo, no rechaza los colectivos LGTBI o el feminismo. Al contrario, puede asumirlos como argumentos para la xenofobia y la islamofobia que tiene como centrales. El nacionalismo español ha promocionado la existencia de esta opción política como prueba de la naturaleza intrínsecamente supremacista del nacionalismo catalán, a pesar de que el perfil de sus votantes –conseguidos sobre todo del medio rural– no se ajusta a la mítica imagen de la “burguesía catalana” que tanto ha insistido en hacer figurar como su sostén.
Lo que merece la pena subrayar de Aliança Catalana es que haya convertido la identidad cultural en el eje fundamental de su racismo. Cultura entendida en el sentido de la kulturnation romántica, esto es como inventario de rasgos que caracterizan el ánima de un pueblo, en el caso catalán en especial la lengua. Son la cultura y la lengua catalanas lo que corre el riesgo de extinción como fruto de la invasión de extranjeros, que no solo ponen en peligro la seguridad y el bienestar públicos, sino la vida misma de la patria.
Aliança Catalana entiende la cultura nacional catalana como una totalidad cerrada y acabada que informa el talante del pueblo catalán. Esa noción de cultura reclama una concordancia absoluta entre una visión del mundo, el sistema de las relaciones sociales y el orden político propuesto, en este caso un estado catalán independiente. Esta confusión entre el demos y el ethnos está en la base del rechazo de todo lo que pueda enturbiar la homogeneidad del país deseada. Tal visión de la nacionalidad cultural está en la base de todos los nacionalismos primordialistas, para los que los habitantes de un país sólo están legitimados a ser reconocidos como propios en la medida en que se demuestren poseídos, de nacimiento o por asimilación, de un alma colectiva, encarnada en las tradiciones, la lengua y la historia de la nación.
El nacionalismo esencialista se considera llamado a establecer quién y qué merece ser homologado en tanto que nacional, y quién y qué como inaceptable y, en consecuencia, excluible
El nacionalismo esencialista se considera llamado a establecer quién y qué merece ser homologado en tanto que nacional, y quién y qué como inaceptable y, en consecuencia, excluible. Se traduce en lo que Verena Stolcke llamó fundamentalismo cultural, que se concreta en discursos y prácticas excluyentes y denegatorias justificadas en la inasimilabilidad cultural de sus víctimas. Otra cosa es que esa lógica entrañe una paradoja, puesto que convierte al culpable de amenazar la verdad inmanente de la nación –el forastero que “no se integra”– en su principal garante, puesto que acredita su vigencia oculta y a la espera. El inmigrante inadaptado es custodio de esa misma esencia nacional cuya emergencia impide.
El racismo cultural de Aliança Catalana no es inédito. En una primera etapa, una parte del nacionalismo catalán estuvo orientado desde premisas raciales clásicas, que, en la década de los años 30 del siglo pasado, adoptaron una retórica y una estética fascistas. Después, el catalanismo conservador continuó enarbolando la bandera de la esencia cultural, aunque el contexto marcado por la dictadura lo tradujera bien en un regionalismo aceptable para el régimen, bien en una cuestión no prioritaria por la urgencia del combate antifranquista. Tenemos pues que el partido que dirige Sílvia Orriols ilustra lo que se presenta como nacionalismo “identitario”, una calificación que parece suponer que puede existir una afirmación nacional sin reclamar una identidad que la acredite.
Aliança Catalana se proclama fundada en una catalanidad de la que se atribuye personificación y custodia, pero no está sola en ello
Ahora bien, Aliança Catalana se proclama fundada en una catalanidad de la que se atribuye personificación y custodia, pero no está sola en ello. Hay partidos en sus antípodas políticas que dan por irrevocable la existencia de una identidad nacional catalana en contraste –no por fuerza de incompatibilidad– sobre todo con la española y se definen como partidos nacionales, por mucho que el calificativo “nacionalista” haya sido asignado en exclusiva a partidos catalanistas conservadores y, ahora, de extrema derecha. Estos últimos proclaman que Cataluña posee identidad y entidad nacional, pero también lo hacen los de izquierda, sean federalistas, confederalistas o independentistas, que nunca han cuestionado que Cataluña sea una nación. Por otro lado, ninguna alternativa política discute la supuesta objetividad de una cultura catalana que conviene amparar, difiriendo solo a la hora de establecer el perímetro que la limita y segrega lo que le corresponde y lo que no.
Amplio consenso, por tanto, a propósito de que existe una idiosincrasia nacional catalana basada en su cultura, sin que exista ninguna unanimidad a propósito de qué define tanto una cosa como la otra. En ello tendríamos la muestra de cómo una misma etiqueta identitaria esconde componentes plurales y hasta irreconciliables, catalogados, articulados y jerarquizados en función de proyectos sociales y políticos distintos. De manera esquemática en el caso catalán, las dos fuentes principales en que bebe la identidad nacional son, por un lado, el federalismo republicano y progresista de Valentí Almirall y, frente a este, el romanticismo de un Torres i Bages convencido de que a Cataluña la había creado Dios y los humanos solo podían destruirla.
Esos dos catalanismos llevan casi dos siglos en pugna en Cataluña, vindicando una misma identidad para nada idéntica. Uno concibe Cataluña organizada en torno a valores de civilidad aceptables para cada segmento social diferenciado en sus propios términos. El otro querría una Cataluña dotada de una personalidad unitaria en la que no cabrían quienes la desacaten o desmientan. Una Cataluña cuyo horizonte es la cohesión enfrentada a otra obsesionada por la coherencia.
De estas dos vías de acceso a la identidad nacional catalana derivan, hoy, dos actitudes frente a la cuestión migratoria. Aceptando las zonas de sombra y los encabalgamientos entre uno y otro, el catalanismo reaccionario considera que los llamados inmigrantes son una amenaza para la supervivencia de la nación, mientras que el progresista entiende que los llamados inmigrantes no se han de integrar en la cultura y la sociedad catalanas, puesto que ya las integran.
En el caso catalán, se confirmaría esta virtud seductora y mistificadora que tiene la identidad nacional para reducir cualquier dintel de complejidad
El papel de toda adhesión nacional es proveer de convicciones elementales y sentimientos primarios al servicio de la resolución de todo tipo de contenciosos por parte de sectores sociales y políticos con objetivos e intereses específicos, que pueden coincidir en el nombre de la patria que invocan. En el caso catalán, se confirmaría esta virtud seductora y mistificadora que tiene la identidad nacional –como cualquier otra identidad– para reducir cualquier dintel de complejidad, y, así, convertirse en método para otorgar sentido a cualquier acción emprendida, previa simplificación de las relaciones sociales involucradas. El nacionalismo catalán, en todas sus variantes, sería una muestra de esa versatilidad operacional de la identidad, como lo sería cualquier identidad que se le oponga.
Insistamos en lo dicho. La identidad es indispensable, puesto que solo podemos pensarnos como la relación con esas otras identidades en las que, al mirarnos, generamos. La identidad, por tanto, es necesaria, cierto, pero no es nada en realidad, carece de sustancia puesto que puede alimentarse de cualquier cosa que convenga a su imaginario. Resulta de un entramado de conexiones y desconexiones de contenidos inconcretos y cambiantes, un recurso emocional sin forma o un rudimento, ideal lábil y adaptable, que puede servir y ha servido para legitimar desigualdades, pero también de ánimo e impulso para superarlas. Como todo mito, la identidad solo acepta versiones.
Resumiendo. Toda identidad nacional, como cualquier otra identidad, nace de una oposición con aquella o aquellas identidades que, al mismo tiempo, motiva. Sirve para establecer una distancia entre un ellos y un nosotros, un nosotros cuyos integrantes, a su vez, serán ordenados verticalmente en función del cálculo de la densidad, cantidad y calidad identitaria que cada uno ostente, siempre según quienes detenten la hegemonía entre los propios. En ello consiste la maldición identitaria de la que seguramente es imposible escapar: por definición, toda identidad es excluyente. Otra cosa es que seamos capaces de concebir y habilitar algunas de ellas que lo sean lo menos posible.