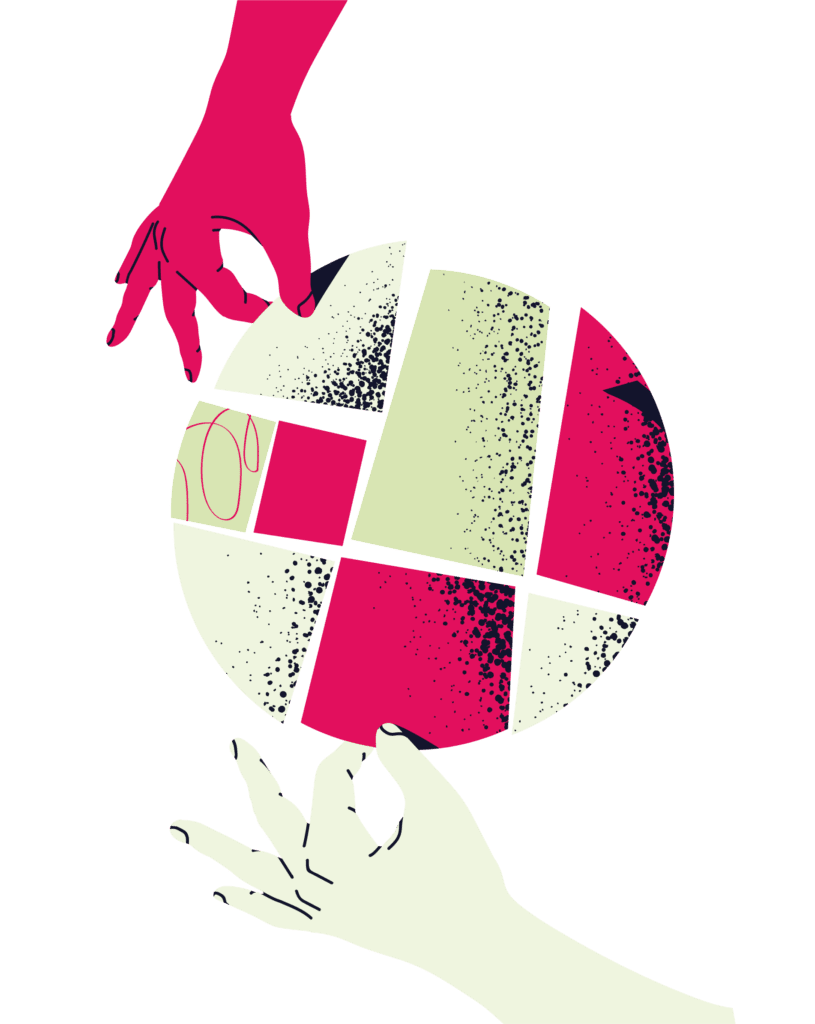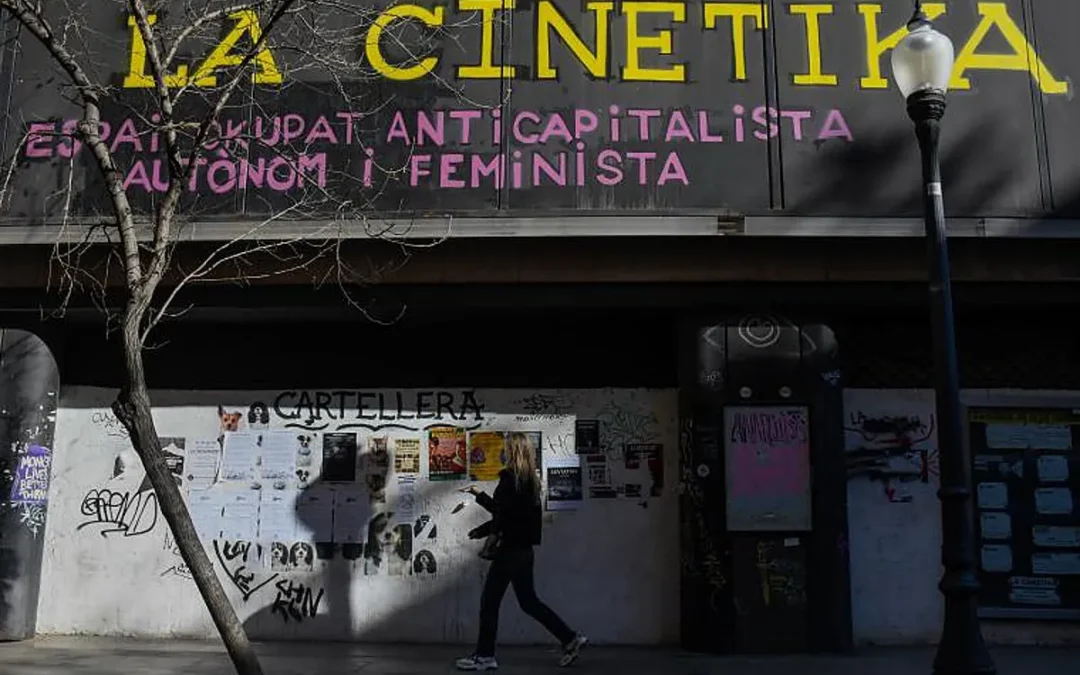Si aprecias estas aportaciones considera la posibilidad de suscribirte para hacer posible este medio.
La estrategia abolicionista de las prisiones no implica solo su clausura, sino que propone erradicar las condiciones que las hacen necesarias: pobreza, racismo estructural o dificultades de acceso a vivienda y sanidad. Gilmore es una militante incansable de esta idea que luego se convirtió en académica, y no al revés, como suele ser habitual. Originalmente licenciada en Arte Dramático, decidió estudiar Geografía en Rutgers cuando ya tenía cuarenta años de edad y mas de veinte de trayectoria militante.
Ya en la academia, ha sido pionera en el estudio de la «geografía carcelaria», un campo creado por ella, que le sirve para analizar cómo el encarcelamiento masivo transforma el espacio, la economía y las comunidades. En su investigación expone cómo las prisiones absorben poblaciones excedentes desde el punto de vista del capital, de manera que el sistema perpetúa las desigualdades sociales que hacen necesarias las prisiones. Su estudio sobre California, Golden Gulag (2007) o su trabajo más completo, Geografías de la abolición (Virus, 2024) son dos referencias, ya clásicas, para quien quiera adentrarse en el original pensamiento de la autora.
Gilmore también participó en la creación de INCITE!, una iniciativa que trabaja la violencia contra las mujeres de color. Este colectivo la define como una combinación de agresiones personales y sistémicas —de la policía, o producidas por la guerra, los controles migratorios, ataques a los derechos reproductivos, etc.—, rechaza la criminalización individual y aboga por estrategias de responsabilidad colectiva y justicia restaurativa.
¿Cómo comenzó el movimiento abolicionista de las prisiones en EEUU? ¿Cómo pasó de ser muy minoritario a ser un movimiento con tanta relevancia como tiene actualmente?
A finales de los años ochenta y principios de los noventa, especialmente en Estados Unidos, pero no solo allí, muchas personas nos preguntábamos acerca de un mundo que estaba cambiando de nuevo. La Unión Soviética se acababa. A pesar de las críticas que se le podían hacer, y hay muchas, apoyó muchas luchas anticapitalistas y anticoloniales. Por ejemplo, su existencia abrió un poco la puerta a la liberación de los negros en Estados Unidos.
Otras consideraciones tenían que ver con el hecho de que el ajuste estructural ya había comenzado tanto en el Tercer Mundo y como en el primero de muchas formas: desde golpes de Estado como el que ocurrió en Chile, cuando Allende fue derrocado por Estados Unidos, hasta otras formas de servidumbre por deudas de origen esencialmente neocolonial, y todo ello vinculado con un aumento de la criminalización. De manera que nos preguntábamos ¿qué hacer? ¿Qué estrategias deberíamos utilizar? Y cuando digo nosotros, incluyo a personas que procedían de muchos tipos de formaciones políticas. Gente que venía de partidos —comunistas u otros partidos de izquierdas— anarquistas autoorganizados, gente que había estado trabajando mucho, con o sin afiliación partidista, contra el apartheid sudafricano o en apoyo de Palestina o que provenía del movimiento de emancipación negra en Estados Unidos, que vio como muchas de sus demandas habían sido absorbidas por el discurso de la democracia mainstream.
Hubo mucho debate y muchos desacuerdos. Aunque parece que el abolicionismo contemporáneo surgió en Estados Unidos, todos estábamos en constante comunicación con camaradas de todo el mundo, personas que trabajaban en el panafricanismo, etc. Y lo que empezamos a ver fue que, miráramos donde miráramos, la criminalización estaba aumentando a un ritmo muy, muy rápido. Hubo un movimiento abolicionista [de la policía] en Estados Unidos a finales de los años sesenta y principios de los setenta, así que la gente tenía la experiencia de la lucha contra la policía, o de las luchas en la prisión. Se estaban produciendo debates sobre la cuestión de la relación entre presos sociales y presos políticos. En este grupo intentamos dar sentido a todos estos acontecimientos.
Parecía que pronto la mitad de la población del país estaría en prisión y la otra mitad los custodiaría
Y así, en los años noventa, descubrimos que teníamos que prestar atención a la expansión de las prisiones. Muchas personas que habían militado en movimientos sociales y políticos durante muchos años estaban siendo empujadas a pensar esta cuestión. Discutíamos sobre las cárceles, las condenas policiales, las largas sentencias y la rapidez con la que la gente en EEUU estaba siendo absorbida por la cárcel. En ese momento, ni siquiera hablábamos de encarcelamiento masivo. Parecía que pronto la mitad de la población del país estaría en prisión y la otra mitad los custodiaría. Así que reunimos todas nuestras experiencias, conocimientos y análisis y debatimos mucho. Y uno de los resultados de esta larga e intensa guerra contra la población fue el inicio del movimiento abolicionista contemporáneo.
En esos años, el movimiento era completamente marginal. La gente pensaba que estábamos locos. He contado muchas veces la historia de cuando un grupo de nosotros, unas 28 personas, organizamos la primera conferencia de Critical Resistance, que para muchos es el comienzo del abolicionismo contemporáneo.
Creíamos que sería un triunfo si conseguíamos que vinieran a nuestra conferencia quinientas personas. En julio de 1998, dos meses antes, hubo otra en Chicago, con preocupaciones parecidas, que trataba de averiguar, desde una perspectiva de izquierdas, qué podíamos hacer: el Black Radical Congress. Un grupo de nosotros fuimos a ver de qué hablaban, y era lo mismo que estábamos pensando nosotros. Fue asombroso ver a la gente llegar y llegar. Estaban como cansados porque habían conducido 3.200 kilómetros y llevaban la almohada en la mochila, pero seguían llegando. Así que volvimos a California y nos preparamos para que vinieran miles de personas. Se presentaron 3.500 personas. ¡Fue increíble!
¿Por qué crees que acudió toda esta gente a la llamada?
Vinieron porque se dieron cuenta, como nosotros, de que, independientemente del problema en el que estuvieran trabajando en sus comunidades, la criminalización tenía cierta resonancia para ellos; ya fuera que a las personas se les impidiera ir a la escuela o vivir en viviendas sociales porque habían sido condenados, o que no pudieran acceder ni al tipo de trabajo que tienen las personas con una educación modesta. También había crecientes dificultades para acceder a la atención médica porque la policía se había convertido, de repente, en el medio a través del cual tenía que pasar todo.
No estamos en contra de que la gente tenga una alimentación adecuada o una buena atención médica en la cárcel, pero sobre todo estamos a favor de que la gente no esté en jaulas
Un número de personas se acercó porque tenían a sus seres queridos en prisión o porque ellos mismos habían estado en ella, y esta es una experiencia terrible y mortal. Así que vinieron pensando que éramos algo así como los defensores de los derechos de los presos y que eso significaba que íbamos a luchar por mejores condiciones en la cárcel. Pero este no es nuestro enfoque. No estamos en contra de que la gente tenga una alimentación adecuada o una buena atención médica en la cárcel, pero sobre todo estamos a favor de que la gente no esté en jaulas.
¿Qué piensas de los análisis que precisamente asocian el nacimiento de la policía norteamericana con la persecución de los esclavos que huían?
Es un mito que la policía estadounidense tenga sus raíces en las patrullas de esclavos, aunque mucha gente se ha unido al movimiento inspirada por esta idea. Creo que invocar la abolición desde el siglo XV hasta el final real de la esclavitud tiene sentido porque capta la imaginación de la gente. Pero a veces surge el problema de que, para algunas personas, invocar la esclavitud implica hablar solo de personas de ascendencia africana que no son libres y a las que les robaban su trabajo. Esto crea un pequeño dilema porque hay muchas personas que están encerradas, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, que no son de ascendencia africana, y que no son libres. Y, en la mayoría de los casos, a las personas que están encerradas no les están robando su trabajo, simplemente les están robando su tiempo, y su tiempo se convierte en dinero con el que se paga a los guardias, la policía o los contratistas del Estado.
¿Crees que fue a partir del movimiento Black Lives Matter cuando esta lucha pasó a un primer plano, especialmente después de la muerte de George Floyd?
Black Lives Matter tuvo su época de mayor impacto mucho antes de George Floyd, a partir de 2014. El eslogan empezó a utilizarse antes, cuando absolvieron al policía que asesinó a Trayvon Martin [2012], se hizo, muy popular y repetido. Y el movimiento empezó a organizarse en Ferguson, Missouri, donde mataron a Mike Brown, [2014]. En ese momento surgieron muchas organizaciones; algunas de ellas han perdurado y otras no. Después sucedió como les sucede a muchos movimientos emancipatorios —seguro que aquí en España también—: parte de las luchas que se impulsan con el objetivo de una emancipación genuina son cooptados. En el caso de Black Lives Matter se convirtió en parte de la marca del Partido Demócrata.
¿Podrías explicar dos de los principales eslóganes del movimiento: Defund the Police —desfinanciar la policía— y Abolish the Police —abolir la policía—.
Están relacionados. Desfinanciar es una forma de señalar el drenaje presupuestario al salario social que implica la criminalización y que debería destinarse al bienestar colectivo. Y abolir no se refiere a una partida presupuestaria, en este caso la policial, sino a transformarlo todo. Abolir significa garantizar que las personas puedan vivir en condiciones, tener vivienda, acceso a la salud, disfrutar del arte y de la vida en plenitud. Se trata, en esencia, de erradicar las condiciones que hacen necesarias las prisiones. Por tanto, es una cuestión de rehacer —o reconstruir— completamente la sociedad.
¿Cómo se relaciona el movimiento abolicionista con otros tipos de justicia, como la justicia transformativa?
Es importante aclara este punto porque mucha gente sigue siendo muy escéptica con la abolición porque creen que simplemente decimos que no debemos preocuparnos por el daño que se ha causado, lo que no es cierto en absoluto. Más bien, la pregunta que nos hacemos es cómo se produce el daño y qué podemos hacer para que no se produzca. Y cuando ya se ha producido, en qué tipo de procesos debemos participar para reparar la situación y, por así decir, hacer que la sociedad vuelva a estar completa. Lo cual es muy diferente de pedir que el daño se convierta en un delito que deba ser castigado. Es una forma completamente diferente de estar en el mundo. Hay muchas personas que han desarrollado procesos de justicia transformativa increíbles.
Como ha ocurrido en otros lugares, en España se ha producido un importante ciclo feminista. Este ha sufrido su propio proceso de institucionalización con la consecuencia de la aprobación de nuevas leyes sobre violencia machista. Durante este proceso, adquirió mucha centralidad de la discusión sobre las penas de cárcel o incluso se ha llegado a reivindicar la reducción de los derechos de los penados. ¿Por qué el feminismo debería desmarcarse de este tipo de leyes?
El feminismo carcelario han ido en aumento desde la década de los ochenta, tanto en EEUU como en España u otros lugares. El feminismo ha trabajado mucho para que las autoridades se tomaran en serio la violencia sexual y la violencia doméstica. Esto ha sido importante, pero por ejemplo, en Estados Unidos, ha desembocado en leyes especiales, en una mayor criminalización y muchísimas intervenciones llevadas a cabo por las fuerzas de la violencia organizada que no reducen el daño a las mujeres ni a sus hijos. Así que todo este castigo no ha producido más seguridad.
Hace ya veintitrés años, un grupo de mujeres de color –aunque no todas eran negras— que habían estado trabajando en los años ochenta y noventa exigiendo el reconocimiento del daño a las mujeres y a los niños, dijeron: «Lo que queremos es acabar con la violencia contra las mujeres, no castigar más duramente a los autores de la violencia». Interpelaron a Critical Resistance que existía desde hacía tres años pidiéndonos que fuésemos más explícitas en la forma de hablar del daño, la violencia y su resolución.
Así que montamos un debate que desembocó en el manifiesto de Critical Resistance:Incite. De ahí surgió esta nueva organización de mujeres de color. Trabajamos en el manifiesto, y luego lo llevamos por todo el país. El procedimiento es que vas a un sitio, te reúnes con un grupo de base, se lee el manifiesto y se debate. Ha sido un proceso muy arduo. Pero al final, se ha conseguido que gente de todas partes que trabajan específicamente en temas de violencia contra las mujeres, estén de acuerdo en que este es el enfoque más adecuado y hoy todavía el colectivo Incite sigue trabajando.
Otra cuestión relacionada con esta que son los delitos de odio. Estos parten de una demanda, en gran medida impulsada por los movimientos sociales, que exige al Estado que penalice a los que hacen comentarios racistas u homófobos. De alguna manera, creemos que esto está vinculado con lo que en EEUU se llama “políticas de la identidad”. ¿Cómo veis esta cuestión, sucede algo parecido en Estados Unidos?
Este proceso arroja mucha luz sobre cómo se han formado y profundizado las geografías carcelarias a lo largo del tiempo. Sobre cómo se forma la imaginación política de las personas, incluyendo la presunción de que el castigo es la forma de superar el daño. No estoy diciendo que el discurso de odio no sea dañino, tengo 74 años y he recibido mucho. Evidentemente, no estoy diciendo que si yo lo he podido hacer todo el mundo tenga que hacerlo. Pero lo cierto es que la idea de que la forma en que se resuelven los problemas sociales es criminalizando ciertos comportamientos, se está profundizando y ampliando y e impulsa una geografía carcelaria más duradera.
Mucha gente hace política a partir de la identidad, por utilizar vuestra expresión, gente que dice: “soy parte de un grupo que se siente amenazado, incómodo o inseguro”… Pero el hecho de que las soluciones que se demandan para todo estos problemas vengan a través de un predominio de la carceralidad, es un indicador de que nuestra visión política se ha debilitado y distorsionado. Y aquí el Estado no es el único problema, la gente pide a los empresarios, a los capitalistas, que hagan lo mismo: “Castigad a mi compañera de trabajo porque ha sido desagradable conmigo”. He tenido posiciones de dirección en el mundo académico y la gente venía y me decía: «Castiga a fulana porque dijo tal y tal». ¿Por qué quieres que se castigue?, cuál es el porqué de esa lógica.
¿Crees entonces que es una tendencia en los movimientos sociales?
Efectivamente hay una tendencia que va hacia ahí. No sé cómo expresarlo mejor, pero creo que la gente se siente obligada a encontrar el mal en muchas más cosas y luego a tratar de criminalizarlo de alguna manera, incluso dentro de las organizaciones políticas. Y esa criminalización viene acompañada de castigo o expulsión.
Uno de los problemas que surge con bastante frecuencia es que se ha adquirido el mal hábito de distinguir entre las personas inmigrantes que son “chivos expiatorios pero inocentes” y otros que han sido condenados por algún tipo de infracción o delito. Y luego dicen: “bueno, los que somos inocentes deberíamos ser tratados de forma completamente diferente a los que son culpables”, en lugar de hacer causa común porque en realidad todo el mundo está siendo criminalizado. Esto está sucediendo en Portugal, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en muchos lugares. Es una distinción parecida a la que antes se hacía entre presos sociales y presos políticos.
Así que, en Estados Unidos, dónde en el pasado los demócratas han deportado a mucha más gente que los republicanos, después de muchos años de lucha contra la detención de migrantes, las deportaciones, etc., la abolición se está convirtiendo también en un término importante para pensar la emancipación en general. Hay un nuevo libro llamado Unbuild the Walls de Silky Shah que trata esto de una manera fantástica.
Otra cuestión relacionada es la idea de «espacios seguros» que aquí importamos de los Estados Unidos y que tiene consecuencias para la vida cotidiana de las asambleas. ¿La seguridad es algo que se puede conseguir o pedir? ¿Qué implica que asumamos este concepto desde los movimientos?
Realmente no entiendo del todo de dónde viene esta adicción a la seguridad. Puedo pensar críticamente en cómo las personas que trabajan en movimientos abolicionistas han contribuido sin duda a esta forma de pensar, no intencionadamente. Parte de la crítica a la policía y a la vigilancia en las cárceles y a la criminalización es que la gente suele decir que, en realidad, no sirven para mantenernos seguros. Nosotras mismas podemos mantenemos a salvo. Creo que lo que ha ocurrido es que el eslogan práctico se ha convertido en una demanda política débil que está relacionada con lo que hablábamos antes. La gente va por ahí, sea cual sea el grupo social al que pertenezca —laboral, político o de otro tipo—, pensando que deberían criminalizar a las personas que les hacen sentir mal y también que tienen derecho a la seguridad. En realidad, en los movimientos luchamos tanto como podemos. Para que eso sea posible: hacer lo que hacemos y hacerlo con algo de fuerza y alegría debemos y podemos tratar de no hacernos daño unos a otros. Lo cual es muy diferente de decir que existe la posibilidad de un espacio seguro.
¿Qué aporta el marco de la geografía crítica para la lucha política abolicionista?
Cuando fui a la escuela de posgrado no tenía planeado escribir sobre prisiones pero acabé analizando las prisiones de California. Eso me permitió entender que allí donde la desigualdad es más acusada, las prisiones y la policía son más activas, y esto se produce en todo el mundo.
Cualquier tema que sea central en la lucha por la reproducción social se puede entender a través de la dialéctica del abandono organizado y la violencia organizada
Lo que se llama “geografía crítica” nos da la oportunidad de pensar desde el materialismo histórico sobre cómo está producido el mundo y, por lo tanto, cómo deshacerlo, cómo convertirlo en otra cosa. La longue duree es la modernidad capitalista, es el colonialismo y la esclavitud y el acaparamiento de tierras hoy día. Así que para mí, la abolición tiene estos tres requisitos. Tiene que ser verde porque estamos inmersos en una crisis climática, lo que significa que hay muchísimas personas que han sido desplazadas de sus hogares debido al cambio climático, así como al acaparamiento de tierras y todos los demás fenómenos conectados. Para ser verde, tiene también que ser roja porque los problemas de los últimos quinientos y pico años se originan en el capitalismo. Y para ser roja, tiene que ser internacional. Así que trabajo con personas que ocupan tierras, que combaten su acaparamiento; que se oponen a la expansión carcelaria en lugares como el Reino Unido y Portugal o que luchan por la vivienda. La lucha por la vivienda es universal, tanto en el Norte global como en el Sur global: vivienda, vivienda, vivienda. Hay que prestar atención al transporte, las afecciones respiratorias… Cualquier tema que sea central en la lucha por la reproducción social se puede entender a través de la dialéctica del abandono organizado y la violencia organizada. Y a medida que entendemos esas dialécticas, a veces podemos ver el camino para deshacer las geografías carcelarias y hacer geografías de la abolición.
¿Qué nos permite entender tu trabajo sobre las prisiones en California del funcionamiento de estas geografías carcelarias en otros lugares?
A pesar de que ya tiene dieciséis años, creo que podemos extraer algunas ideas. Por ejemplo, una de las muchas formas en que podemos abordar la abolición es a partir de la cuestión de los usos del suelo. Hablo acerca del control de la tierra y el entorno construido y de quién puede disfrutar el usufructo de esta tierra. Ya estemos hablando de residencial, urbano, industrial, rural, o cualquier uso, nos proporciona una forma inicial de abordar el problema de la violencia organizada y el abandono organizado.
Para mi libro investigué hasta la saciedad cuatro factores, Suelo, Trabajo, Capital y Estado. Otros pueden jugar con ellos en diferentes contextos y ver qué les funciona: localizar los excedentes de suelo y el trabajo; analizar el capital, capital monetario, particularmente el que circula a través del Estado, pero también especialmente la deuda. Y, por último, la capacidad estatal, que es la capacidad del Estado para organizar suelo, trabajo y dinero. Por ejemplo, en lugar de cárceles y más policía el suelo podría utilizarse para hacer un puerto, un hospital, una escuela, una carretera o un parque.
Otra de las cosas que aprendí al escribir ese libro fue cuántos tipos diferentes de organización social se vuelven significativos y poderosos en la lucha contra la criminalización y la prisión: pueden ser sindicatos, comunidades religiosas, grupos ad hoc de madres y otros seres queridos, personas que están encarceladas o que lo han estado en el pasado. Esta lucha se puede dar incluso desde dentro del Estado. Quiero decir, trabajo para una universidad pública. Yo también soy parte del Estado. Algunas personas que trabajan para ciertos departamentos estatales pueden tener una agenda diferente a la de su organismo y a veces podemos recurrir a ellas, al menos para conseguir información que necesitamos para nuestras luchas. Por ejemplo, mucha de la gente con la que hacíamos trabajo político en California a principios de este siglo habían sido profesores en prisiones de allí. Iban a trabajar, enseñaban, se iban a casa y veían cómo el sistema empeoraba a medida que se agrandaba el complejo industrial-penitenciario y, por supuesto, fue empeorando porque este sistema consiste en encerrar a más personas para poder convertir su tiempo en dinero.
Algunos de estos profesores llevaban enseñando en prisiones desde los años setenta y decían: «Cuando empezamos aquí, el acuerdo era que les enseñaríamos a estos chicos y lo que aprendían les sería crucial, para que al salir no volvieran a la cárcel. Y ahora no podemos enseñar nada. ¿Qué está pasando?»
Así que conocimos a algunos de estos profesores que empezaron a organizarse tanto para hacerse cargo de su sindicato como en solidaridad con nosotros para empezar a luchar contra el sistema penitenciario. Trabajaban en el sistema penitenciario y lo estaban combatiendo. Así que no es como si nos uniéramos a los guardias que dependen absolutamente de las prisiones, sino a los maestros que pueden ser maestros en cualquier tipo de contexto, no requieren de la prisión. Las enfermeras no requieren de la prisión, los cerrajeros no requieren de la prisión, solo los guardias requieren de la prisión.
Eso es algo que aprendimos sobre el terreno, haciendo cosas. Y a veces, ya sabes, mi investigación y la de otras personas nos ayudaban a formular una idea que luego podíamos convertir en el agotador trabajo de coger el teléfono y llamar a la gente y rogar a alguien que se reuniera con nosotros y todo eso, como sucedió con los profesores, las enfermeras y así sucesivamente. Nos llevó años. Pero lo conseguimos.
Ayer hablamos con algunos compañeros que están involucrados en una campaña en California para conseguir que se cierren diez prisiones. Y están teniendo mucho éxito. Nos sorprende, per también vemos cómo las décadas de trabajo se han acumulado de alguna manera y están produciendo cosas.
¿Qué opinas de la existencia de prisiones como las de El Salvador de Bukele: celdas gigantes como jaulas con literas de cuatro pisos sin colchón ni sábanas donde duermen hacinados, comen con las manos y están sujetos a uno de los regímenes más carcelarios más duros del mundo. No pueden moverse. No pueden hablar. No hay respeto a ningún tipo de derecho de los penados. ¿Que dice este régimen carcelario sobre el momento político que vivimos?
Lo que esto revela sobre el mundo en que vivimos —retomándolo del Black Lives Matter— es que muchas vidas, en realidad, no importan. Ese es el mensaje esencial: esas vidas no cuentan. Quienes están encerrados en prisiones como la de Rikers, en Nueva York, por mucho que la ciudad pretenda lo contrario, están expuestos a una muerte prematura. Esto no solo es consecuencia de la realidad objetiva de carecer de derechos, de bienestar, de cualquier recurso, de vivir en condiciones terribles, hacinados y en lugares llenos de tensión, sino también a que el bloque de poder, la cúpula dirigente —o como quiera llamársele— asume con total normalidad que todas esas personas mueran, que perezcan tanto ellas como quienes las cuidaron o dependieron de ellas. Son, en definitiva, desechables.
El racismo se trata, en esencia, de la producción y explotación, sancionada por el estado o extralegal, de una vulnerabilidad hacia la muerte prematura diferenciada por grupos. Era la única manera que encontré de dar sentido a lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que escribí para llevarlo a las comunidades y colectivos. Supongo que averiguaremos si acaban sumándose a nuestra lucha por la emancipación, que es lo que importa.
Esta entrevista está realizada antes de la victoria de Trump en las últimas elecciones.