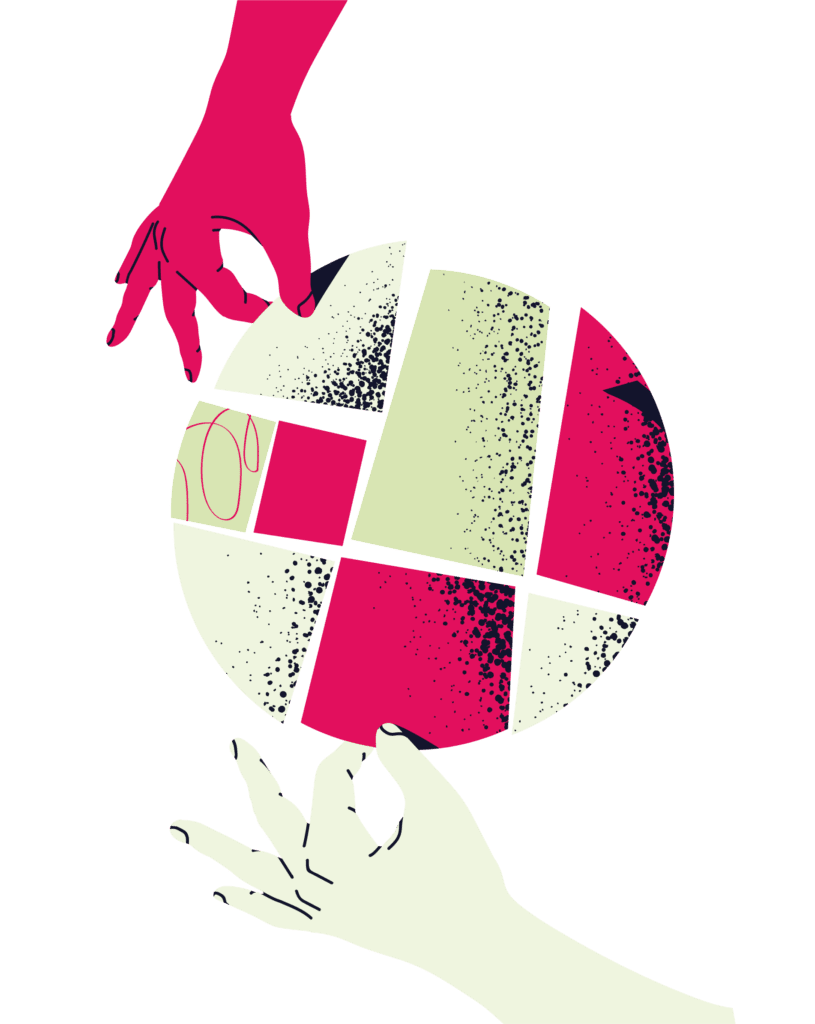Empezamos a liberar los contenidos del Cuadernos de Estrategia 3: El sentido común punitivo. Pronto publicaremos el cuaderno completo, si quieres leerlo en papel puedes suscribirte aquí. ¡Gracias por hacerlo posible!
Lee un fragmento del artículo aquí o descarga el capítulo completo.
Exigir penas más duras y un mayor control policial mientras se culpa a la población migrante de un aumento sin precedentes de la criminalidad se ha convertido en uno de los principales recursos electorales de la extrema derecha, al tiempo que está marcando el ritmo de la agenda política de los países occidentales.
En julio de 2024, Alberto Núñez Feijóo relacionaba explícitamente migraciones con delincuencia: «Solidaridad sí, pero seguridad también». Ante la posibilidad de que el ejecutivo español obligase a las comunidades autónomas a acoger a menores de edad en situación de desamparo, llegados a las costas canarias en cayuco, el líder del Partido Popular afirmaba que hay que ser solidarios con quien llega «porque se ha jugado la vida», pero también hay que pensar que «los españoles tienen derecho a salir a la calle con seguridad». Frente al drama de miles de personas que mueren en las aguas del Atlántico y del Mediterráneo, el líder del principal partido de la oposición vinculaba migraciones con delincuencia, normalizando nuevamente discursos que hasta hace poco solamente expresaban de forma explícita los grupos de ultraderecha.
El éxito de esta combinación entre populismo punitivo y la radicalización xenófoba no tiene relación alguna con la evolución de la criminalidad. Los argumentos son los mismos en países que han visto aumentar sensiblemente los hechos delictivos y en otros, como el Estado español, que han gozado de cierta estabilidad y de tasas de criminalidad relativamente bajas durante la última década. La preocupación por el delito y la inseguridad ha colonizado las agendas políticas y mediáticas de los países europeos, a la vez que las propuestas para defender a los votantes del crimen se han convertido en una pieza fundamental de las campañas electorales. La centralidad de la política criminal no es nueva ni atribuible al auge de la extrema derecha; tiene su origen en el giro punitivista que arranca en los años ochenta en el Reino Unido y en los Estados Unidos.
En España, el populismo punitivo se agita desde la década de 1990 pero, a diferencia de lo sucedido en otros países europeos como Francia, no se vinculaba hasta hace pocos años con el miedo y el rechazo a la población inmigrante. Inspirada, sin embargo, en la estrategia exitosa de grupos ultra de otros países, la extrema derecha española ha incorporado la identificación entre delincuencia y migraciones a su discurso, así como al debate político y mediático. A continuación se presenta una breve genealogía del populismo punitivo y sus ejes discursivos en este país, se analiza la introducción de la agenda punitivista en España, al igual que la rápida y reciente construcción del vínculo entre punitivismo y radicalización xenófoba. Seguidamente se contraponen los discursos del alarmismo securitario y de la culpabilización de las personas migrantes con los datos recientes. Y, por último, se plantean algunas reflexiones y propuestas a modo de conclusión.
El populismo punitivo: miedo y control
A finales de la década de 1990, Bottoms1 advertía del giro punitivo de los discursos políticos sobre seguridad y penalidad. Utilizaba el término populismo punitivo para nombrar el fenómeno según el cual las políticas penales se orientan al endurecimiento de las penas para responder a presiones políticas ignorando la evidencia empírica.2 A principios de los años dos mil autores como David Garland3 o Loïc Wacquant4 describían el cambio de enfoque de las denominadas sociedades occidentales con relación al control del crimen y a la justicia penal iniciado en los años setenta. Estas transformaciones, analizadas con detalle en Estados Unidos y en Reino Unido, han tenido un impacto global, marcando la agenda de la política partidista y de las políticas públicas en contextos muy distintos.
Las causas de este giro son múltiples pero están todas íntimamente relacionadas. Por un lado, las transformaciones en la estratificación social asociadas a la globalización han supuesto un aumento de las desigualdades, la pobreza y el desempleo. Por otro, a partir de los años cincuenta se registra un cierto crecimiento de las actividades delictivas en las ciudades, lo que alimenta las críticas a las políticas penales de inspiración rehabilitadora. En el plano cultural, las reacciones conservadoras a las revoluciones de finales de los años sesenta cambiaron la percepción social del delito: se descalificaron las explicaciones estructurales y complejas de la criminalidad tachándolas de «justificaciones sociales del crimen», al tiempo que se articuló un discurso individualista, según el cual los delincuentes son seres egoístas e inmorales que actúan contra los intereses legítimos del resto de la sociedad. Los hurtos, los atracos o el tráfico de drogas ya no se consideraban así resultado de la marginación y la pobreza, sino de un comportamiento racional antisocial.5
En este marco, el populismo punitivo surge como una estrategia política consistente en utilizar el derecho penal para obtener réditos electorales, asumiendo la premisa de que el aumento de la severidad de los castigos implica la reducción de los delitos.6 En la estela de esta estrategia, los decisores políticos lanzan y aprueban propuestas de endurecimiento de las condenas para dar una respuesta inmediata y aparentemente sencilla a preocupaciones sociales como crímenes de gran repercusión mediática o el miedo por el incremento de actividades delictivas protagonizadas por multirreincidentes. La renovada fe en el sistema penal como herramienta de control social y de solución a problemas de interés público está íntimamente ligada a las transformaciones socioeconómicas del último tercio del siglo xx y se concreta en tres aspectos clave: la transformación del papel asignado socialmente a la cárcel, la magnificación de la importancia de la opinión de las víctimas y el uso electoralista del miedo y de la percepción de inseguridad.
El uso electoral del miedo y de la percepción de inseguridad
Ante el desprestigio de la política (y de los políticos), ofrecer respuestas concretas a hechos impactantes se ha convertido en una herramienta dirigida a seducir al electorado. Las respuestas a las inseguridades provocadas por el aumento de la pobreza y la precariedad son percibidas como insuficientes y la mayoría de los partidos políticos se concentran en miedos para los que ofrece una receta sencilla y fácilmente comunicable. Aparentemente, es más fácil proponer incrementos de efectivos en los cuerpos de seguridad o modificaciones normativas calificadas según la idea de la mano dura ante el delito y el incivismo, que debatir acerca de políticas sociales, laborales o de vivienda.
El discurso del populismo punitivo mezcla asesinatos, violencia sexual o terrorismo con la delincuencia del día a día y la percepción de inseguridad. La preocupación por la llamada delincuencia común no solamente se expresa en las reformas legislativas, sino que también ha comportado la adopción y la normalización de las llamadas políticas de «tolerancia cero». Este término se popularizó a partir de la publicidad internacional de la estrategia del alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, entre 1995 y 2000. El foco de la política «anticriminal» de Giuliani consistía en el acoso permanente a las personas más empobrecidas visibles en los espacios públicos. Mediante la intensificación de la presencia de policía uniformada, William Bratton, el jefe del Departamento de Policía de Nueva York (nypd), se propuso luchar contra realidades tan diversas como la compra y la venta de drogas a pequeña escala, la prostitución, el sinhogarismo, los grafitis, etc., a la vez que se refería a las personas involucradas como «parásitos» sociales (squeegee pest).
En cinco años, el número de efectivos del nypd aumentó en 12.000 agentes (un 26 % del total), mientras que disminuía en 8.000 el número de trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales. El descenso de la criminalidad en la ciudad se atribuyó a la agresiva política de persecución, a la vez que think tanks, como la Heritage Foundation o el Manhattan Institute, convertían a William Bratton en una celebridad de la criminología conservadora a escala internacional. En su ofensiva publicitaria olvidaron intencionadamente que otras ciudades como Boston o San Diego experimentaron una reducción de la criminalidad similar a la de Nueva York, si bien con estrategias basadas en la mediación y sin incrementar el número de agentes uniformados que patrullaban las calles. También obviaron que el descenso de la criminalidad se inició tres años antes del nombramiento de Giuliani y del inicio de sus políticas.7
La expansión (y el éxito) de los discursos políticos y mediáticos de tolerancia cero ha tenido importantes consecuencias sobre la percepción social de los mecanismos de control y castigo del delito. Estos discursos parecen dar a entender que se puede combatir y reducir la delincuencia sin considerar sus causas; vinculan problemas como la suciedad, el ruido o la visibilidad de la pobreza en la calle con la delincuencia; y convierten a los cuerpos policiales en los encargados de solucionar un interminable abanico de problemas enmarcados en el difuso ámbito de la convivencia.8
Al vehicular las reacciones a las inseguridades y las molestias percibidas por los vecindarios a través de los cuerpos policiales, se desplaza la responsabilidad del cuidado de las relaciones sociales y comunitarias hacia una autoridad externa especializada en el control. Se establece así una lógica de queja-respuesta, a la que se piden soluciones inmediatas sin necesidad de interacción entre las partes en conflicto. Las quejas que movilizan los recursos policiales suelen focalizarse sobre los individuos que generan incomodidad y que son más visibles y están más presentes en las calles. Controlar la actividad de jóvenes, personas sin techo o grupos de personas que se reúnen en el espacio público debido a la precariedad de sus viviendas, acaba convirtiéndose en una exigencia por parte de los vecinos y vecinas hacia las administraciones públicas, personificadas en los agentes de policía.
La cárcel: eje central del punitivismo
Si en algún momento del siglo pasado había quien defendía que las sociedades humanas acabarían superando el uso de la reclusión como respuesta a la transgresión de las normas, hoy en todo el mundo vemos a la cárcel convertida en el eje de los mecanismos de control penal.9 La mayoría de las voces expertas atribuyen el crecimiento del número de internos penitenciarios en mayor medida a transformaciones en las políticas penales que a un aumento de la delincuencia.10 El incremento más espectacular de población reclusa se ha producido en Estados Unidos, donde esta pasó del medio millón de personas a más de dos millones entre 1980 y 2008. La inmensa actividad del sistema penitenciario norteamericano ha dado lugar a lo que la profesora Angela Davis denomina el «complejo industrial carcelario»: un entramado de intereses económicos y corporativos que se alimenta del hecho de que las cárceles se hayan convertido en una pieza fundamental de la gobernabilidad de los malestares de las sociedades posindustriales.11
Pero Estados Unidos solo ilustra una tendencia común en las llamadas sociedades occidentales. La pérdida de confianza en la función rehabilitadora de las cárceles no ha llevado a cuestionar la utilidad de la reclusión; en lugar de preguntarnos si encerrar durante largos periodos de tiempo a quienes cometen delitos en enormes instalaciones en las afueras de las ciudades tiene algún efecto reeducativo, hemos asumido acríticamente que encarcelando a más gente viviremos más tranquilos. Se espera que las instituciones penitenciarias trasladen al delincuente el rechazo y el deseo de venganza de la sociedad y que mantengan controlados a los individuos peligrosos con el fin de preservar la seguridad del resto de la ciudadanía.12
La evidencia empírica muestra, sin embargo, que la intensidad o duración de las penas no tienen un impacto disuasorio sobre la comisión de delitos. Por lo general, el delincuente potencial no considera en el cálculo de costes y beneficios la dureza del posible castigo.13 De hecho, en la mayoría de las ocasiones desconoce el marco legislativo y los posibles cambios que se han ido introduciendo. Lo que sí considera son las oportunidades de violar las normas sin ser detenido y procesado; por eso la vigilancia o las políticas preventivas resultan más eficaces que las medidas punitivas.14
Para justificar la preponderancia de la función retributiva del sistema penal, los discursos del populismo punitivo convierten la relación entre las víctimas y los delincuentes en un juego de suma cero. Cualquier cuestionamiento de la utilidad de mantener en la cárcel a los causantes del dolor ajeno se considera un insulto hacia sus víctimas.15
El supuesto interés de las víctimas pasa así por encima del interés común. Se asume que todas ellas comparten un mismo deseo de venganza; la severidad del castigo se presenta como parte de su compensación y los posibles beneficios penitenciarios para los penados parecen un agravio para el conjunto de la sociedad. Se exige así más prisión y durante más tiempo, con independencia de la evidencia empírica que pone en cuestión que la duración de las condenas tenga relación alguna con las probabilidades de reincidencia. Como señala David Garland, antes de los años ochenta era impensable que personas con responsabilidades políticas en las democracias occidentales manifestaran públicamente su apoyo a la venganza institucional o al castigo expresivo del delito por parte del Estado, pero la instrumentalización del sufrimiento ha permitido normalizar la visceralidad en los debates públicos sobre crímenes y penas.16
Sigue leyendo, descarga el capítulo completo.
- A. Bottoms, «The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing», en C. Clarkson y R. Morgan (eds.), The Politics of Sentencing Reform, Oxford, Clarendon Press, 1995, pp. 17-49. ↩︎
- Tomislav Kovandzic, John J. Sloan III y Lynne M. Vieraitis, «“Striking out” as crime reduction policy: the impact of “three strikes laws” on crime rates in us cities», Justice Quarterly, núm. 21(2), 2004, pp. 207-239. ↩︎
- David Garland, The Culture of Control, Oxford, Oxford University Press, 2001. ↩︎
- Loïc Wacquant, Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social, Barcelona, Gedisa, 2010. ↩︎
- Elena Larrauri, «Populismo punitivo… y cómo resistirlo», Revista Jueces para la democracia, núm. 55, 2006, pp. 15-22. ↩︎
- Juan Antón-Mellón, Gemma Álvarez y Pedro Rothstein, «Populismo punitivo en España (1995-2015): presión mediática y reformas legislativas», Revista Española de Ciencia Política, núm. 43, 2017, pp. 13-36. ↩︎
- Loïc Wacquant, op. cit. ↩︎
- Pedro Oliver et al., «Ciudades de excepción. Burorrepresión e infrapenalidad en el estado de seguridad», en Sergio García y Débora Ávila (coords.), Enclaves de riesgo. Gobierno neoliberal, desigualdad y control social, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015, pp. 229-251. ↩︎
- Ben Crewe, The prisoner society. Power, adaptation and social life in an english prison, Oxford, Oxford University Press, 2012. ↩︎
- Loïc Wacquant, op. cit. ↩︎
- Angela Davis y David Barsamian, The Prison Industrial Complex, Oakland, ak Press, 1999. ↩︎
- Tapio Lappi-Seppälä, «Explaining Imprisonment in Europe», European Journal of Criminology, vol. 8(4), 2011, pp. 303-328. ↩︎
- Marta Nelson, Samuel Feineh y Maris Mapolski, A New Paradigm for Sentencing in the United States, Nueva York,Vera Institute of Justice, 2023. ↩︎
- Elena Larrauri, op. cit. ↩︎
- Jose Luís Díez-Ripollés, «El Nuevo Modelo de Seguridad Ciudadana», Revista Jueces para la Democracia, núm. 49, 2004, pp. 25-42. ↩︎
- David Garland, The Culture of Control, Oxford, Oxford University Press, 2001. ↩︎