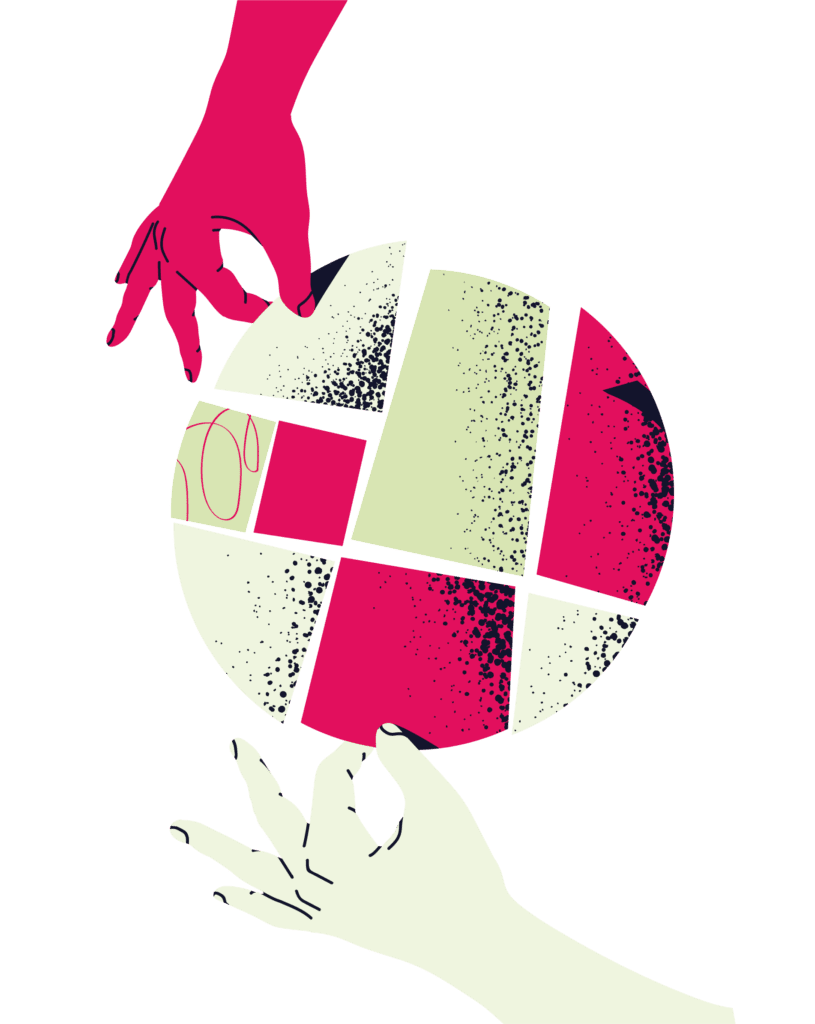En la política revolucionaria, el disturbio siempre funcionó como una especie de iluminación. Anuncio de una posible cesura en el sistema y augurio de la ruptura del régimen de gobierno. El principio del fin del dominio capitalista. A pesar de ello, en los países europeos, las organizaciones revolucionarias hace tiempo que desistieron de tener articulada ninguna clase de estrategia insurreccional. El libro de Clover Disturbio. Huelga. Disturbio. La nueva era de los levantamientos ofrece una sugerente lectura para buscar algunas respuestas sobre estas cuestiones. Aunque aquí solo abordamos las más útiles para el contexto europeo. Justo en un contexto donde la política ha quedado más ritualizada e institucionalizada, urge pensar el engarce entre la crisis capitalista y las herramientas de insurrección política.
El antagonismo ya no está protagonizado por mecanismos clásicos de lucha –como la huelga– sino por medio del “disturbio ampliado”. La primera tesis del libro se podría resumir de la siguiente manera: nos encontramos en una nueva fase política a escala global. Ahora el antagonismo ya no está protagonizado por mecanismos clásicos de lucha como la huelga sino por medio de lo que él denomina el disturbio ampliado. Clover afirma que vivimos la última de las fases de un ciclo que comprende tres momentos históricos: el del disturbio, el de la huelga y el del disturbio ampliado. O, lo que es lo mismo, dentro de los tres modos de resistencia articulados a lo largo del tiempo frente a tres fases distintas del capitalismo: la fase de circulación del capital mercantil de los siglos XVII y XVIII, la fase de producción industrial capitalista desplegada en el XIX y gran parte del XX y, por último, la nueva fase de circulación del capitalismo financiarizado emergido tras la crisis de los años 70.
Traído a la realidad política europea, el texto defiende una tesis rupturista y no exenta de polémica que se podría leer así: la huelga, como herramienta laboral, ha dejado de ser la principal palanca revolucionaria de las clases subalternas. Esto es, en el nuevo orden global, las clases trabajadoras –especialmente las del centro capitalista– tienen cada vez menos margen de presión y maniobra ante un ciclo productivo que se desvanece y se les escapa de las manos.
Respecto de nuestro contexto más inmediato, el libro apunta sobre una doble crisis. De un lado, la crisis del sindicalismo europeo –aquel formado al calor de los Estados del bienestar– capaz de conseguir mejoras de calado en la vida de las clases trabajadoras. Y del otro, la crisis de la idea de huelga como resorte revolucionario. Esto es, como acto capaz de interrumpir el ciclo de producción y forzar cambios e incluso rupturas dentro del sistema.
La conflictividad obrera fue tradicionalmente de menor intensidad en aquellos países donde más sindicalizada estaba la clase trabajadora
En el caso europeo esta crítica sindical ya estaba desarrollada, décadas atrás, en los sectores obreros de mayor radicalidad y de menor querencia sindical. No en vano, durante los años sesenta del pasado siglo, la conflictividad obrera fue tradicionalmente de menor intensidad en aquellos países donde más sindicalizada estaba la clase trabajadora. La lógica era clara; a mayor capacidad de reparto y mayor mediación política, mayores niveles de pacto y estabilización. Un hecho demostrable aún a día de hoy si comparamos los países del norte de Europa con la mayoría de los del sur. Clover lo expresa con nitidez e incluso lleva el argumento mucho más allá al recordar que «a lo largo del siglo XX, las huelgas no acompañaron a la catástrofe económica, sino al crecimiento, un hecho evidente tanto en la Depresión y el Frente Popular de los años treinta como durante el auge de posguerra».
Aquí estaba la clave. Precisamente en esas décadas gloriosas del capitalismo europeo, fue cuando se formaron los sistemas de negociación sindical y sus correspondientes legislaciones laborales. También es donde se demostró lo señalado por Clover. El sindicalismo fue una herramienta eficaz y la huelga produjo resultados positivos mientras el modelo capitalista mantuvo cierta capacidad productiva y redistributiva. Sin embargo, la crisis de los años setenta produjo un cambio sin precedentes en el modelo y las posiciones sindicales quedaron reducidas a dos. La primera de ellas pasaba por dar continuidad a un sindicalismo corporativo que participase en la gestión de la crisis capitalista y gestionase su menguante reparto. La segunda, la agrupada en modelos de sindicalismo honesto, intentó forzar la máquina de la redistribución sin sus horizontes revolucionarios. El problema es que, en ambos casos, las esperanzas globales de obtener resultados a gran escala, como sucedió en las décadas precedentes, se habían desvanecido.
La crisis de los años setenta afectó duramente a todo el espectro sindical. Los tejidos productivos se debilitaron, desaparecieron o se batieron en retirada, dejando a su contraparte obrera desarmada. De nuevo Clover –parafraseando a un historiador burgués–, lo expresa con con contundencia: «El año 1978 fue el Waterloo para los sindicatos, los legisladores y el reformismo keynesiano». La Europa sustentada en su poderoso tejido productivo de posguerra comenzó su declive, y eso lo cambia todo. Una carrera descendente de la que hoy vivimos sus penúltimas etapas.
Crisis capitalista y población excedentaria.
Clover defiende así que vivimos un cambio de época en la que el sujeto obrero y la huelga han dejado de ser el eje antagónico del capitalismo. Frente a ellos, emergería una nueva realidad; las clases excedentarias y su principal dispositivo de intervención: el disturbio ampliado.
De algún modo, la tesis de Clover describen la ruptura de la cadena lógica que ha alimentado a toda la izquierda europea desde 1945. La sucesión práctica y táctica en la que el sujeto obrero y la conflictividad en el trabajo funcionaban como motor de arranque de la conflictividad en el conjunto del sistema: acumulación de fuerzas que permitía escalar el conflicto y componer el músculo principal de la futura revolución obrera.
El modelo de conflictividad entre obreros y capitalistas en el ciclo industrial europeo alimentó y colonizó todo el imaginario de izquierdas radical
En efecto, este modelo de conflictividad entre obreros y capitalistas en el ciclo industrial europeo fue la materia prima que alimentó y colonizó todo el imaginario de izquierdas más o menos radicales hasta bien entrados los años 80, incluso hasta día de hoy en no pocos casos. Por este motivo, su desarticulación en las décadas posteriores, provocó una enorme desorientación y pérdida de sentido en el conjunto del difuso campo político de las izquierdas, llevando a no pocas áreas políticas a querer escapar de esa centralidad.
Aquel modelo de reproducción de las organizaciones revolucionarias se basaba en una vana esperanza. La izquierda daba por hecho que la conflictividad de fábrica alimentaría sus organizaciones permanentemente con nuevos militantes llegados de sus brazos obreros y sindicales. Al igual que, por otro lado, las universidades proveerían de nuevos militantes sus estructuras juveniles y militantes.
Sin embargo, el brazo obrero perdería peso hasta quedar como algo residual, mientras que las organizaciones políticas de izquierda se nutrirían casi exclusivamente de los ámbitos universitarios y su expresión futura de organización: los movimientos sociales. Un hecho que llevó a que, desde entonces –y casi como una condena–, buena parte de las izquierdas revolucionarias peleasen encarnizadamente por controlar, generación tras generación, las nuevas promociones universitarias.
Pero para Clover el problema no estaba aquí, pues parece evidente que las minorías universitarias o las clases medias revolucionarias no serían el principal factor de cambio. Para nuestro autor, la partida se juega mediante uno nuevo: las clases excedentarias. Pero ¿a qué se refiere con este concepto?
El uso de esta nueva categoría de clase se relaciona con el concepto marxista de reproducción ampliada. En pocas palabras, las nuevas clases excedentarias serían un producto directo de la actual fase del capitalismo. En esta, las crecientes dificultades para rentabilizar una producción en continua expansión estaría expulsando a cada vez más sectores de la población, redoblándose la lucha por mantener bajo control factores centrales de los costes de producción como la propia mano de obra, la energía y los alimentos.
Esta permanente huída hacia adelante ha hecho que el capitalismo se concentre en su propia circulación, buscando no solo las tradicionales ganancias sino también multiplicar las rentas e intereses que se generan en todos estos recorridos. Se estaría produciendo, por tanto, un desplazamiento de los problemas de redistribución –donde se vinculan capitalismo, política y Estado– para devolver el campo de batalla a los viejos problemas de la producción y, en esta fase, de la circulación del capital (explotación territorial, inversión financiera, comercio, cadenas de deuda, tecnología o logística).
Esta batalla es la que se nos ha aparecido en los últimos años en forma de crisis energética, inflación, colapsos financieros o subidas desorbitadas de los precios de la vivienda o los alimentos; las expresiones concretas del proceso de acumulación del capital, de su reproducción ampliada.
Poblaciones excedentarias son sectores enteros de población que componen una nueva sociedad que ya no espera nada,que ni siquiera se puede considerar ejército de reserva.
A efectos de las luchas políticas, la consecuencia más directa es que esta situación genera lo que Clover y otros muchos autores (Mike Davis, Sara Farris, etc.) denominan «poblaciones excedentarias». Esto es, sectores enteros de la población, fundamentalmente del sur global pero no solo, que componen una nueva sociedad que ya no espera nada, que ni siquiera se puede considerar ejército de reserva. Una realidad que, en el caso europeo ,se ha venido produciendo paulatinamente desde finales de los sesenta y que discurre en paralelo con la llegada de inmigrantes de las antiguas colonias europeas, sujetos de los más duros procesos de proletarización migrante y persecución racista.
La era del disturbio ampliado.
Este cambio de sujeto que hace Clover, simplificantdo mucho, del trabajador que lucha por mejoras salariales al nuevo sujeto excedentario con nulo o mínimo enganche con el sistema salarial y productivo, es determinante. Para muchos, la muerte de la clase obrera, que de algún modo apunta Clover, supondría algo así como decretar el final de la historia, pero nada más lejos de su intención. Él busca otra cosa y así lo afirma. «Es la lógica del lumpen, de los excluidos, la que permite comprender la colonización como un proceso global cuyo terreno de disputa no es el de la clase obrera tradicional» y estas líneas de clase y las de «racialización» van de la mano.
Clover pretende contrarrestar todas las tradiciones políticas que dirían que estas clases excedentarias y sus formas de vida y lucha solo cuentan en el campo de lo prepolítico
En este punto entraría la cuestión del disturbio. Apoyándose en el texto clásico de E. P. Thompson La economía moral de la multitud, Clover pretende contrarrestar todas las tradiciones políticas que dirían que estas clases excedentarias y sus formas de vida y lucha solo cuentan en el campo de lo prepolítico, lo espontáneo y lo visceral. Precisamente los disturbios –su herramienta principal de lucha– han sido encuadrados en numerosas ocasiones en este marco, mientras que para Thompson «el motín de subsistencia en la Inglaterra del siglo XVIII fue una forma muy compleja de acción popular directa, disciplinada y con claros objetivos». Detrás de estos motines se encontraba una precisa «economía moral» de las multitudes en lucha que no podía «ser descrita como política en términos progresistas», pero que tampoco podía definirse como «apolítica».
¿Se puede decir que el antagonismo del futuro no será político en términos progresistas pero tampoco apolítico? ¿Pueden resonar estas tesis con conceptos actualmente renovados como los de expontaneista, prepolítico, desorganizado, urgente, de último recurso o carente de estrategia? Para Clover es evidente que sí. El disturbio para muchos es salvaje, irracional, antipolítico. De hecho, al recuperar el texto de Thompson, se busca devolver al terreno de juego político buena parte de los disturbios sucedidos desde que en 1965 se produjesen los levantamientos de Watts (Los Ángeles). Pero podemos preguntarnos ¿por qué los disturbios? ¿qué clase de política pueden prefigurar?
Una teoría del disturbio es una teoría de la crisis
Según el autor, «una teoría del disturbio es una teoría de la crisis». Esto es, una teoría de «la figura central del antagonismo político» en la actualidad. Como veíamos, si la huelga estaba en el centro del antagonismo en la producción, el disturbio lo está en la circulación. Así, «la gramática de los cristales rotos» se definiría por la lucha por fijar los precios de mercado o su disponibilidad, sus impulsores estarían unidos nada más que por su desposesión ante un contexto de consumo-circulación del capital y su abundancia.
Para Clover «la crisis señala un desplazamiento del centro de gravedad del capital hacia la circulación, tanto en la teoría como en la práctica. El disturbio vuelve a entenderse en última instancia como una lucha en el ámbito de la circulación, de la que la lucha por la fijación de precios y las rebeliones de la población excedente son formas distintas, aunque relacionadas».
Aquí está la clave de las revueltas del futuro, las de aquellas que pondrán en el centro de sus demandas el control y fijación de los precios de las mercancías: modelo genuino de lucha para las clases medias que ven amenazada su estabilidad en la subida de los precios de los carburantes, de los alimentos o de la vivienda. Y la lucha de las clases excedentarias expulsadas de los circuitos de consumo y que solo encontrarán salidas en los disturbios, las tomas y las expropiaciones de los bienes necesarios para subsistir. Las preguntas a futuro son ¿cómo se se producirán estas segundas? Y mas allá ¿cómo cooperarán y se relacionarán unas con otras en las futuras fases de crisis y de lucha?
Las herramientas de organización sindical y huelguística pueden ser útiles en una fase que es a la vez de relativa bonanza económica y de profunda crisis sistémica
El libro de Clover apunta una tendencia. Aún en un escenario abierto de múltiples transiciones y con cierta estabilidad, las herramientas de organización sindical y huelguística pueden ser útiles en una fase que es a la vez de relativa bonanza económica y de profunda crisis sistémica. La incógnita es cómo se expresará este modelo de transición, a qué esperamos enfrentarnos en el corto y medio plazo. Puede que todo transcurra de un modo relativamente lento o se produzca un nuevo episodio de colapso como el de 2008 pero de mayores dimensiones encadenadas.
Para ilustrarlo, podemos tomar el debate en torno a la gestión de fronteras que se está produciendo en Europa. En él se está tratando de perfilar cultural, social y racialmente el volumen y la composición de estas nuevas clases excedentarias. También se está tratando de definir cuánto de integradores serán los Estados europeos a futuro y cuánto ampliarán sus actuales capas de población subalterna. Como en un juego de espejos entre posiciones, unos dicen que ya basta de inmigración, hablan de expulsiones, de que en Europa ya hay demasiada gente y ahora toca un mayor control fronterizo. Otros, que Europa necesita crecer, organizar sus flujos migratorios y traer mano de obra (barata) que resuelva la situación, siempre sin renunciar a su estricto control.
A priori, podrían parecer dos posiciones antagónicas o muy distantes, pero de fondo atienden a un mismo interés, el control efectivo de la libertad de movimiento, del precio de la mano de obra que ha de servir a una Europa en decadencia y, por tanto, de cómo se redistribuye la riqueza europea sin pagar ni un céntimo de coste adicional que no sean salarios lo más bajos posibles y los servicios básicos e imprescindibles para la reproducción mínima de estas poblaciones mayoritariamente migrantes.
En este delicado reparto y en sus desequilibrios es donde se producirán, según el autor, los futuros levantamientos, aquellos que comenzarán por demandar que bajen los precios –sobre todo de alimentos y alquileres– pero que, acto seguido, en cuanto se interrumpa de manera crítica el reparto de rentas salariales, darán el salto a una suerte de nueva política bandolera. Esta es la nueva política de la expropiación que debemos anticipar y, como diría Clover, no despreciar, porque quizás a medio plazo, ser capaces de organizarnos en esta nueva emergencia social anclada en el disturbio salve nuestras vidas.