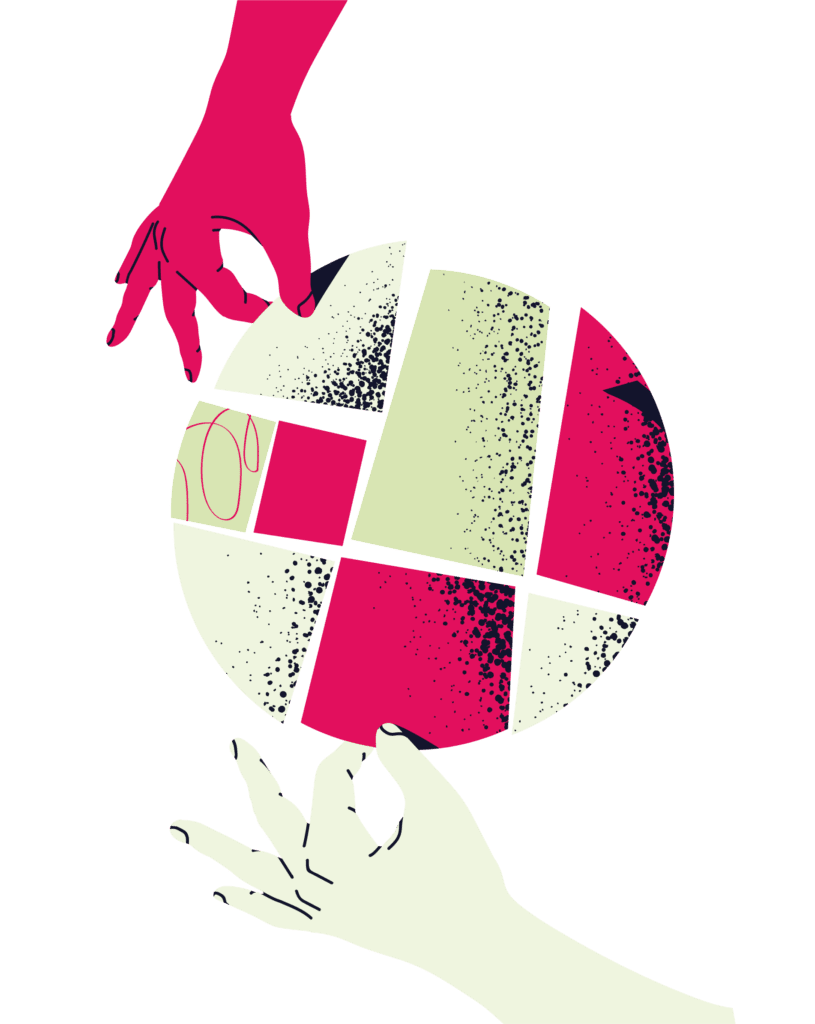En la última semana se ha reabierto un debate que comenzó a ganar fuerza antes del verano de 2025. La disputa trataba de dilucidar si parte de los conflictos sociales que se viven en el territorio español se pueden interpretar en clave de lucha entre distintas generaciones o si, por el contrario, seguían siendo válidas las interpretaciones de clase, de la lucha de clases. O, de forma más concreta, se buscaba determinar si realmente existía un conflicto generacional entre los baby boomers —en España los nacidos desde finales de los años 50 y mediados de los 70,— y las generaciones más jóvenes.
«Ok, boomer». Esta era la expresión con la que las generaciones más jóvenes se dirigían a sus mayores hace no muchos años. Traducible en algo así como «Déjate de batallitas del abuelo» o «No tienes ni idea de cómo funciona el mundo hoy», fue el primer síntoma de que la ruptura generacional que hoy se trata de interpretar ya estaba ahí. Y además llevaba implícita una traducción material, algo así como «suelta la pasta y déjame en paz».
La cuestión de clase
Llegados a 2025 boomer significaría, además de sumar más de 50-60 años, algunas otras características: tener casa en propiedad, contar con un trabajo fijo —o una situación de ingresos más o menos estables—, estar pensando en la jubilación o estar ya jubilado con cierto nivel económico, entre otras. En pocas palabras, boomer es sinónimo de tener la vida resuelta, especialmente por tener resuelto el problema de la vivienda.
Es cierto que los boomers son propietarios de sus casas. En concreto, los mayores de 65 lo son en más de un 88% de los casos y los mayores de 60 por encima del 81%. Sin embargo, a primera vista, parece un poco rocambolesco interpretar esta realidad solo como un conflicto entre los jóvenes que no tienen vivienda y los mayores que sí. Y aquí es donde reside el problema, porque tampoco una suerte de análisis de clase puro, aquellos que tienen propiedades frente a los que no las tienen, sería de utilidad en términos políticos para el contexto español.
Para mayor claridad, es preciso considerar principalmente dos datos. El primero, que no todos los boomers son propietarios, sobre todo si incluimos la diferencia entre nativos y extranjeros atendiendo solo al mismo grupo de edad. Así, si tomamos los mismos tramos de edad señalados más arriba, los extranjeros se sitúan en porcentajes de propiedad de un 58% para quienes están entre los 60-64 años y de un 61% los de 65-70 años. Ambos muy lejos del casi 90% que computan sus iguales nacidos en España. La misma tendencia se observa entre los propietarios de segunda residencia: 6,67 millones de personas de nacionalidad española frente a apenas 400.000 extranjeras. Aquí se notan las diferencias de clase entre unos y otros. Pero la cuestión central es que se trata de una diferencia que a nivel demográfico es casi anecdótica, pues la inmensa mayoría de quienes ocupan esas edades son nativos. De hecho, siguiendo con los sinónimos de boomer también podríamos incluir el de nativo; en esencia, clase media española y propietaria.
Lo complicado del asunto está en que, en término globales, lo que afrontamos es un problema de clase y a la vez generacional, dos elementos que entre sí casan muy mal analíticamente. Pero sin embargo, son imprescindibles para entender una sociedad como la española.
La cuestión generacional
Sabemos que en las últimas décadas se ha abierto una enorme brecha en la asequibilidad de la vivienda. El crecimiento de los precios ha triplicado y hasta cuadriplicado el incremento de los salarios. Este fenómeno ha validado una vieja verdad de los boomers y, por extensión, de la sociedad de propietarios española, las propiedades inmobiliarias iban a tener una segunda vida en caso de crisis. El clásico «por si acaso» o «la vivienda siempre se revaloriza» podrían incluirse en cualquier diccionario boomer. Ambas eran una suerte de augurio; el patrimonio inmobiliario era la piedra angular de la reproducción social de las clases medias y su seguro de vida.
En esta predicción de futuro de los boomers es donde se cruzarían de manera compleja el problema de clase con el generacional. Tan compleja, que buena parte de los jóvenes de hoy, pongamos quienes están entre los 20 y los 45 años, son también los hijos y nietos de la generación del baby boom.
El embrollo es que no estamos ante un proletariado desposeído de manera homogénea y definitiva
A pesar de que se suela omitir en los análisis, decantando la balanza en favor de los criterios de clase y los saltos patrimoniales entre generaciones a la hora de contemplar la problemática, es un dato que no se puede obviar. Esto es, no es lo mismo analizar los modelos de reproducción social como un fenómeno de reproducción simple de las clases trabajadoras que hacerlo, como es nuestro caso, incluyendo la distinción generacional. Estamos obligados a afrontar el embrollo de que no estamos ante un proletariado desposeído de manera homogénea y definitiva. Tampoco ante una inmensa mayoría social que se reproduce sin ninguna clase de antecedente de riqueza acumulada y sin ninguna clase de intervención pública.
Lo cierto es que buena parte de esa juventud sin acceso a la propiedad forma parte, en una proporción nada despreciable, de la línea sucesoria del patrimonio familiar y las herencias de los «baby boomers». Para ilustrarlo, dejaremos solo un dato, en los últimos diez años se han heredado cerca de 1,8 millones de viviendas, unas 180.000 viviendas al año. Este es el punto clave.
En resumen, no se puede considerar parte de la misma situación a quien entra en la rueda patrimonial de las clases medias boomers que a quienes no entran en ella. Estaríamos así frente a dos problemas diferenciados: uno es el de la crisis de la reproducción de las clases medias patrimoniales y otro el de la reproducción dentro de los sectores proletarizados más desposeídos. Ambas se deben entender y cuantificar por separado; este es el reto.
¿Qué hacemos con los «Boomers»?
Boomers son la inmensa mayoría de propietarios de nuestro país y también la inmensa mayoría de nuestros caseros. A partir de aquí la provocación está servida. ¿Cómo se compone la lucha de clases cuando, en buena medida, a un lado de la barricada están los padres y al otro sus hijos? ¿Cómo proceder cuando el as en la manga de la herencia permanece en manos de muchos jóvenes no propietarios?
El problema para muchos reside en que los boomers mueren demasiado tarde
Incluso, estirando la provocación, podríamos decir que el problema para muchos reside en que los boomers mueren demasiado tarde. Ante todo, son una generación que en muchas ocasiones aguanta sin soltar su patrimonio hasta cruzar la frontera de los 90 años. La consecuencia es que muchos disfrutarán de esas herencias bien entrados en los sesenta, como mucho, estos mayores la cederán temporalmente mediante préstamos o movilizarán parte de sus ahorros en busca del bienestar de las siguiente generaciones. Pero no sueltan la batuta, pues el sistema de herencia y la jerarquía patrimonial entre generaciones también es, en cierto modo, un sistema específico de sujeción familiarista y social. Los boomers mandan.
Esta supuesta lucha generacional no es más que el retrato de un modelo de decadencia muy específico del norte global y en concreto de sociedades como la española
Sea como fuere, esta supuesta lucha generacional no es más que el retrato de un modelo de decadencia muy específico del norte global y en concreto de sociedades como la española. Por una parte, la lucha de clases permanece neutralizada por la propia intervención estatal —récord en inversión pública, creación de plazas de funcionarios, políticas de empleo y programas de ayudas y subsidios—. Del otro lado, la batalla más que lucha de clases se asemeja a una cola de menores de cincuenta años aguardando su turno y calculando las oportunidades que liberarán sus mayores: las plazas de funcionario vacantes o el valor de las viviendas y el patrimonio acumulado por la generación más rica de la historia del país.
En última instancia, nadie podría negar que la lucha de clases está ahí, pero en nuestro contexto inmediato resulta una mera abstracción si no logramos recuperar, redistribuir y socializar esta riqueza patrimonial de las clases medias. Como en los tiempos gloriosos del movimiento obrero, de nuevo la herencia debe convertirse en un campo de batalla. Este debería ser el genuino terreno de la socialización y el reparto en nuestra sociedad: expropiar toda la riqueza y distribuir las herencias.