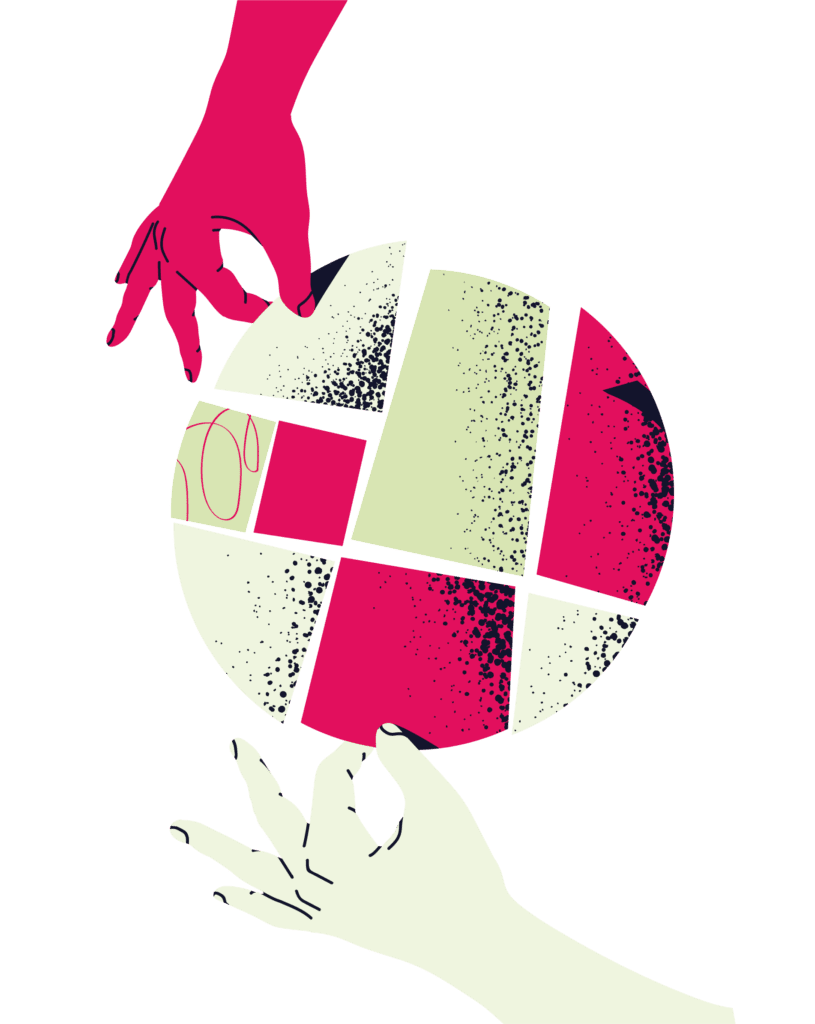Empezamos a liberar los contenidos del Cuadernos de Estrategia 3: El sentido común punitivo. Pronto publicaremos el cuaderno completo, si quieres leerlo en papel puedes suscribirte aquí. ¡Gracias por hacerlo posible!
Lee un fragmento del artículo aquí o descarga el artículo completo aquí.
En lugar de preguntarnos si hay que encerrar a alguien o dejarlo libre, ¿por qué no pensamos por qué resolvemos los problemas repitiendo el tipo de comportamiento que nos trajo el problema en primer lugar?
Ruth Wilson Gilmore1
La política del feminismo institucionalizado y mediático vive instalada en un estado de alarma emocional permanente. Cada nueva denuncia pública, cada condena mediática, cada campaña contra un agresor simbólico o real, produce una coreografía previsible de adhesiones automáticas, escándalos catárticos y exigencias de castigo que no dejan lugar para la duda, la complejidad o el conflicto. Todo se decide a golpe de un afecto sobreactuado, entre lágrimas digitales, gestos morales y aplausos por los buenos reflejos. En este escenario saturado de moral, donde el dolor se ha convertido en la única medida de lo político y el castigo en sinónimo de justicia, pensar alternativas que no pasen por reforzar la maquinaria punitiva se ha vuelto un gesto casi obsceno. Cualquier crítica a esta lógica es rápidamente desactivada con una pregunta trampa: «¿Y entonces qué propones?». Así se instala el reaccionarismo de la alternativa, esa forma sutil de blindaje del orden vigente que exige a toda crítica estar ya acompañada de una solución empaquetada, viable, evaluable y, a poder ser, homologable con la ley. Pero ¿y si lo que urge no es sustituir una herramienta por otra, sino desactivar el marco entero que define lo que es justicia, lo que es violencia y lo que puede o no ser deseado?
Uno de los malentendidos más frecuentes en torno a las propuestas de abordaje de las violencias machistas desde perspectivas antipunitivistas es la idea de que estas no son suficientemente protectoras con las víctimas, les exigen ignorar su dolor o no atienden adecuadamente sus necesidades, parecen centrarse en ser más éticas con quienes les han causado daño. Este planteamiento no solo peca de desconocimiento respecto a las justicias transformativas, sino que además se basa en un sesgo binario que interpreta a víctima y agresor como categorías fijas y opuestas, con intereses y necesidades irreconciliables. Este reduccionismo plantea problemas importantes. Por un lado, invisibiliza los vínculos comunitarios y relacionales que pueden existir entre quienes han causado daño y quienes lo han sufrido, especialmente en contextos donde ambas figuras comparten redes de cuidado, crianza o pertenencia. Por otro, ignora que muchas personas afectadas por violencias no desean venganza, sino condiciones materiales, vinculares y simbólicas para vivir sin miedo. Más aún, este esquema se sostiene sobre un esencialismo burdo que concibe a víctimas y agresores como figuras necesariamente opuestas, definidas exclusivamente por el hecho violento que los vincula. Se omite que pueden compartir otras posiciones sociales —como la de trabajador explotado, migrante o persona neurodivergente— que desestabilizan el relato moral binario sobre el que se alzan las respuestas punitivas. Porque no hay épica posible si el agresor también hace cola en el comedor social o mendiga un informe médico para no ser expulsado del sistema. Por último —y lo más importante—, al perpetuar una lógica de exclusión y segregación, este enfoque empuja a las víctimas hacia itinerarios menos saludables y más inseguros: los sistemas de justicia burguesa y patriarcal, históricamente violentos con todas, pero letales con las más vulnerables.
Para entender la urgencia de un enfoque antipunitivista en el abordaje de las violencias machistas, es imprescindible visibilizar la ineficacia y los efectos devastadores de los dispositivos actuales. Mostrarlos no solo como inoperantes, sino como generadores de más daño que reparación, constituye una tarea fundamental que, sin embargo, suele ser barrida bajo la alfombra por una beligerancia disfrazada de pragmatismo: el reaccionarismo de la alternativa.
El reaccionarismo de la alternativa es una estrategia de legitimación del orden existente que invalida toda crítica que no venga acompañada de una solución lista para usar. En lugar de interrogar la raíz del problema, exige alternativas evaluables según parámetros que el propio sistema produce —eficacia, viabilidad, seguridad— impidiendo así que la crítica erosione sus fundamentos. Esta estrategia, además, refuerza la lógica del castigo exigiendo respuestas unívocas, inmediatas y funcionales, negando activamente la posibilidad de procesos experimentales, abiertos, contradictorios y colectivos que se alejen del binarismo solución-problema. Este dispositivo discursivo sirve para proteger intereses concretos. Funciona como una coartada del poder para evitar autocríticas que puedan cuestionar sus propias formas de hacer y de acumular legitimidad simbólica. Quien exige alternativas sin reconocer la necesidad de desmontar los marcos que hacen posible la violencia está menos interesado en cambiar las cosas que en conservar su lugar dentro de ellas.
A pesar de todo, las alternativas existen y son necesarias. En este artículo me propongo, en primer lugar, analizar cómo un enfoque punitivo de las violencias machistas no solo genera efectos contraproducentes para las propias víctimas, sino que además perpetúa las dinámicas de exclusión y segregación que, paradójicamente, busca combatir. Me detendré especialmente en un aspecto frecuentemente desatendido: la subjetivación que imponen los lenguajes del castigo y su impacto en las posibilidades de recuperación, agencia y politización de quienes han sufrido violencia. Este análisis permitirá mostrar cómo el orden punitivo se sostiene, en gran parte, gracias a este reaccionarismo de la alternativa que exige soluciones funcionales al tiempo que blinda las estructuras que producen el daño. Finalmente, señalaré algunas líneas de fuga: propuestas y formas de ruptura que abren paso a una política del deseo, de la potencia y de la transformación radical que no se subordine a la lógica de la penalidad neoliberal. Porque no todo lo que arde es violencia, ni toda justicia cabe en un juzgado.
###El punitivismo como violencia mítica: reproducción del poder patriarcal, blanco y burgués
Dentro de los circuitos y recursos profesionales de atención a mujeres, es más común de lo que parece hacer mención a ellas con el largo etcétera de mujeres con problemáticas de salud mental, mujeres en situación administrativa irregular, mujeres con consumo problemático de sustancias, mujeres funcionalmente diversas, mujeres que ejercen el trabajo sexual, mujeres que «no se dejan ayudar», chicas que no llegan a lo establecido legalmente como mayoría de edad, mujeres con referentes socioculturales que no encajan en los modelos de recuperación. Supuestos citados como si fuesen la excepción, cuando de excepción a la realidad de la violencia tienen poco, pero sí mucho de excepción al modelo de intervención diseñado.
Pam Rodríguez2
La repercusión mediática de las sentencias judiciales sobre la violencia machista, especialmente en casos de violencia sexual, genera una multiplicidad de opiniones, narrativas y debates sobre el papel de los jueces y los organismos institucionales de justicia como reproductores de prejuicios y sesgos machistas. Este funcionamiento puede entenderse como parte de lo que Walter Benjamin denomina violencia mítica, aquella que preserva el poder y su legitimidad mediante la ley y su aplicación. Un ejemplo reciente es la absolución de Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (tsjc), cuestionada porque, bajo un supuesto rigor probatorio, se desestima la credibilidad del testimonio de la víctima para justificar la revocación de la condena de cuatro años previamente impuesta por la Audiencia de Barcelona. Aunque la sentencia no valida explícitamente la versión de Alves, sostiene que las pruebas presentadas no resultan suficientes para dictar condena.
La polémica desatada por esta absolución reactiva debates que emergen con cada nuevo caso: la falta de una lectura estructural de la violencia, la instrumentalización del consentimiento como un elemento jurídico simplificado que ignora su carácter complejo y revocable, y la invisibilización de las relaciones de poder que median la posibilidad de decir que «sí» o que «no» en contextos de coerción. Todas estas cuestiones son fundamentales para reflexionar desde los feminismos sobre las violencias machistas.
Ahora bien, ¿pueden las instituciones jurídicas —y específicamente el derecho penal— abordar adecuadamente estas complejidades? ¿Debemos esperarlo o desearlo? Si consideramos que la violencia mítica preserva el poder burgués, blanco y patriarcal perpetuándose a través de los mecanismos del derecho, ¿hasta qué punto debemos pretender que este evalúe criterios como el deseo contradictorio, el consentimiento revocable o la estructuralidad de la violencia? ¿Hasta qué punto es deseable que intervengan en el espacio de lo íntimo, en el espacio de lo erótico?
No me interesa en absoluto polemizar sobre la oportunidad de la sentencia absolutoria, la aplicación de criterios de justicia, el sexismo o la reificación de la consabida falta de credibilidad a las víctimas o la posibilidad de «podría haberse hecho mejor». De lo que trataré de hablar aquí es de la necesidad de cuestionar la centralidad de la vía judicial penal para abordar la violencia machista.
Los tribunales son espacios esencialmente violentos y normativizadores de las conductas humanas porque su existencia misma se fundamenta en un modelo de orden social derivado de la modernidad occidental, que ha consolidado una racionalidad jurídica cuya función principal es la preservación de las relaciones de poder existentes. Como argumenta Walter Benjamin,3 el derecho se instituye y se conserva a través de la violencia, en tanto que la ley no se limita a regular la violencia existente, sino que la produce activamente para garantizar su propia perpetuación. Este proceso de juridificación implica la imposición de un orden normativo que cristaliza los valores de la moral burguesa, articulando un aparato punitivo diseñado para disciplinar y regular la vida social bajo parámetros de inteligibilidad que aseguran la funcionalidad de las relaciones capitalistas, racistas y patriarcales.4
En este sentido, los tribunales, como dispositivos jurídicos, funcionan bajo la lógica de producir sujetos obedientes y categorías estancas sobre lo que se considera lícito e ilícito, perpetuando así criterios normativos que excluyen experiencias, afectos y relaciones que no se conforman a la matriz de inteligibilidad jurídica. Por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la sexualidad, los tribunales establecen marcos restrictivos que patologizan o criminalizan prácticas que escapan a la moral heterosexual y patriarcal dominante.5 Un ejemplo actual podemos encontrarlo en las redadas policiales en fiestas Chemsex que están siendo denunciadas por activistas maricas y queers en Madrid por servir para criminalizar y perseguir formas de disidencia sexual. Así, la violencia que emana de estas instituciones no reside únicamente en la mala aplicación o interpretación de la ley, sino en la propia estructura que sostiene su existencia y su pretensión de universalidad. Esta imposición jurídica, como sugiere Jacques Derrida,6 no se limita a administrar justicia, sino que actúa como un acto performativo que constantemente reconfigura los límites de lo aceptable y lo punible, produciendo sujetos que responden a los intereses de un orden político específico.
Tomo el concepto de violencia mítica de Walter Benjamin para referirme a aquella violencia ejercida por el derecho del Estado que busca fundar o preservar un orden jurídico y político determinado. Esta violencia, que articula formas materiales de sometimiento —como la desigualdad, la exclusión o la precarización— con la producción de subjetividades funcionales al orden —como la víctima, el delincuente o el ciudadano obediente—, cumple un rol central en la legitimación de políticas de gestión social y reproducción del poder.
En su dimensión material, esto se manifiesta en la legitimación de políticas que administran a las poblaciones pobres, racializadas y disidentes, distribuyéndolas en circuitos que perpetúan su exclusión o subordinación. Dichas poblaciones se enfrentan a tres opciones limitadas y coercitivas: someterse al régimen salarial en condiciones de hiperexplotación; acogerse al sistema de protección social, cuya eugenesia implícita condiciona la ayuda al cumplimiento del rol de «pobre dócil»; o enfrentar la persecución y criminalización impuesta por el aparato coercitivo del Estado, a lo que denomino control represivo.
Estos tres mecanismos —la explotación laboral, el disciplinamiento mediante ayudas condicionadas y el control represivo ejercido por el aparato estatal— se interrelacionan en la economía política del capitalismo neoliberal, evidenciando cómo la violencia mítica articula tanto la producción de sujetos dóciles como la criminalización de quienes se desvían de las normas establecidas. La maximización de los beneficios empresariales, los mecanismos estatales de disciplinamiento y la represión directa forman parte de un mismo engranaje que asegura la reproducción de un orden económico, racial y patriarcal.
Por su parte, y a pesar de su absoluta centralidad, la dimensión subjetiva y cultural de la punición ha sido frecuentemente ignorada. Esta omisión ha llevado, incluso en nombre del antipunitivismo, a desarrollar estrategias que, aunque parcialmente transformadoras, terminan convirtiéndose en una trampa para las tan necesarias alternativas a los abordajes actuales de la violencia machista.
Cuando intentamos activar mecanismos de justicia transformativa o estrategias antipunitivas dentro de nuestras comunidades, colectivos u organizaciones sin intervenir sobre las subjetividades que produce la dominación, nos enfrentamos a un obstáculo recurrente que a menudo conduce al fracaso. Un fracaso que, además, suele resultar desmotivador y desactivador frente al cambio, empujándonos a abandonar el intento y a perpetuar los mismos esquemas que buscamos transformar.
Lo que a menudo pasamos por alto es que, si quienes participamos en un proceso restaurativo o transformativo —ya sea como partes involucradas o como acompañantes— no cuestionamos ni replanteamos las estructuras emocionales, subjetivas y relacionales que la punición ha moldeado en nosotras, difícilmente lograremos llevar a cabo una práctica concreta capaz de sostener el cambio que buscamos…
- Ruth Wilson Gilmore, Geografía de la abolición, Barcelona, Virus, 2024. ↩︎
- Pam Rodríguez, «Víctimas en disputa. Miscelánea para una aproximación a la violencia sexual», Ambigua. Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales, núm. 7, 2020, pp. 75-95. ↩︎
- Walter Benjamin, Crítica de la violencia, Madrid, Biblioteca Nueva, 2020. ↩︎
- Silvia Federici, Calibán y la bruja, Traficantes de sueños, Madrid, 2010. ↩︎
- Gayle Rubin, «Pensando el sexo. Notas para una teoría radical de la sexualidad» en Carole Vance (ed.), Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina, Madrid, Talasa, 1989. ↩︎
- Jacques Derrida, Fuerza de ley, Madrid, Teknos, 2008. ↩︎